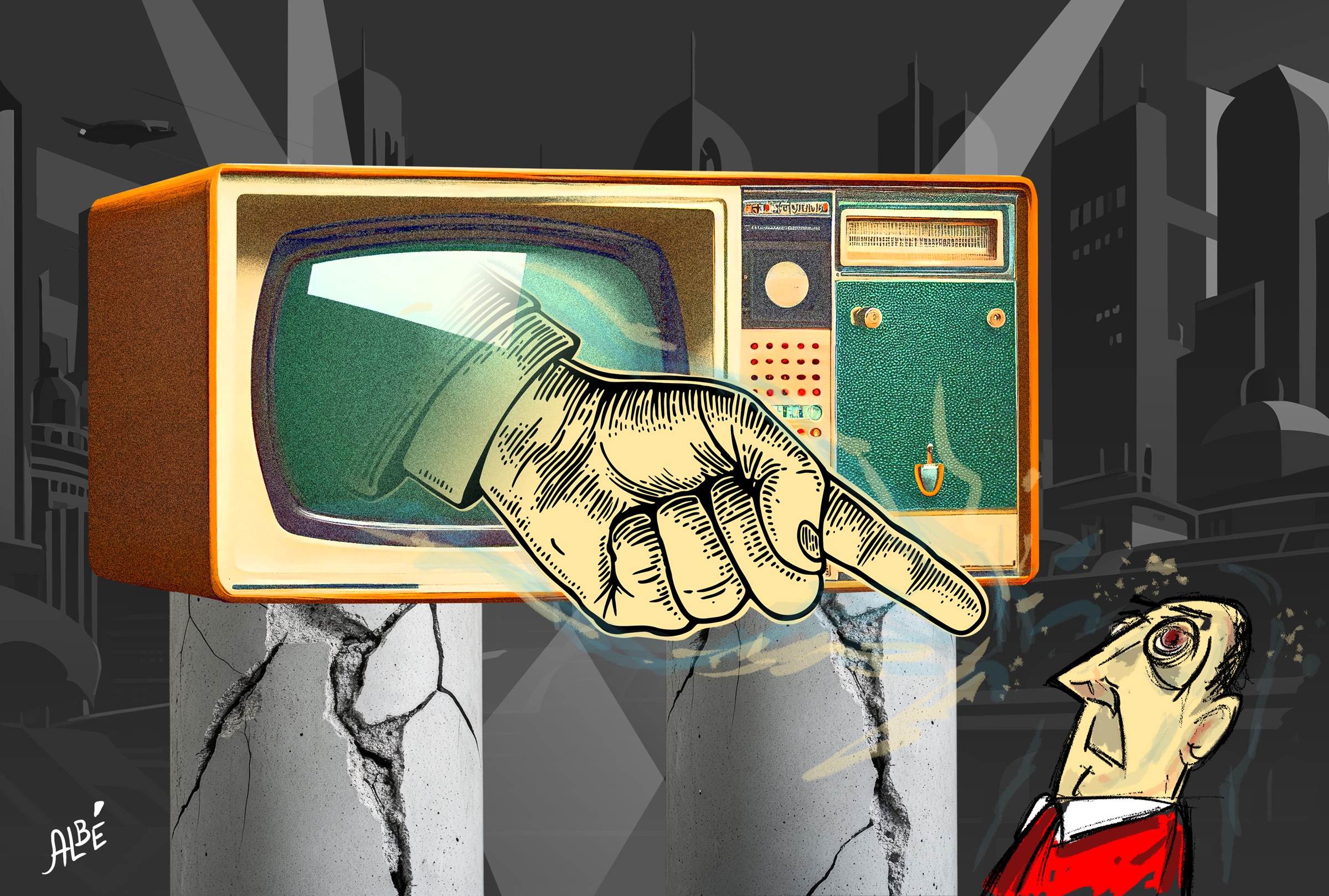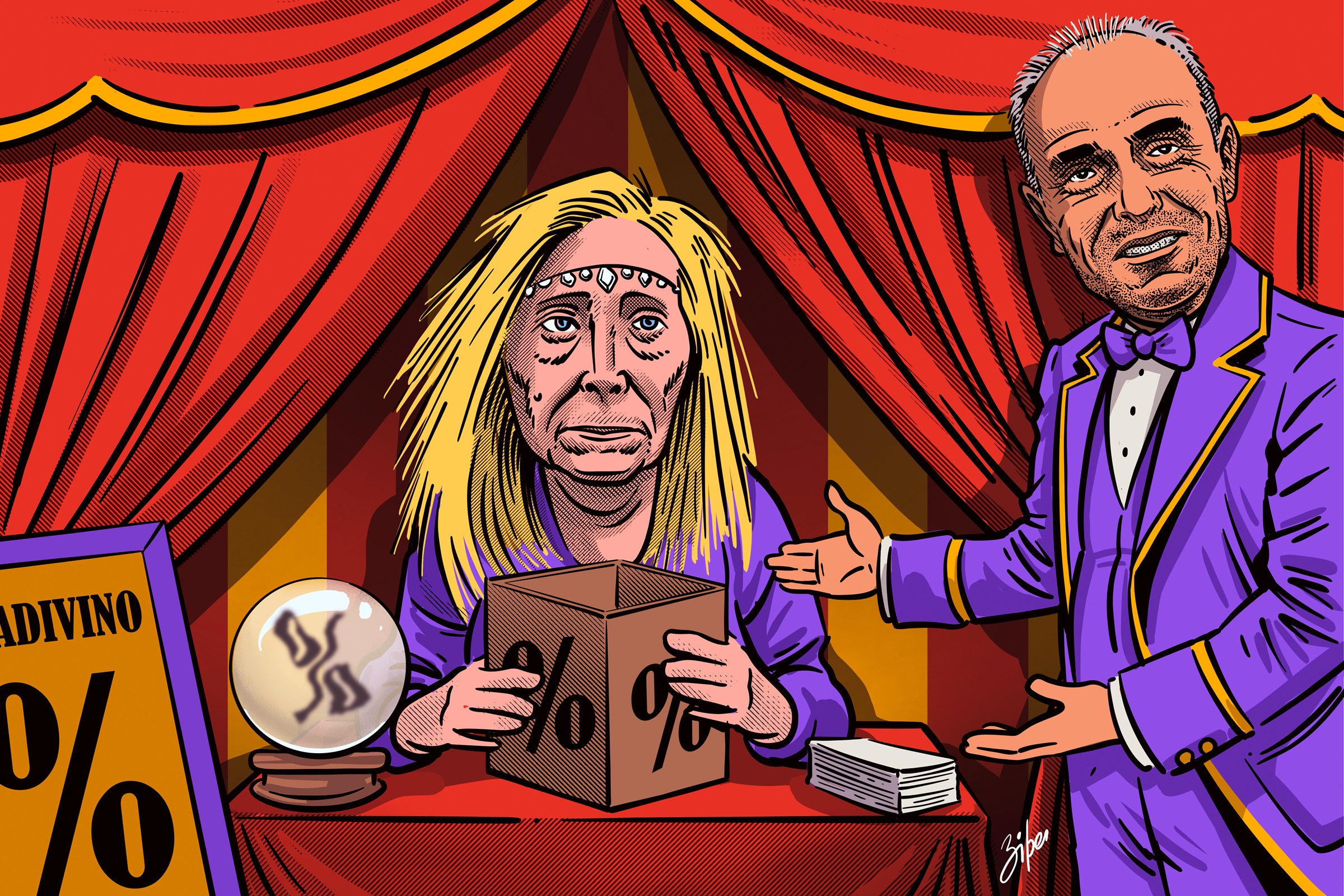|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Con apenas unos pocos meses de diferencia murieron este año Juan José Sebreli y Beatriz Sarlo. Sobre ambos se escribieron ya muchas notas de homenaje y despedida, y en el caso de ella la extensión del espacio que ocuparon sus obituarios en los medios y en las redes sociales me tomó por sorpresa. Elegí leer algunas de esas notas y me resultaron interesantes, con un balance equilibrado entre la emoción y el sincero homenaje a la obra de una intelectual que –al igual que Sebreli– se había ganado de sobra este esfuerzo extra para no ser despachados así sin más, de manera ritual y burocrática.
Todos podemos tener nuestras razones para matizar la figura de cada uno de ellos, pero resulta imposible eludir la coincidencia en el peso de Sarlo y Sebreli en nuestro campo intelectual (solía decirse así) de la segunda mitad del siglo pasado. En el caso particular de Beatriz, a la admiración por su obra se le agrega lo intimidante que resultaba su personaje público. Sarlo podía ser la señora cálida y correcta de la pileta de Ferro, pero había que estar muy seguro de uno mismo para tenerla de enemiga: el resultado más probable de ir contra ella era volver con la cara llena de dedos. ¿Beatriz prefería ser querida o temida? No lo sé, pero lo cierto es que conseguía las dos cosas.
No puedo contribuir en mucho al anecdotario que leímos estos días, mi grado de cercanía personal fue mínimo, el mismo que el de la enorme mayoría de los tantos alumnos que tuvo en sus 20 años al frente de la cátedra de Literatura Argentina II en Puan. No me puedo considerar su discípulo, menos aún una referencia a la cual oponerme de algún modo. Sus apariciones mediáticas y sus análisis políticos a partir del “conmigo no, Barone” me resultaron más una incomodidad que una desilusión: a muchos mediocres con pretensiones se les podía entender la fascinación por el kirchnerismo y el desprecio hacia Cambiemos en general y Mauricio Macri en particular, pero me pareció que a ella se le podía pedir algo más que aquello que resultaba tan evidente: que el kirchnerismo se le hacía un sapo difícil de tragar por lo ordinario que le resultaba como expresión política y cultural, pero que incluso un esperpento como aquel quedaba ubicado en un lugar más próximo a sus afinidades. Una lástima, pero también un asunto –a fin de cuentas– muy menor. No se trata de jugar la carta fácil de haber sobrevivido a Sarlo para ponerme condescendiente con ella, pero lo más justo que puedo hacer es recordarla en su mejor versión, que fue sin dudas la de profesora universitaria y figura más destacada de una facultad y una carrera en la última época en la que éstas tuvieron alguna mínima influencia en la discusión o la agenda pública fuera de sus aulas.
Los sábados a la mañana eran el prime time, el momento más esperado de la semana: Beatriz Sarlo daba sus clases teóricas.
Ay, la carrera de Letras de la UBA. Debe haber sido en el ’98 o ’99 cuando la revista trespuntos sacó una larga nota dedicada a lo que parecía ser un fenómeno de moda que despertaba curiosidad. Llegué a escuchar comentarios divertidos y hasta indignados por esa publicación, que trataba de retratar lo que pasaba en nuestro reducto y también de sacar algunos de sus trapitos al sol. En cualquier caso, aquella nota no hizo más que reforzar la certeza de que estaba en el lugar justo en el momento indicado. Ya en mi primer día de clases al ingresar, en 1994, me había llamado la atención la expresión entre incrédula y cáustica de Jorge Panesi al observar el aula principal desbordada por cientos de alumnos debutantes. “Ahora… que se perdieron todas las esperanzas… Ahora parece que lo único que queda… es ponerse a estudiar literatura”, fueron sus palabras de bienvenida dichas así, con suspenso. No supe del todo bien a qué se refería exactamente, pero bueno, eso era lo que había elegido y eso era lo que había que hacer. La carrera tenía a gente que era pesada de verdad: el propio Panesi, Daniel Link, Martín Menéndez, Susana Zanetti, Noé Jitrik, todavía podía aparecer David Viñas para dar algún seminario. De a poco fui descubriendo que había una brecha generacional entre los que habían hecho la revista Contorno, sus herederos y los (todavía) más modernos que vinieron después, y también una grieta ideológica y personal que separó a varios de ellos en uno u otro bando, pero aquello a mí me tenía sin cuidado. Porque los sábados a la mañana eran el prime time, el momento más esperado de la semana: Beatriz Sarlo daba sus clases teóricas.
Leí en un hilo de tuits de Luciana Vázquez un capítulo de su libro en el que repasa la educación y la trayectoria profesional de Sarlo, y ahí ella cuenta que cuando se hizo cargo de la cátedra, en 1984, no sabía ni cómo se tomaban los exámenes. Debe haber aprendido rápido, porque todos con quienes hablé sobre esta cuestión en aquel entonces y también ahora coincidimos en que Sarlo había nacido para estar al frente de una clase universitaria. Aquel y no otro era su lugar en el mundo. Sus clases eran un espectáculo si se quiere muy sobrio, pero eran también performances en el sentido de que ahí se manifestaba la voluntad de desarrollar un personaje público, con la facultad como base principal de operaciones y con la clara intención de llegar e influir mucho más lejos de ahí. ¿Nostalgia por los ’60 y ’70? Puede ser, pero aquel mismo rasgo lo compartían también varios de los otros profesores mencionados, y algunos eran más jóvenes.
En cualquier caso, lo que Sarlo provocaba en sus clases se parecía un poco a la magia. Se dedicaba a hablar de los escritores del canon de la literatura argentina y parecía que los convertía en algo nuevo, que los había descubierto ella hacía una semana. Hablaba de los escritores de su edad y así fue como impuso a Saer y a Aira. Hablaba de los escritores más jóvenes que le gustaban y así consiguió que alguien como Martín Kohan se ganara una reputación que en los años siguientes él mismo se encargaría de demoler. Te mandaba a leer una novelita de 150 páginas de Juan Martini, pero también te decía que para entenderla bien tenías que leer otras 300 de un libro de antropología de Marc Augé. Aquello me parecía un despropósito (“no tenemos tiempo, algunos tenemos que trabajar, profesora”), pero con o sin las lecturas al día, llegaba el sábado y Sarlo procedía a hacer su gracia: te daba vuelta como una media y te demostraba que la única opinión que contaba era la de ella. Esa capacidad que tenía para elevar e instalar a los escritores que le gustaban supongo que se trataba de una cualidad pedagógica muy propia de ella, algo que me costó encontrar por ejemplo en aquellas clases de Borges del ’76. En esta nota escrita a las apuradas quise decir que el genio de Borges no llega a expresarse en su plenitud en esos discursos, que lo que él comenta sobre los escritores que elige resulta parcial o incompleto porque ya no tiene sentido a esa altura recuperar cuatro décadas de asuntos pendientes con Lugones, por ejemplo. Casualidad o anticipación, mientras leía el curso de Borges no pude dejar de compararlo con el recuerdo de las clases de Sarlo.
Recuerdos y realidad
Como ya no confío del todo en mi memoria, en estos días volví entonces a repasar el par de libros de ella que me quedaron de aquella época (nunca lamenté haberme deshecho en alguna mudanza de los kilos de apuntes, fotocopias y cuadernos de la carrera; nunca, hasta esta semana). Empecé por Tiempo presente, una recopilación de artículos publicados en medios generalistas (Página/30, La Nación, Clarín) y también en otros más especializados (Punto de vista). No me sorprendió encontrar ahí a una ensayista farragosa, vueltera, inteligente y con la referencia bibliográfica apropiada siempre a mano, pero enfrascada en discusiones que, a la distancia, resultan casi como de consorcio. Sí, Sarlo podía clavarse diez páginas en Punto de vista porque estaba enojada con algo que Horacio González había dicho de un libro de ella, lo cual a su vez había motivado una reseña de un NN en un diario, que a su vez había derivado en otra columna de un don Nadie en alguna otra revista.
¿Por qué se peleaban tanto? Respuesta rápida y fácil: porque en términos históricos el Muro de Berlín había caído hacía 10 minutos, y toda la izquierda había quedado con los papeles quemados y la famosa cara del que perdió el partido por goleada. Se trataba entonces de discutir, con mucha elegancia y con todo el arsenal y la jerga teórica, qué tan de izquierda se debía o se podía ser después de la catástrofe. Estaba la opción del reformismo, la socialdemocracia, pronto llegó la Tercera Vía, los Anthony (Giddens y Blair) al rescate. La plata dulce de los ’90 se la llevó casi toda Lanata con sus productos multimedia, pero todavía quedaban lugares bien calefaccionados para disputarse. O se podía ser el mismo viejo meado de siempre, con los consabidos fuegos artificiales para la tribuna chiquita, el consumo de nicho. Y con el agravante local de que todos ellos estaban (estábamos) enceguecidos de odio por el menemismo, el fenómeno maldito de aquella década al que nadie le podía ver la salida. Resulta extraño entonces leer a Sarlo escribiendo en los diarios sobre hambre y desnutrición infantil cual tuitera kirchnerista frustrada, pero en 1996. O aquellos brulotes contra los shoppings (seguro que ella querría haber escrito malls, como corresponde) que no sólo envejecieron mal, sino que ya eran una gansada en el momento de su publicación. Se le puede conceder, en todo caso, que la debacle educativa de los años siguientes sí la pudo ver con la Ley Federal de Educación, el “paciente cero” de los resultados actuales en las PISA.
Sarlo explica los problemas de Borges con ‘Don Segundo Sombra’ mucho mejor que el propio Borges.
Pasé entonces a Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930 y ahí sí, no podía fallar, está la mejor Sarlo, aquella de los sábados a la mañana, la de los argumentos brillantes y las conexiones inesperadas, la que parecía clausurar cualquier discusión sobre historia de la literatura argentina. Es un libro desde luego erudito, con todas las referencias académicas del caso, pero ágil y fácil de leer para cualquier público. Fui al capítulo 2, donde escribe sobre Güiraldes, Arlt y Borges, y pude comprobar que Sarlo explica los problemas de Borges con Don Segundo Sombra mucho mejor que el propio Borges. Sus comentarios sobre la metrópolis moderna que fue la Buenos Aires de esas décadas —que cambiaba a una velocidad superior incluso a la actual, con todo su vértigo digital y de cosas que se desvanecen en el aire— y sobre cómo ésta influía en la escritura de Arlt se confirman de una manera inesperada con otro libro que vengo leyendo salteado y que no estaría mal reseñar: 100.000 ejemplares por minuto, las memorias de Roberto Tálice sobre los años de apogeo del diario Crítica y el periodismo de su época.
Lo cierto es que los ’90 se terminaron en diciembre de 2001 y lo que tanto soñaron Sarlo y sus antagonistas se hizo realidad: el enésimo ejemplo de que hay que tener cuidado con lo que se desea, porque lo que vino después fue peor para todos (bueno, quizás no para Horacio González, pero es la excepción que confirma la regla). Sin embargo, la despedida a los últimos años de gloria de Puan fue amarga para Beatriz: la interna que terminó por perder contra sus rivales del claustro se cuenta en este otro hilo de Fernando Pedrosa, y desde luego que fue muy comentada en los pasillos. No sé cómo procesó Sarlo su salida, pero en su lugar no habría estado mal romper algunos billetes de 100 dólares ganados en Princeton en la cara de los del bando ganador. Como nos hacían los hinchas brasileños hasta los cuartos de final de las últimas copas.
¿Qué pasó en Puan en los años siguientes? Fast forward y estamos todos en Twitter puteando por los papers del CONICET sobre el ano de Batman. Cómo y por qué llegamos hasta ahí, a mí no me pregunten. Ya no fui testigo.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.