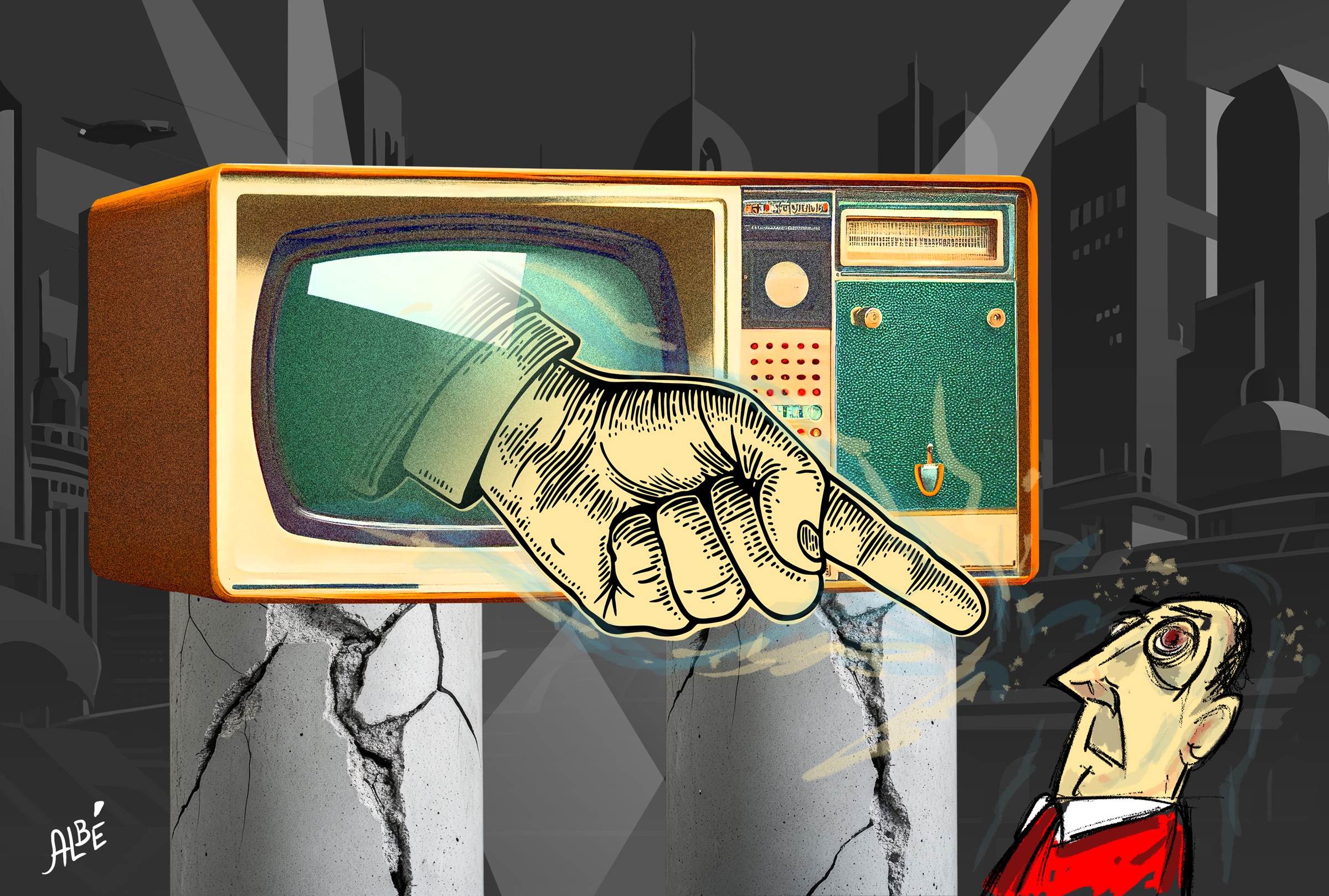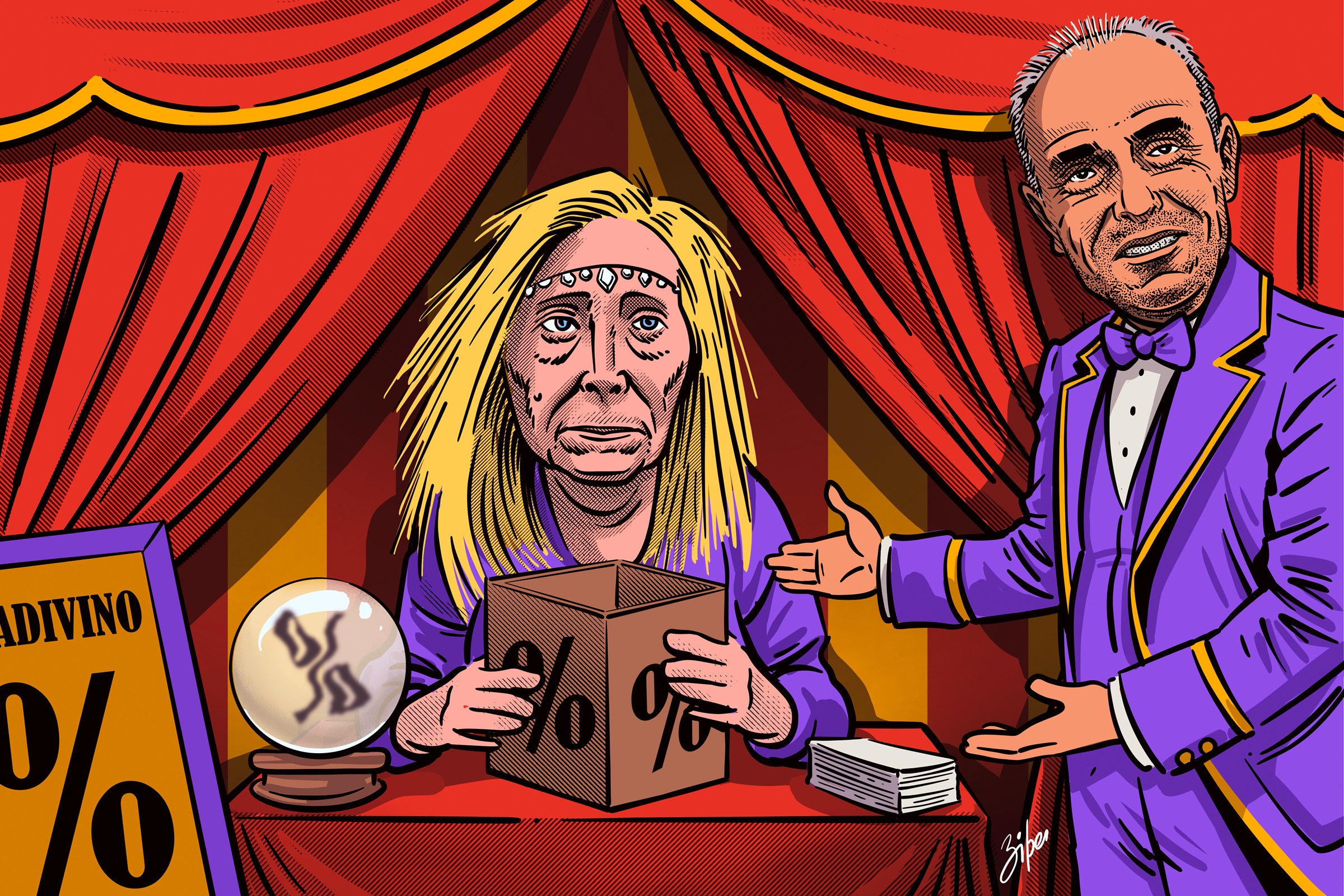Casi no somos nada. Hasta donde sabemos, en el universo no hay vida inteligente (sic) como acá, y aunque las probabilidades digan que puede ser, andá a saber. Somos un montón de polvo rejuntado al azar que, por esas cosas de la naturaleza, tomó conciencia de sí. Si dudan de lo excepcional del asunto, piensen que no hay otro animal que tenga esa característica. Tampoco que pueda hablar u ejercer poder en el mundo a través de sustitutos de las cosas, como hacemos nosotros con las palabras.
Ah, las palabras… Son al mismo tiempo nuestra gran herramienta, la bendición evolutiva que nos hizo lo que somos, y una maldición. Es extraño que esas palabras con la que hemos construido la civilización hoy estén bajo escrutinio permanente. Las palabras son inocentes; lo que no es inocente es su uso. Produce cosas, tiene consecuencias. Pero sólo lo hace y sólo es posible saberlo si las palabras se usan, justamente. Qué problema.
Volviendo a lo poco que somos, la existencia humana es en sí misma una ridiculez. Los grandes procesos físicos, el titánico nacimiento de una estrella o la colisión de agujeros negros es inmensamente más determinante para el todo del universo que si te jode un chiste con la palabra “puto”. En serio, sé que parece extraño, pero no. Al universo —lo sabía Lovecraft, que se reía más bien poco, y lo sabía John Ford, que tomaba mucho— no le importa en lo más mínimo si la abuela Eudosia se fracturó la cadera. Claro que a uno sí le importa porque adora a la abuela Eudosia, porque recuerda su tuco amoroso de cada domingo. Pero incluso a escala menos monumental que la del Todo, a los que viven a dos manzanas de distancia les importa nada la abuela Eudosia. No tienen idea de su existencia, probablemente. Si alguien le cuenta a uno de esos vecinos que la abuela venía de la verdulería y pisó una mandarina, que agitó las piernas en el aire mientras caía para quedar despatarrada en el suelo, seguramente diga “uy, qué barbadidá” y en su mente se dibuje una anciana volando por el aire de modo tan ridículo que le cause gracia.
El humor tiene una característica importantísima, clave, que lo hace en el fondo mucho más útil que el drama: nos recuerda que somos insignificantes.
Y seguro que uno lo cuenta para eso, para que cause una impresión, una emoción, una gracia. Por muy doloroso que haya sido, por muy triste que sea la convalescencia de la abuela Eudosia, es posible narrar el hecho sin que la parte triste se integre al cuadro. Sucedió algo excepcional y uno lo narra de tal modo que sostenga esa excepcionalidad en la mente del receptor. Sí, por supuesto que también se puede contar de modo trágico y el sentido —plasmar un cuento excepcional en el otro— sería el mismo. Pero el humor tiene una característica importantísima, clave, que lo hace en el fondo mucho más útil que el drama: nos recuerda que somos insignificantes. Que nuestra existencia es un mero azar, algo casual y frágil que, por lo tanto, no tendríamos que tomar nada demasiado en serio.
El humor se hace de palabras, incluso cuando las palabras se trasladan a imágenes y a sonidos. Porque pensamos con el lenguaje, qué se le va a hacer. Es así. Y el humor es difuso, también: a todos nos causan gracia diferentes cosas, y hay cosas de las que no podemos reírnos. Pero eso es una dimensión individual (o colectiva) mínima. Tampoco nos hacen llorar a todos las mismas cosas, aunque, en general, la muerte se empeña tanto en recordarnos que vamos a morirnos que, inevitablemente, la pena llega. El humor, por otro lado, provee ante eso algo llamado “consuelo”, la idea de que, después de todo, incluso si nuestra existencia es la nada misma al lado del gran absoluto, incluso si en 100 años probablemente nadie recuerde que alguna vez pisamos esta piedra rodante en un conurbano distante de una galaxia de tamaño mediano, mientras estemos valdrá la pena estar. Porque nos pudimos reír de ser, incluso de la peor de las desgracias. No crean que incluso en Auschwitz no hubo nunca una risa por parte de un prisionero (lean a Primo Levi, si no me creen). La gracia, la risa, son también capacidades humanas, únicamente humanas, y proveen ese consuelo del que hablamos, al menos por un instante que sirve, paradójicamente, para aferrarse a la existencia. Mientras reímos, incluso de lo más terrible, estamos vivos.
[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]
Ya hablé mucho, pero falta. En las últimas dos décadas, más o menos, apareció la marea canceladora. Aclaremos: no es que no existiera antes (de hecho, vamos a hablar de un cierto “antes”) sino que se volvió más furiosa en los últimos tiempos, a la vez que se constituyó en un arma de lucha política. La idea consiste en que los ofendidos tienen razón y que nadie debe ofender. No, bueno, nadie debería ofender, pero resulta que las palabras causan diferentes efectos en diferentes personas. Ergo, cualquier cosa puede ofender a alguien. Sentirse ofendido no da derechos; la tragedia personal, tampoco (salvo el derecho lógico a reclamar una reparación y obtenerla si esa tragedia es producto de una injusticia). Pero “ofenderse” no es una tragedia personal. Para nada. De ningún modo. Es el efecto en un individuo de algunas palabras. Y tampoco es lo mismo que la declaración peligrosa o la amenaza. Un chiste jamás es una amenaza. Pero una amenaza o un insulto disfrazado de chiste sí lo son. La diferencia a veces es sutil y en ese caso, siempre, in dubio pro reo. Para que esto no quede como una teorización al aire, algunos ejemplos.
a) Chiste de humor negro cruel: “¿Sabés cómo entran doscientos somalíes en un Fitito? Tirás una galletita. ¿Sabés cómo salen? Satisfechos”.
b) Ofensa: “Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprendé a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto”. (Tuit del 11/12/2017 del ¿actual presidente? Alberto Fernández).
En el segundo caso, nuestro émulo apenas logrado de un remisero transa de Rafael Calzada (frase que podría ofender a los remiseros, los transas y los habitantes de Rafael Calzada) usa la descalificación con un lenguaje humorístico. ¿Por qué es humorístico? Porque sabemos que no está enviando a cocinar a nadie. ¿Por qué es una ofensa? Porque el “pensar no es tu fuerte” implica decir que la destinataria es imbécil. La traducción es “sos una imbécil”. Sumemos la misoginia rampante (“Nena”, “Mejor aprendé a cocinar”) y la posición del locutor por encima de la persona insultada (“Tal vez así logres hacer algo bien”, el matizador “tal vez” implica la imposibilidad de reconocer siquiera un talento potencial). Esta clase de declaración es lo que llamamos en esta margen occidental del Río de la Plata, una canchereada.
Para reírnos de la ridiculez de la hipérbole es necesario recordar que hay países en donde el hambre es de una crueldad pasmosa.
El primer caso es otra cosa. Una cosa mucho más interesante porque nos obliga a pensar de qué nos reímos cuando nos reímos. Primero, hay una hipérbole: imposible que 200 personas entren en un automóvil que, además, se identifica como ínfimo. Segundo, es imposible que salgan satisfechos todos con una galletita, otra hipérbole. El chiste se basa en imaginar algo imposible, pero para reírnos de la ridiculez de la hipérbole es necesario recordar que hay países en donde el hambre es de una crueldad pasmosa, que las condiciones de vida allí son inhumanas, que a gran parte de la humanidad esa tragedia le pasa inadvertida. Salvo, claro, por el chiste que nos obliga a recordar esa tragedia por el costado de lo absurdo. Porque además, esa tragedia es absurda.
Lo mismo puede decirse de la versión “nazi” del mismo chiste, que habla de cuatro alemanes y 200 judíos. No lo voy a repetir (seguro lo conocen, porque estas cosas existen y circulan incluso si la patota canceladora con cabeza de dedito levantado hace imposible su publicación) pero bien pensado, ese chiste recuerda que el pueblo alemán hizo oídos sordos y ojos ciegos ante el Holocausto y que fue una de las mayores y más crueles tragedias de la historia. Sin esa premisa, el humor (que en este caso es hiperbólico e irónico) no funciona. Y cuando el humor funciona, se fija el recuerdo de la tragedia. Una cosa no funciona sin la otra.
Vale la intención
Una cosa es sentirse ofendido por un chiste y otra, que se ofenda ex profeso. Cuando un mileísta dice “zurdo de mierda”, incluso si utiliza el tono del chiste, busca insultar y descalificar a otra persona desde una posición de superioridad moral y de poder que le permite definir qué ser humano es una “mierda” y cuál no. No sólo eso: al adosar a “zurdo”, dice que tener un “pensamiento de izquierda” es malo. Hay algo más que funciona detrás del dispositivo: la definición de “zurdo” proviene de lo que el insultante dice que es un “zurdo”. Cualquier cosa que no se acomode a pensamiento de un mileísta será pasible de ser considerada “zurda”. Bueno, así funcionan los autoritarismos (entre ellos los fascismos, pero también los estalinismos). ¿Por qué se usa el tono humorístico para el insulto?
Es más claro con el otro: “basura keynesiana”. Acá hay un mecanismo del humor: la incongruencia. ¿Desde cuándo adherir a algún postulado de John Maynard Keynes es pasible de insulto? Dejemos de lado el rol de Keynes en la salida de la Gran Depresión de los años ’30, porque ésta no es una nota sobre historia. También dejemos de lado que la tesis final de Kicillof en la UBA es sobre Keynes. El tema es que no es un nombre asociado a la comicidad o el insulto. “Basura keynesiana” también utiliza otro de los mecanismos del humor, pues, el absurdo. “Basura” es hipérbole. Pero decir que alguien es “basura” es un insulto. Es decir que es una persona descartable, que se la puede descartar. Hacer desaparecer, ¿o es demasiado utilizar ese verbo? A juzgar por el uso frecuente de Milei y sus fanáticos, sería difícil decir que no.
Es cierto que el humor también está atado a su época, pero no necesariamente. Cuando vemos un viejo sketch de Olmedo en YouTube, pueden pasar dos cosas: o nos reímos o lo repudiamos. En general, nos reímos, vamos a ser sinceros. Por la manera en que Olmedo se mueve, por la forma de romper la cuarta pared y, sobre todo, porque sus personajes ridículos son otra cosa. Veamos uno, el dictador de Costa Pobre, ya que también estamos hablando de política. El tipo es un chantún rodeado de una corte de adulones que dice cosas rimbombantes para el pueblo pero sólo tiene como fin comer, tener minas y afanarse hasta el agua de los floreros. No busquen paralelos: ese sketch reflejaba algo que no ha desaparecido. El tipo se vestía de militar con un traje ridículo y fucsia, y su banda presidencial decía “Tus amigos”, es decir se la había robado de la corona en un velatorio. Todo era miseria y absurdo, hipérbole política. Entre los personajes no había uno que, pareciendo noble, no mostrara la chiquitez del chantún.
¿Son menos humanos y, por lo tanto, una especie que debe protegerse incluso de la sátira como se protege al yaguareté de la cacería?
Y uno de ellos, interpretado por Delfor Medina, era un evidente gay con todos los gestos de la marica. Lo que causaba gracia era que esos gestos estaban inscriptos en un tipo de metro noventa, corpulento, que en otros sketches podía ser un macho igualmente caricaturesco. Hoy sería cancelado. ¿Por qué? No insultaba a los gays, sino que mostraba una incongruencia absurda. Por otro lado, y es parte del humor que muchos gays hoy hacen, satirizaba a la marica. ¿Por qué no se podría? ¿Son menos humanos y, por lo tanto, una especie que debe protegerse incluso de la sátira como se protege al yaguareté de la cacería? En ese sketch también aparecían satirizados el ministro de economía, la mujer lasciva, el militar ventajero, el violento. Todas facetas de lo humano. Pero además había un pequeño milagro: los queríamos a todos. Los esperábamos y nos reíamos con ellos, porque nos reflejaban como pequeños y absurdos.
Hoy hay otros estereotipos. No existe quizás la suegra perversa o el marido dominado. O sí, pero sus herramientas han cambiado, son más sutiles o incluso más perversas, porque cada época genera sus propios parámetros del “quedar bien” y nadie quiere parecer un villano. Los viejos chistes, igual, circulan y se cuentan, aunque no en público. Pero existen también —o se han vuelto más visibles— la novia tóxica, el “aliade”, el progre de cartón, la feminista protestona, el incel, la fauna de Tinder, el tuitero tirapostas, etcétera. Pero por alguna razón nadie les da el tratamiento que Olmedo —o Porcel, o Moria Casán (Moria, digan lo que digan de ella, pero merece respeto por haber sido la primera capocómica de la Argentina con Carmen Barbieri ahí nomás, hablame de falta de feminismo en los años ’80)— les habrían dado en la tele.
Licencia para reír
En la actualidad el humor ofende tanto que sólo es posible reírse de uno mismo de modo cuasi confesional en el cada vez más abundante —y cada vez más repetido— stand up argentino. Donde, de paso cañazo, no se hace humor político. Enrique Pinti, también en los ’80, años antes de que nos pareciera una antigualla ideológica, se reía del “peronismo de izquierda” con pelos, señales, nombres y apellidos, con la puteada justa y veloz. Nuestros estandaperos alimentados a rúcula y empanada en vaso parecen haberse olvidado de la necesidad catártica que el humor y la sátira cumplen. Groucho Marx decía que lamentaba la desaparición de los vodeviles porque ya no había lugar donde los jóvenes pudieran ser puercos. Lo mismo podemos decir del humor masivo. Y sin embargo, eppur si ridi, porque ahí están los a veces negrísimos, violentos y deslenguados memes de Twitter, o los que circulan por WhatsApp, porque el miedo hace que aquello de lo que todavía nos reímos se haya vuelto clandestino. No sea cosa que quedemos mal.
A riesgo de alargar demasiado esta nota, contaré un cuento (real) que siempre me conmovió. Robert Clampett, el gran animador de Warner Bros., era fanático del jazz y de la cultura negra. En 1943, habló con muchos jazzeros y amigos (negros), y con las ideas sobre de qué se reía esa comunidad —e incluso ayudado por ellos— creó el corto animado más censurado de la historia: Coal Black and the Sebben Dwarfs, que parodiaba en tiempo de jazz y de racionamientos por la Segunda Guerra Mundial la Blancanieves de Disney. So-White, la protagonista, era recontra sexy, la reina era una gorda que acaparaba el mercado negro, el príncipe era un chanta y un jugador, y el menor de los enanos tenía un “secreto militar” en el pantalón que revivía a la chica. Había chistes sobre la mafia, muchísimas alusiones sexuales, jazz de New Orleans por todos lados y todavía hoy es una joya de humor. Fue el intento de Clampett de hacer humor desde y para la cultura negra. Pero fue protestado por la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Quizás el pecado de Clampett haya sido ser blanco. Irónicamente, el corto se vio mil veces en la Argentina y todo el mundo, en medio de esos paquetes que compraba la TV para llenar espacio. La cancelación de esta serie de chistes satíricos pero en modo alguno insultantes (¡mírenlo!) mostró a los negros de Estados Unidos como una especie a proteger. Curiosa ecología.
El humor es ecuánime, ciego e implacable. Exactamente como la alegoría de la Justicia.
El humor es ecuánime, ciego e implacable. Exactamente como la alegoría de la Justicia. Sólo puede haber humor cuando el chistoso se incorpora a la burla y cuando existe una doble perspectiva, una posibilidad de ver el mismo chiste de otra manera. Los sketches de revista porteña en la que un desesperado trataba de levantarse a un minón no sólo trataban al minón (siempre, indefectiblemente, triunfante) como un objeto, sino que además mostraban la estupidez lasciva del desesperado. Los chistes sobre suegras y esposas siempre mostraron además la impotencia patética del marido. Uno de los grandes legados del pueblo judío es su humor: ése que hace de la desgracia una ocasión para reír porque burlarse un poco de la propia tragedia, lo repito, implica que estamos vivos. Me consta que los hoy canceladísimos chistes de gallegos fueron una invención de los propios gallegos: busquen en YouTube los extraordinarios monólogos telefónicos de Miguel Gila (sobre todo los de la guerra, que trabajaban sobre el sangriento drama de la Guerra Civil Española).
El humor no tiene límites, ni tiene por qué. Como corolario, la diferencia entre un chiste y un insulto es que, en el segundo, el “chistoso” no se incluye sino que señala, olímpicamente, su superioridad para el juicio moral. El poder producto de tal superioridad lo vuelve (según su propia visión) inmune a la crítica. La revista Barcelona suele ser (no siempre) ejemplo de esto último. Y de paso, por eso el humor kirchnerista (o realizado por fanáticos de cualquier cosa en contra de quienes piensan diferente de ellos) no existe: es insulto liso y llano, descalificación y búsqueda de pelea. Su intención ni siquiera es provocar la risa. Y demuestra además (como en el ejemplo b que citamos antes) que cuando el humor —con su apelación a la ridiculez humana, a la conciencia de su finitud, a la necesidad de que no se tome demasiado en serio ante su fugacidad y fragilidad— es ejercido desde el tronito del canchero, transforma en poca cosa al locutor. Lo que no deja de ser la verdadera justicia.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.