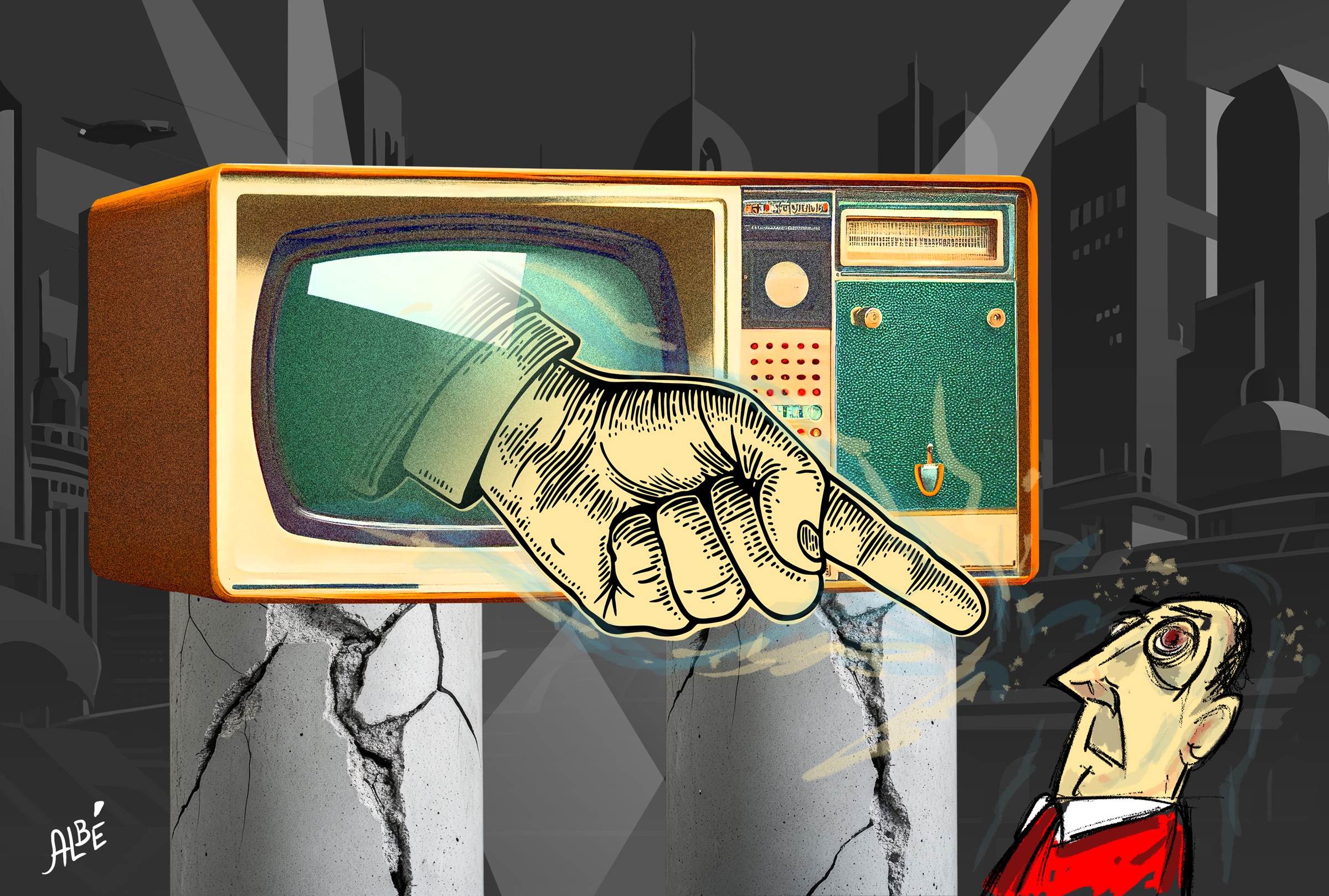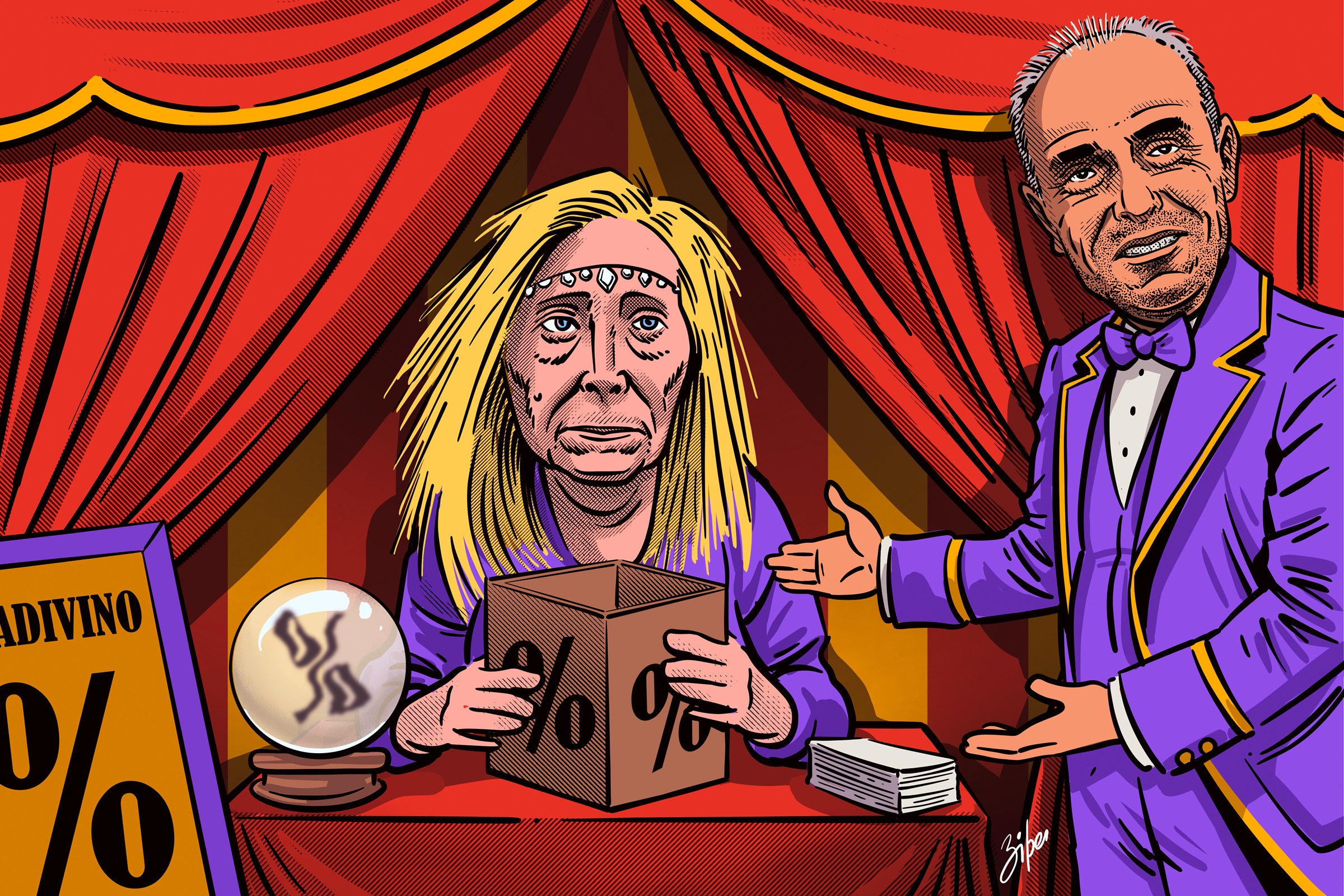El disco El amor después del amor de Fito Páez desprendió perfume de clásico apenas salido del horno. Aun con poco recorrido, parecía captar una dramaticidad implícita en la vida de cada uno de sus oyentes, que derivó en la imposición de una especie de memoria emocional colectiva. Lo curioso es que esa relación era y es más fuerte con el disco que con el artista; es más, es muy probable que un alto porcentaje de amantes de El amor después del amor no conozca la obra entera de Páez.
Nadie tiene obligación de hacerse cargo de toda la discografía, pero en este caso sí conocen el santo y seña de una religión semiclandestina montada en un dogma que permite armar el rompecabezas que las canciones producen en cada uno de los fieles. Que algo valga para todo y para todos consolida estereotipos y vuelve robustas a opiniones convencionales, son defectos que portan las obras consideradas clásicas porque sesgan, aplanan sensibilidades y criterios.
La crítica progresista suele elegir como blanco de sus críticas al avance de la derecha política y sus alianzas con la iglesia electrónica, pero no parecen debilitarse al recibir el hostiazo del padre Páez: conversión en masa, evangelización buena, cielo para inteligencias sensibles. Para ilustrar el capricho comparativo, acerco un repaso por cada canción del disco en cuestión que nos deja esta antología temática (agnósticos abstenerse):
1. en la esencia de las almas, dice toda religión
2. vas a pedir piedad
3. y el sudor de Cristo dibujado sobre un manto
4. dime Dios, ¿hay stop?
5. y tú podrías darme fe
6. entonces recé por Sasha
7. las luces siempre encienden en el alma
8. no me dejes caer en las tumbas de la gloria
9. el ángel de la soledad
10. yo creo y con eso basta
11. se detuvo el tiempo detrás del Muro de los Lamentos
12. antes, debo confesar
13. el tiempo que me lleva hacia allá
14. si hice más liviano el peso de tu cruz
La banda de sonido del fulgor del menemismo se publicó en 1992, momento paradigmático de las frustraciones generacionales, en especial de las juveniles. El concierto en Vélez que despidió por primera vez a El amor después del amor es el marco de inicio de la serie de ocho capítulos que se emite por Netflix. Páez es el productor de esta biografía audiovisual homónima, que salió al año siguiente de su autobiografía Infancia y juventud. En los recientes conciertos que celebraron los 30 años desde el lanzamiento del disco que posibilitó todo este embrollo amoroso, en el mismo estadio, relucieron las costuras con las que libro, gira y serie sostienen la trama. El rock de la época no incomoda, regala una media sonrisa con bailes vaivén en el lugar, lejos de todo pogo, habilita viajar al pasado en una nave construida con dolor para recolectar la nostalgia necesaria que permita anestesiar estos días y justificar, así, el hedonismo burgués en clave selfie, instagramera y luminosa. Yo vengo a ofrecer mi molotov.
El rosarino es una bestia cultural capaz de aunar a Horacio González con Lali Espósito, no es su sensibilidad proteica la que alimenta el desatino.
Es muy discutible el presupuesto de que El amor después del amor es el disco que se transformó en el soundtrack de nuestras vidas; quienes fuimos jóvenes por entonces podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué Fito Páez y no Sumo? Hay remeras, libros y películas sobre Luca, la industria cultural no le fue esquiva después de muerto. La pregunta no quiere una respuesta correcta ni contraponer sin más, está formulada para revisar el confort que promete la máxima totalizadora. El propio Fito nos cuenta en el libro que sintió “mucho la pérdida de Luca cuando falleció, aquel 22 de diciembre del ’87, en su pieza de la casona de San Telmo. Había sido fan de Sumo” y refiere un par de encuentros con el artista italiano, en esa vieja casa del barrio sur y en el Parakultural.
El rosarino es una bestia cultural capaz de aunar a Horacio González con Lali Espósito, pero no es su sensibilidad proteica la que alimenta el desatino. En todo caso, podemos pensar en la línea que propuso Brian Eno para referirse a las escasas ventas de uno de sus discos: “El otro día hablaba con Lou Reed y me dijo que el primer disco de Velvet Underground vendió solo 30.000 copias en los primeros cinco años (…) Yo pienso que todos los que compraron alguna, ¡armó una banda!”. Páez ganó el pan y queso, pero eligió masividad antes que influencia.
¿Qué te pasa, Fito Páez?
Artista torturado, músico incomprendido, poeta traumado. Hasta la publicación de la bomba, su vida estuvo atravesada por catástrofes personales. Páez abordó su carrera –y aborda, la serie es otra muestra– como un reality show. Un rialiti yo, digamos, que no se anima al chiste del Demasiado ego de Charly García. Pese a que lleva su nombre, el nuevo producto impulsado por Netflix no es sobre el disco más vendido de la historia del rock argentino, sino sobre qué hubo antes de que ese éxito se consumara. Y sigue, claro: la colección de vinilos del diario La Nación lo ofrece –en los puestos de diarios, últimos vestigios de la escenografía callejera del siglo XX– a 9.000 pesitos. Fito parece travestir el rock chabón: masa pendiente, pero con maquillaje y traje purpúreo.
La serie comienza en la infancia (momento a cargo del niño Gaspar Offenhenden), cuando el eje principal es la relación con su padre (interpretado por Martín Campilongo, ¡mil puntos!, el Campi que se hizo famoso por sus imitaciones en los ciclos de Marcelo Tinelli), su abuela y su tía; la etapa siguiente, claro, abarca su adolescencia y juventud: el despertar musical con su banda Staff y la llegada a la trova rosarina de la mano de Juan Carlos Baglietto (uno de tantos guiños: el papel lo interpreta su hijo, Joaquín). Los primeros capítulos muestran el salto profesional de Páez, interpretado por Iván Hochman, un joven de 28 años, actor, director, escritor y dramaturgo de gran recorrido en teatro y cine independiente.
Páez abordó su carrera como un reality show. Un ‘rialiti yo’, digamos, que no se anima al chiste del ‘Demasiado ego’, de Charly García.
Ese segmento de la música popular rosarina conformaba una suerte de new seriously del rock argentino y exhibía su cadencia esmerada, secretamente apoyada en alardes virtuosos y compromiso social: esquirlas del reinado de Weather Report en clave jazz-rock-fusión y el influjo desde Cuba de la trova más famosa, a través de la canción de protesta cargada de poesía. Un grupo de músicos con apariencia de asamblearios estudiantiles o seguidores de algún gurú lacaniano orgullosos de ser tildados de jipis que contrastaban un poco con la felicidad inmensa que provocó la llegada de la democracia y posibilitó una ebullición psicodélica en Buenos Aires (quizás haya sido el momento más Swinging Baires, para jugar un poco con la poética Páez).
La irrupción de Los Twist, Virus, Soda Stereo, los populosos Cemento y Parakultural, toda esa cópula en cúpulas que aspiraba a consagrarse como fiesta sagrada, parecía jugar al abandono de la racionalidad política para perderse en el hedonismo reprimido durante años. Así, hasta un grupo malísimo como Autobús podía sostener un concierto con humor (malo, sí, pero humor al fin). Llama la atención que la serie no muestre esa algarabía que distingue a la vida de Fito Páez, propia de una estrella de rock full time.
En los capítulos que describen su infancia –la vida diaria del pequeño Rodolfo, estudiante de piano, un niño que sufre la perdida temprana de su madre, rebelde en la escuela y capaz de imaginar un mundo que lo saque de la angustia a través de la música– hay grandes hallazgos narrativos. Con el pulso de un thriller doméstico, la serie marca el sinuoso camino de un chico que en las visitas periódicas a la disquería del barrio le muestra a su padre tapas de discos como trozos de su corazón herido. Es cierto que puede ser la vida de cualquiera que haya sido criado bajo esas circunstancias, pero en la trama funciona como apoyo para lo que va a venir: aunque sube por los peldaños de la fama, se trata de una vida cuesta arriba.
Charlyfest
En la redes sociales, la mayoría de los espectadores destaca los parecidos de los personajes con los reales, aunque la serie a veces no contemple esa correspondencia con demasiado rigor. Hablemos de Charly: el García de Andy Chango es una maravilla y lo mejor de la recreación no tiene relación con el parecido físico. Chango no nariguetea la voz de García, interpreta bien sus temas y nunca lo imita, lo vuelve más real, el personaje entiende el momento que se vive.
En la escena en la que Fito graba “Cuervos en casa” (canción de su primer disco, Del ’63), le indica al Tuerto Wirzt que meta el hi-hat de su batería. Charly entra al estudio, ignora por completo la presencia y el trabajo del autor, mientras pide: “Marito, ponela otra vez, plis”; escucha la versión y le ordena al Tuerto a través del talk-back: “Matá el hi-hat”. Vemos cómo Páez baja las pestañas en señal de afirmación. Moraleja: Charly traía el cambio y lo de Fito parecía el pasado.
Digresión: vemos que García descubre a Páez por televisión –algo que parece falso, pero resulta efectivo–, escena que subraya el importante rol que tendrá el personaje de García. Me pregunto si los realizadores no se tentaron con hacer un spin off con Andy Chango solo. Fin de la digresión.
En la fotografía es notoria cierta opacidad para retratar un momento en que los neones explotaban con sus brillos. ¡¿Quién es ese Fito uruguayo?!
No me queda claro si es bueno o malo mostrar a Fabiana Cantilo como alguien tan insoportable. Por momentos, Micaela Riera despliega un tremendo parecido con la musa amorosa de esa etapa sin ocultar los rasgos inaguantables.
La entrada del Luis Alberto Spinetta de Julián Kartún es salvífica. Ese matiz es innecesario para la historia, aunque quiera subrayar el peor momento anímico de Páez. En ese juego con los personajes destacados de la época –la serie ubica a todos los famosos que puede solo para jactarse de cuánto es lo que pretende abarcar–, el Flaco queda algo desdibujado.
En la fotografía es notoria cierta opacidad –casi todo es invadido por la paleta de marrones– para retratar un momento en que los neones explotaban con sus brillos. Todas las imágenes se construyen con la misma estética. ¡¿Quién es ese Fito uruguayo?! Me acuerdo de Páez tocando los teclados en la presentación del disco debut de Fabiana Cantilo (Detectives, producido por Charly) vestido de traje y botas blancas, con gafas negras y el pelo peinado hacia atrás con gel, atado con cola de caballo. Un Páez con mucho glamour.
La repetición se justifica con la suposición de que así se pone en juego una hidalguía invaluable, un sacrificio en favor de oídos vírgenes. Vivimos los 30 años de El amor después del amor (se celebraron con pompa la primera y la segunda década, también) porque Páez entiende –lo debe creer, incluso– que hay espacio para nuevas sensaciones, no quiere soltarse del cálido abrazo de la memoria colectiva. En los últimos tres años publicó ¡cuatro discos! (en uno de ellos participó Elvis Costello, nada menos), pero retomó la vieja Ferrari de la mano, otra vez, de Daniel Grinbank. Fue el empresario de entretenimiento global quien insistió en la editorial Planeta para que publiquen las memorias de Páez, la alfombra roja y voladora que desplegó antes de largar la gira conmemorativa de los 30 años del álbum, que todavía continúa.
La serie es el combustible del que se nutre un Fito inmersivo al servicio del fan nostálgico. Un satélite del universo musical en Twitter se preguntó: “¿Será Fito Páez el mal menor, una excusa para que añoremos el siglo XX?”. ¿Será, pues? ¿Incluso para él?
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.