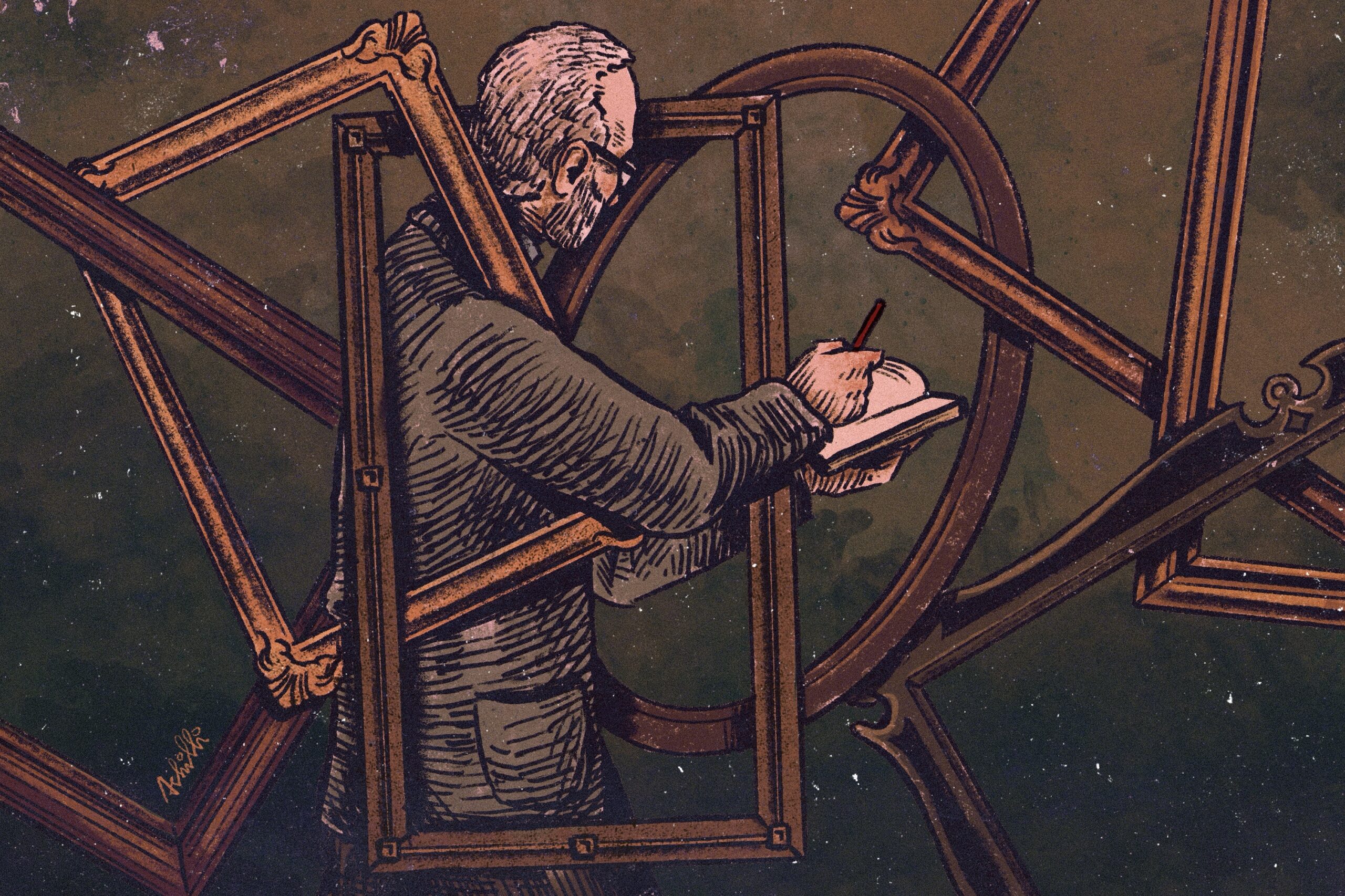|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
“¿Con qué necesidad?”, me preguntan cuando cuento en X que voy camino a Ucrania. Es una buena pregunta. Yo mismo me la hago después de haber comprado un pasaje de un colectivo que no existe, conseguido otro gracias a dos ucranianas que intermediaron con un chofer indiferente a mis penas, subido a un colectivo lleno de mujeres y niños, y entregado mi pasaporte a una militar polaca que se lo llevó no sé a dónde. Con qué necesidad.
En realidad la respuesta a la pregunta es fácil: necesidad de ir a Ucrania no tengo ninguna; curiosidad, sí. Por eso espero pacientemente las cuatro o cinco horas que demoran los trámites de salida de Polonia y de ingreso a Ucrania, por eso paso tardo nueve horas en hacer 300 kilómetros, por eso no duermo esta noche para pasar solo unas 36 horas en otro país: por curiosidad, que afortunadamente esta vez no mató al gato.
Al final, el pasaporte vuelve. Luego vuelve a irse, de la mano de otra militar, en este caso ucraniana. Y finalmente vuelve otra vez con un pequeñísimo sello estampado. Estoy en Ucrania.
Dejamos atrás una larga cola de autos y camiones que buscan entrar en Polonia y auguran un también lento regreso. Lo primero que nos recibe es una rotonda con un tanque abandonado en el centro. Lo segundo es una poceada ruta de doble mano con pasto crecido a los costados, todo lo cual contrasta con la autopista amplia, limpia e impecablemente asfaltada por la que atravesamos Polonia. Lo tercero es una sucesión de estaciones de servicio (cuento cinco) y un lavadero de autos. De a poco amanece en la ruta. Sí me importa dónde estoy.
Lviv, en el oeste de Ucrania, es el destino final de esta parte del viaje (que también me llevará después a otros lugares de pasados exóticos como Rumania o Malta, experiencias que en sí mismas motivarían otras crónicas). ¿Por qué Lviv? Porque es segura. Desde que Ucrania fue invadida por Rusia en 2022, la Armed Conflict Location & Event Datase estima 29 muertes directamente relacionadas con la guerra en la ciudad de Lviv, donde más de 700.000 habitantes. Lo dije en X y fui objeto de burla, pero no deja de ser cierto: es más probable morir asesinado en el conurbano bonaerense que por un misil en Lviv. Décadas de peronismo son más letales que Putin.
Además de ser relativamente segura en comparación con Kyiv, en el centro de Ucrania, y ciertamente cualquier otra ciudad en el oeste, Lviv también es interesante porque es una suerte de reliquia occidental que ha sobrevivido con bastante dignidad a las guerras del siglo XX. Durante la mayor parte de su historia, Lviv ha sido polaca, pero antes de la Primera Guerra Mundial ya era austrohúngara. En Lviv nació Ludwig von Mises; a nadie se le ocurriría pensar que Mises era ucraniano, como tampoco pensaríamos que Franz Kafka era checo. Pero ambos nacieron en lugares que hoy albergan poblaciones completamente diferentes a las de hoy. Volveremos también más adelante al tema de la definición de las fronteras.
Por lo pronto, la infraestructura entre el cruce fronterizo y Lviv también parece aguantar bastante bien los embates de la guerra. Ucrania definitivamente no es Polonia, país que representa quizás el mayor milagro económico de Europa en el siglo XXI. Pero tampoco es Argentina. La señalización en la ruta está bien. En los pueblos que cruzamos, aunque veo pocas luces en las casas, sí noto que tienen flores y jardines bien cuidados. La luminaria pública funciona, hay veredas, los pozos tampoco son tan terribles; incluso se ven obras en construcción, tanto de ensanche de caminos como de nuevos edificios. El parque automotor está un escalón por debajo del polaco, pero un escalón encima del nuestro.
Es más probable morir asesinado en el conurbano bonaerense que por un misil ruso en Lviv. Décadas de peronismo son más letales que Putin.
En el colectivo, a medida que se levanta el sol, la gente se despierta. Todo el mundo está con sus celulares. Muchas personas escuchan mensajes de audio que me suenan automáticos, robotizados. No puedo distinguir el ucraniano del ruso y no sé qué es exactamente lo que escuchan. Mi experiencia con la lengua es una más bien de horror: solo estoy acostumbrado a escuchar ruso cuando me informo o aprendo algo sobre Rusia, pero todo lo que viene desde esta parte del mundo suele ser terrible. Para estas personas el ucraniano o el ruso son sus lenguas, en las que dicen las cosas más hermosas que conocen. Para mí, un extranjero, es una lengua trágica.
No lo digo gratuitamente: la existencia en países como Rusia o Ucrania parece definida por la tragedia. Cada cosa de la que nos enteramos de esta región involucra guerras, dictaduras, crisis económicas o catástrofes ambientales. En Voces de Chernóbil, una compilación de relatos de Svetlana Aleksiévich de la que se extrajeron historias para una serie de HBO, está la de una mujer a la que van a expulsar de su granja después del desastre nuclear de 1986: pero ella se niega y le dice al soldado que quiere echarla que así como él había venido, ya muchos otros habían querido echarla antes. Le da todo lo mismo. La mujer había vivido la colectivización de la tierra; el Holomodor, un genocidio soviético de la población ucraniana mediante hambruna; la invasión nazi en los años ’40; y, para colmo, cuatro décadas adicionales de comunismo. ¿Qué le podía importar una radiación imposible de ver?
Las caras de una parte de los ucranianos, tanto en el colectivo como cuando me bajo a la calle y empiezo a recorrer Lviv, dejan ver esa mezcla de amargura y tristeza constantes. La gente de cierta edad parece estar acostumbrada a sufrir. Es casi como si esta guerra fuera simplemente lo que toca hoy. Mañana puede tocar otra hambruna o que se seque un mar, Chernóbil o Stalin, Putin o Hitler. Cualquier cosa.
Suele decirse, para que uno quede como un observador sagaz, que las cosas cuando uno viaja no son como en las películas. Pero en mis viajes yo encuentro cada vez más lo contrario, que la vida se parece bastante a como se la ve en las películas: me parece cierto de lugares tan diferentes como Estados Unidos, India o la ex Unión Soviética. No me extraña que de la URSS caso haya salido Regina Spektor, cuya música transmite siempre tanta melancolía. También entiendo por qué la canción de feliz cumpleaños en Cheburashka, el dibujo animado soviético por excelencia, tiene una letra también tan triste y un video caracterizado sobre todo por la lluvia. La depresión atraviesa la ex URSS de manera permanente y no parece que haya nada que hacer al respecto.
Como hemos llegado a la estación de colectivo alrededor de las 7:30 de la mañana pero no podré entrar al departamento que alquilé hasta las dos de la tarde, me decido a caminar hacia el centro de Lviv. De a poco la ciudad se va poniendo en movimiento. Veo, en los carteles publicitarios, propaganda que festeja la proeza militar contra Rusia pero también anuncios sobre la llegada de helados con chocolate Dubai. En un parque, los tempraneros salen a correr. Otros pasean a sus perros. Me saco una foto en el edificio donde nació Ludwig von Mises.
Para aprovechar el tiempo muerto, me siento en Moment, un café con varios miles de seguidores en Instagram, al parecer de moda y de buena reputación. Es tan temprano que llego primero. Si no fuera porque la radio de fondo se interrumpe a las 9 de la mañana y se escuchan unas palabras solemnes seguidas de un minuto de silencio, sería difícil de creer que estoy en un país en guerra. Este café de especialidad decorado impecablemente en un ex galpón, podría estar perfectamente en Palermo. De hecho, lo bajos que son los precios me hacen acordar a la Argentina de Massa: un omelette excelente de pollo y dos quesos con ensalada más un espresso, un flat white y 10% de propina totalizan nueve dólares. Para pagar hay un código QR en la mesa donde uno puede en cualquier momento revisar la cuenta e irse sin pasar por la caja ni mostrarle nada al mozo. Hay confianza.
Cuando salgo, ya es cerca del mediodía. Lviv definitivamente ha despertado. Hace calor: es agosto, después de todo. Escucho bocinazos. El tránsito me hace sentir como en casa: no todos los automovilistas frenan ante los peatones, se escuchan aceleraciones fuertes frente a semáforos en amarillo, ese tipo de cosas. Polonia era más amable pero también, por eso, más extraña.
Solo si uno presta atención a los detalles las cosas se ponen un poco más escabrosas: en cinco minutos pasan por separado un hombre sin brazos, otro sin un brazo y sin una pierna, y otro en silla de ruedas.
Los ucranianos que veo en la calle parecen vivir una vida completamente normal. En particular veo a muchos adolescentes en la calle, probablemente de vacaciones de verano. Solo si uno presta atención a los detalles las cosas se ponen un poco más escabrosas: en cinco minutos pasan por separado un hombre sin brazos, otro sin un brazo y sin una pierna, y otro en silla de ruedas. No son los únicos varones, la ciudad definitivamente tiene reserva masculina; incluso es posible, como me dice un ucraniano con el que entablo una breve conversación en un café, ser llamado para enlistarse y no ir a la guerra. Pero está claro que es desde ahí que viene toda esta gente.
Mirar para arriba en Lviv, como en Buenos Aires, es toda una experiencia. La herencia polaco-austríaca ciertamente se deja ver. No se ven en el centro histórico los típicos edificios “soviéticos”, si es que tal cosa existe, que sí estamos acostumbrados a ver en Europa del Este. Hay edificios neoclásicos, art decó, art nouveau: entiendo ahora por qué en la Unión Soviética se filmaban películas en Lviv que simulaban estar localizadas en pueblos del Mediterráneo. La ciudad me hace acordar a Buenos Aires no solo en el sentido de la mezcla de estilos arquitectónicos sino en que su derrotero parece aleatorio: algunos edificios están bien mantenidos, pero la mayoría deja ver un mantenimiento pobre y otros pocos están en un estado lamentable. Imagino que la escasez de la guerra debe jugar un rol, pero el problema parece de más largo plazo.
La Ópera Nacional de Lviv ejemplifica a la perfección el pasado imponente y el presente difícil de esta ciudad ucraniana. Su estilo neoclásico y su posición estratégica, al final del boulevard Svobovy, la destacan por sobre cualquier otra construcción. Visitarla cuesta apenas algo más de dos dólares, pero solo se puede pagar en efectivo y en hryvnias ucranianos. Adentro se prepara el estreno de un ballet para el día siguiente, pero casi no hay visitantes y la mayor parte de las luces están apagadas. De hecho, los empleados van prendiendo luces en distintos salones cuando ven que entra alguien a ver. El racionamiento de la energía, como voy a notar también en otros espacios públicos (colectivos, tranvías, estaciones de tren), va en serio.
El departamento en el que duermo está sobre el mismo boulevard de la ópera. Ubicado en un primer piso, el edificio no tiene ascensor pero sí una escalera de madera a la que le veo por lo menos un escalón falseado y una grieta. No será hoy, pero ahí va a ocurrir otra tragedia. El departamento es un pequeño monoambiente decorado como en los ’80. “Parecen los departamentos que se ven en Chernóbil”, la serie de HBO, me dice mi novia cuando le mando fotos, y tiene razón.
El departamento es un pequeño monoambiente decorado como en los ’80. “Parecen los departamentos que se ven en Chernóbil”, la serie de HBO, me dice mi novia cuando le mando fotos, y tiene razón.
Así como hay un tipo humano eslavo depresivo, observo que también hay un tipo humano ex soviético vintage. El departamento donde me alojo y su perfecta decoración de hace 40 años es un ejemplo, pero otros son los peinados y la compostura de hombres y mujeres que parecen salidos de una máquina del tiempo. Incluso hay costumbres que parecen anacrónicas: en pleno centro histórico de Lviv un promotor me invita abiertamente a pasar a un “club de caballeros” y me da una tarjeta sugerente de lo que es el lugar, ciertamente una rareza en el siglo XXI en nuestro lado del mundo.
Ya entrada la tarde, Lviv explota de gente. Me doy cuenta de que no hay visitantes que no sean eslavos porque no escucho inglés ni ninguna lengua romance u oriental. Es probable que casi todas las personas que veo sean ucranianas. Los cafés y los restaurantes desbordan. Sobre todo la cultura del café es una que la ciudad ha heredado del Imperio Austro-húngaro: la densidad, diversidad y generosidad horaria de la oferta de cafés son características que no hubiera esperado encontrar.
Tres años de guerra no han impedido que, como en el resto de Occidente, se hayan puesto de moda en Lviv los cafés de especialidad. La sociedad civil se adapta a los tiempos: mientras espero un flat white en un local aleatorio, saco una foto de un cartel enorme y mediante Google Lens me doy cuenta de que se piden ahí donaciones para el frente. Llamo por teléfono a mis padres; mi mamá está preocupada porque vio en las noticias que en Kyiv cayó un misil en un edificio de la Unión Europea. Expongo mi argumento de que Lviv es más seguro que Lanús.
En mis paseos lo que veo en los jóvenes, francamente, es joie de vivre. No se parecen a los adultos más mayores con sus caras largas. El espíritu estival de Lviv es exactamente el mismo que vengo de ver en Cracovia o que se ve en cualquier ciudad europea a fines de agosto: la gente sale a la calle, a comer, a pasear, a bailar y a disfrutar del buen tiempo antes del invierno. Los detalles le recuerdan al visitante que uno no está en cualquier lugar, pero, para tratarse de un país en guerra, pienso, no está tan mal.
Me despierta el sonido de sirenas. Habrá caído un misil, supongo, casi dormido. Pronto me doy cuenta de que es un sonido que no pasa rápido, como el de una ambulancia o un camión de bomberos. Miro por la ventana y veo una procesión de varios vehículos. Las lentas sirenas son parte de un homenaje. En tiempos de guerra deben ser comunes.
Mi preocupación banal mientras me preparo para irme es imprimir el boleto del colectivo que compré el día anterior, porque vi que todo el mundo lo tenía en papel. El ticket es de la misma empresa que me trajo, esencialmente para asegurarme de que exista y no repetir la experiencia desagradable del día anterior. En la fotocopiadora que encuentro parece haber una especie de reunión de consorcio y afortunadamente una persona habla inglés.
Todas se detienen en lo que están haciendo para prestar atención hasta que los colectivos se van y los presentes aplauden. Creo que acabamos de ver cómo un grupo de soldados se fue a la guerra.
Después de desayunar en otro café y pedir unas galletitas con forma de nuez y relleno de chocolate (“como en tu infancia”, dice el menú), salgo a la calle y escucho una música militar. La gente posa su mirada sobre tres colectivos con militares adentro. Algunas personas están arrodilladas. Todas se detienen en lo que están haciendo para prestar atención hasta que los colectivos se van y los presentes aplauden. Creo que acabamos de ver cómo un grupo de soldados se fue a la guerra.
En lugar de caminar, esta vez me tomo el tranvía para ir a la terminal. Hace más calor que ayer y no hay aire acondicionado. En realidad la estación no es tal, sino una serie de playas de estacionamiento sin carteles donde espontáneamente se agrupan los micros nacionales de un lado y los internacionales de otro. Veo el logo de la empresa que me trajo, un cartel que dice “Kraków” y me acerco. Los dos colectiveros me buscan en su lista y me encuentran: en un mar de cirílico, soy el único agregado en alfabeto latino. “Italiano”, me dice uno en italiano, y le digo que sí, que “l’Italia”, y los dos se empiezan a reír. Qué hará este nabo acá, estarán pensando. A mi costado una familia me vigila pero por amabilidad, para ver si me hago entender con los choferes.
A la una emprendo el regreso a Cracovia. La experiencia de la frontera es tan tediosa como a la ida, pero cambia porque debemos bajarnos a hacer trámites. Bajamos todas nuestras pertenencias tanto ante autoridades ucranianas como polacas. Como porto un pasaporte comunitario, nadie me hace ninguna pregunta. Pero sí veo a un hombre de unos 50 años dar explicaciones a las oficiales de migraciones de ambos países. También veo que pasa un largo rato otro hombre, más joven, que habla árabe. Deduzco que tanto a Ucrania como a Polonia les interesa más revisar a quienes se van del país en guerra que a quienes quieren entrar.
Una vez en el colectivo, mientras avanzo con el quinto libro de los seis que componen las memorias de Winston Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial, encuentro las cartas que presentan la discusión sobre qué hacer con Lviv (en ese entonces Lwów) al final del conflicto. Los polacos la reclamaban para sí y Roosevelt se las quería dar, pero al final Stalin se impuso y se la quedó: eso es todo. Para nuestras mentalidades liberales del siglo XXI, es increíble pensar que por una disputa resuelta por tres personas se pueda haber definido el futuro entero de una ciudad y los cientos de miles de personas que la habitaban. La mayoría polaca fue expulsada, como en otros lugares ocurrió con otras etnicidades, y los que se quedaron pasaron a estar bajo tutela soviética. A todos los involucrados la decisión les cambió la vida para siempre.
Me pregunta otro amigo si estar en Ucrania me hizo cambiar de opinión respecto de la guerra. Le digo que no y que la pregunta me parece un buen disparador para hacer un comentario al respecto en X, que transcribo: “Sin perjuicio de la torpeza de Occidente durante todos estos años, Putin es un criminal de guerra y posiblemente un enfermo mental. ¿Hay corrupción con la ayuda internacional? No dudo de que Ucrania está llena de chantas, pero seguramente no más que la Argentina. Seguramente cualquier aporte sea útil en el margen. El problema fundamental en este conflicto es que una buena parte de los rusos no acepta la existencia de Ucrania como país independiente, motivo por el cual la guerra no puede sino ser a todo o nada: posibles cesiones territoriales no van a terminar con este tema. Es moralmente correcto estar del lado de los agredidos. Слава Україні!”
Las redes sociales son bombásticas por naturaleza, pero me hago cargo de lo que digo. ¿Por qué sostener que Putin es un enfermo? Porque realmente parece ser un paranoico, un delirante que piensa que Ucrania representa algún tipo de peligro para Rusia. ¿Por qué hablar de la torpeza de Occidente? Porque ciertamente nadie vio venir un ataque que estaba cantado y, después, nadie supo cómo reaccionar. ¿Por qué desdeñar la corrupción en Ucrania? Porque si bien es correcto denunciarla en todo momento y lugar, no hay que usarla como chivo expiatorio de lo que sale mal cuando los problemas más importantes son otros.
¿Y por qué, por sobre todas las cosas, hablar de un conflicto que no tiene solución? Porque hoy no la tiene. La agresión que sufre Ucrania no es tan diferente de la que sufre Israel: ni la mayor parte de los rusos ni la mayor parte de los palestinos creen que el otro tenga derecho a existir. Putin se ha ocupado de usar toda la propaganda disponible para convencer a sus connacionales de que Ucrania no debe ser un país independiente y sigue (y seguirá todo lo que pueda) una guerra de desgaste, que ya lleva más de diez años con la ocupación de Crimea primero y el intento fracasado de invasión después. Hasta que los ucranianos se rindan.
Es un milagro que, en semejantes circunstancias, los habitantes de Lviv puedan salir a tomar un helado. Sí, es verdad que si están en la estación de tren verán un cartel que les indica dónde está el refugio en caso de que sea necesario. Pero la vida sigue.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.