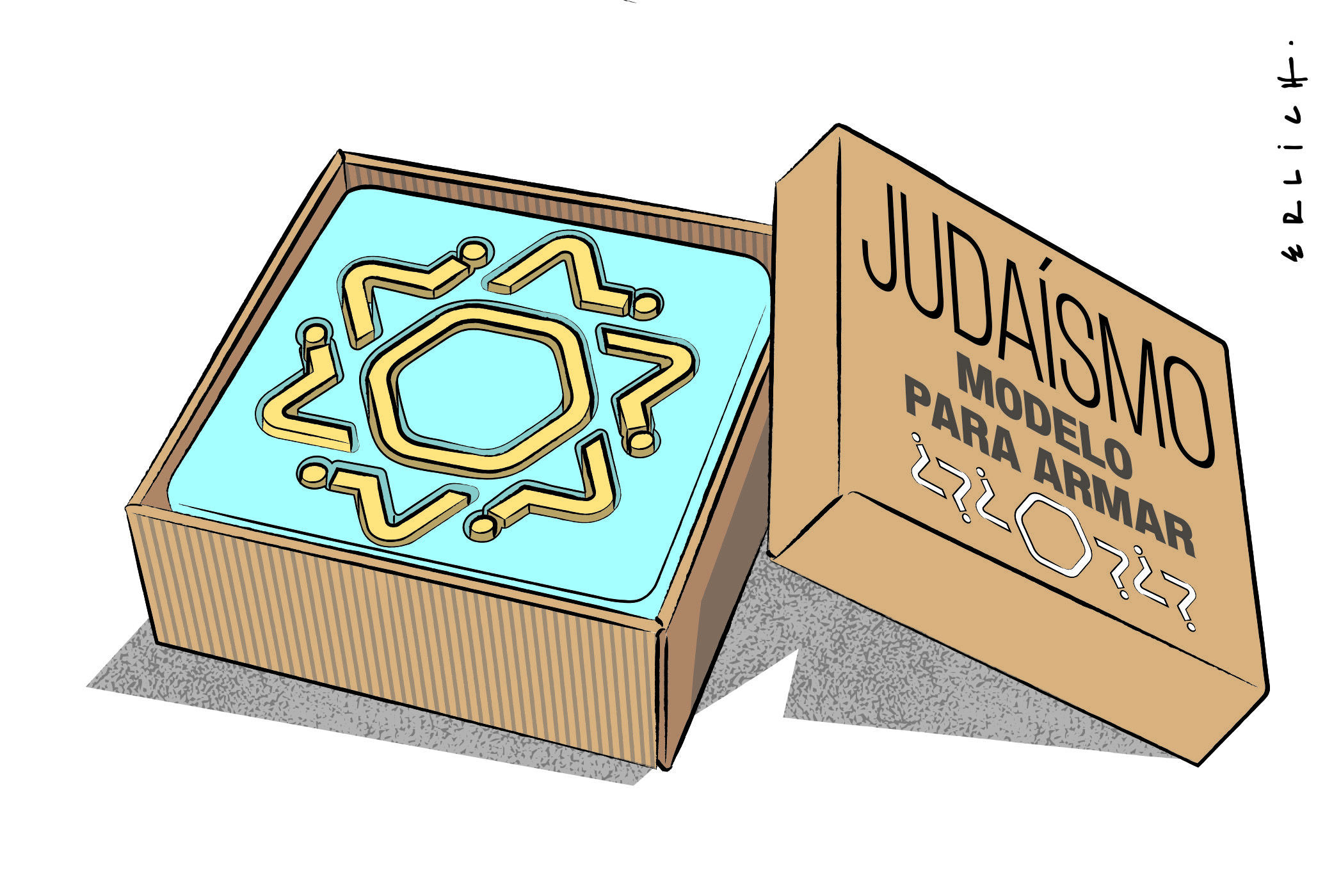Antes de viajar
Cuando estaba por terminar el secundario, en 2012, me iban a entregar en el acto de fin de año una distinción por mi promedio. Sabía que iba a ser en horario escolar y al aire libre, en esos días de noviembre de Mar del Plata en los que por fin se puede sentir que termina el invierno y empieza a hacer calor. Tenía ganas de ir. El problema es que noviembre también es el mes en el que se hace el Festival Internacional de Cine, y había un documental que quería ir a ver y que iban a pasar a la misma hora. El nombre del documental era La forma exacta de las islas. Lo pensé bien y terminé por faltar a mi propio acto de fin de curso. Mi mamá se enojó mucho.
No recuerdo cuándo empecé a sentir interés por las Malvinas. Quizás hayan sido las clases de geografía donde las islas siempre destacaban como excepción; quizás haya sido la lectura en clases de literatura de Los pichiciegos, la novela de Fogwill; quizás hayan sido los actos escolares de los 2 de abril de cada año; quizás haya sido, más generalmente el hecho de que la guerra todavía está fresca en la memoria de la sociedad, y sobre de todo de nuestros padres. Si no se hubiera salvado de la colimba, mi viejo, nacido en 1963, podría incluso haber sido un veterano. O un muerto.
En todo caso, a mí lo que siempre me llamó la atención es la singularidad del lugar: un archipiélago perdido en el Atlántico Sur, sin atractivo alguno a simple vista, donde viven algo menos de cinco mil británicos en 2023. ¿Por qué están ahí hoy? ¿Qué es lo que les gusta de ese lugar? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven? No sé si me interesa tanto indagar qué piensan los kelpers de nosotros, porque si yo fuera un isleño no tendría ninguna simpatía por un argentino después de 1982. Lo que me interesa va más allá de la guerra. Estoy viajando por motivos meramente etnográficos.
Pero para averiguar cualquier cosa en el lugar de los hechos lo primero que hay que hacer es llegar, y la verdad es que volar a las Malvinas es una odisea. El motivo principal es que no hay vuelos directos y regulares desde Argentina. Antes de la pandemia, y gracias a la apertura que había realizado el gobierno de Mauricio Macri, las opciones eran vuelos semanales desde San Pablo (o la escala que tenía en Córdoba) o desde Punta Arenas (o la escala que tenía en Río Gallegos una vez por mes). Hoy, la parada de Santa Cruz sigue activa. En cualquier caso, durante la pandemia la esquizofrenia en la que entraron gran parte de los gobiernos del mundo barrió con todas las opciones.
Como ocurrió en otros lugares fácilmente “aislables”, los isleños cerraron las Malvinas de forma estricta y prolongada.
Como ocurrió en otros lugares fácilmente “aislables”, los isleños cerraron las Malvinas de forma estricta y prolongada. Hacia abril de 2022 ningún vuelo había vuelto, incluso cuando ya prácticamente todo el mundo había dejado el coronavirus atrás. Pero aunque no se pudiera volar, sí era posible comprar pasajes para cuando se pudiera hacerlo, y eso es lo que hice: emití un boleto para noviembre, creyendo que para ese entonces las islas estarían abiertas a visitantes. Decidí que llegaría vía San Pablo un miércoles y volvería vía Punta Arenas un sábado.
A medida que pasaban los meses se me hizo evidente que la ruta de San Pablo no volvería a estar operativa, debido a la negativa del gobierno de Alberto Fernández a autorizar que los aviones utilizaran el espacio aéreo argentino. Este hecho era definitivamente un problema, porque la única ruta disponible que quedada entonces era la de Punta Arenas y eso obligaba a extender la estadía desde los tres días originalmente previstos hasta siete. Y el problema es el costo.
Una jubilación mínima
Y es que, mientras escribo estas líneas antes de viajar, no sé si vale la pena pasar siete días en las Malvinas, pero lo que sí sé es que a mi bolsillo argentino le va a resultar caro. El alojamiento que conseguí cuesta 75 libras por noche y estoy bastante seguro de que es el más barato disponible. Hacia noviembre de 2023, vale aclarar, ese monto es equivalente a una jubilación mínima en Argentina. Los tours por los que averigüé a lo largo de la isla Malvina no parecen costar menos de 250 libras. Todo indica que los precios y los salarios se mueven por andariveles británicos, lo que en realidad no debería ser ninguna sorpresa.
Sobre precios hablé el año pasado con Carlos Maslatón, que creo que es la única persona viva que conozco que ha ido a las Malvinas (también pienso en Juan Carlos París, que las pisó como turista de crucero, pero aunque fuera la persona que menos merecía morir en el mundo lamentablemente ha fallecido). Maslatón, que fue a las islas ya más de una vez pero siempre en avión, me dijo en su momento que se han desarrollado mucho, que no es todo artesanal como antes, que no es lo mismo. Pero yo no las vi nunca, así que tengo que probar.
Retomo el hilo: dinamitado mi itinerario vía San Pablo y Punta Arenas, logré a fines de 2022 que la compañía aérea me abriera el pasaje durante un año mientras decidía si realmente quería ir. En abril de 2023, movido por el sesgo de ya tener un pasaje disponible y no querer perderlo, me decidí a confirmar una fecha que implicara un viaje de una semana aunque ese no fuera mi plan original. Otra vez me incliné por el fin de noviembre; supuse que el clima no sería demasiado hostil.
Día menos uno
Este viaje casi no se hace por la razón más estúpida del mundo: una confusión de aeropuertos. No me había pasado nunca antes, pero para todo hay una primera vez y lo cierto es que por algún motivo yo estaba convencido de que salía desde Aeroparque cuando en realidad tengo que ir a Ezeiza. Me doy cuenta de la confusión a las cinco de la tarde de un viernes, cuatro horas del vuelo. Ni siquiera tengo el bolso hecho, pero considerando el tránsito del centro porteño antes del fin de semana me parece juicioso salir corriendo. No llego ni a bañarme: que Dios se apiade de los que viajen conmigo.
Por cierto, y aunque puede inferirse, no está de más aclarar que estoy viajando solo. No atiné a preguntarle a nadie si quería acompañarme, ni siquiera a mi novia, porque no imaginé que alguien tuviera interés en hacerlo y al mismo tiempo en realmente pagarlo. Encuentro que los que se interesan en el viaje lo hacen como si llegar a las Malvinas fuera una cosa imposible, una utopía irrealizable. Muy poca gente se propone realmente ir y tiene sentido; a menos que te interese ver británicos o pingüinos en el medio de la nada, probablemente decidas gastar la buena cantidad de plata que insume un viaje como este en otro destino.
El primer tramo es, entonces, Buenos Aires-Santiago. El vuelo es común y silvestre. Es la primera vez que piso Chile y me molesta estar dando esta vuelta para llegar a las Malvinas, no porque tenga algo en contra de los chilenos sino porque me parece ilógico. ¿Por qué tengo que irme a otro país si nosotros estamos tan cerca?
Día cero
Me acurruco en unas butacas y duermo en una sala de espera del aeropuerto de Santiago. Hace tanto tiempo que saqué el pasaje que no me acuerdo de si había alguna opción mejor cuando lo hice, pero tengo una escala de cinco horas y media en el aeropuerto antes de partir a primera hora de la mañana del sábado para Punta Arenas, donde tendremos una escala de una hora sin cambio de avión para seguir camino hacia Malvinas.
El viento que hay en Punta Arenas cuando aterrizamos no lo había experimentado nunca. El avión se mueve para arriba y para abajo, para uno y otro costado sin parar. En la cabina hay silencio, pero a nadie parece resultarle extraño lo que está pasando. Tanto el capitán, cuando anuncia que estamos a punto de aterrizar, como la azafata que nos da la bienvenida cuando ya lo hemos hecho, suenan calmos en todo momento.
Aunque mi ticket dice “sin cambio de avión”, decido que voy a bajar si veo que todo el mundo lo hace, y así es. Supongo que entraremos a una sala de espera y que volveremos a subir, pero pronto veo que todos están parados y nerviosos al lado de una cinta de equipaje que no se mueve. Ahí descubro, porque escucho a un británico decirlo, que el vuelo a Mount Pleasant (la base militar británica en Malvinas) se atrasó ocho horas, es decir hasta las siete de la tarde. Otras personas también se están enterando en ese momento; nadie nos avisó nada. La gente le echa la culpa al viento: calculo entonces que quizás era normal pero no tan normal.
La gente le echa la culpa al viento: calculo entonces que quizás era normal pero no ‘tan’ normal.
Como suele suceder, los argentinos nos avispamos más rápido que el resto de las personas y junto a una compatriota que acabo de conocer en el medio del tumulto vamos directamente al mostrador de Latam, donde nos confirman la mala nueva de que el avión saldrá a las siete de la tarde en lugar de las once y nos dan un voucher para comer en el aeropuerto. ¡Pero tengo ocho horas!
Es una picardía no irme a Punta Arenas, que no creo que sea demasiado grande para recorrer, así que llamo a un Uber y me voy. El chofer del Uber, por qué no, tiene un colgante (y es hincha) de Boca. Me explica que ayer hubo vientos de hasta 130 kilómetros por hora y se lamenta de que por ese motivo no pudo amarrar un crucero que probablemente le hubiera dado buen trabajo.
Punta Arenas es una ciudad de tinte tan europeo (“la más bonita de Chile”, según el chofer) como decadente. Elijo la Plaza de Armas como destino porque la imagino central después de ver el mapa, pero no tengo idea de qué habrá. Una vez que llego, veo un patrón que no puedo dejar de ver hasta que me voy: prácticamente todo el centro consiste de edificios centenarios bellísimos, pero divididos entre los que están bien mantenidos y los que están no venidos a menos sino directamente abandonados. El contraste es muy fuerte. Hay algo extraño además en visitar un lugar céntrico cualquiera cuando no hay nadie: y Punta Arenas, por lo menos este sábado a la mañana, parece una ciudad fantasma.
Como llevo una mochila y un bolso bastante pesados después de una noche de corto y mal sueño, no aguanto demasiado caminando. Como un “choriqueso”, que parece un sanguchito de salsa de chorizo colorado con queso, en un barcito que me recomendó el chofer de Uber; termino, me pido otro auto, y a las dos horas y media estoy de vuelta en el aeropuerto. Lo que no sé al volver tan pronto es que las ocho horas de demora no van a ser realmente ocho, sino once.
Después de comer en el aeropuerto, y aunque todavía faltan cinco horas para la hora anunciada de despegue, me dirijo a la sala de espera porque no tengo nada mejor que hacer. Vengo leyendo un par de capítulos de Así dolarizamos el Ecuador, un libro del ex presidente Jamil Mahuad que me interesa por la coyuntura (aunque todo indica que él es un pedante fenomenal), pero la verdad es que me quedo dormido en la mesa del bar. ¿Y por qué no volver a dormir en el embarque? En Santiago por algún motivo no estuve cómodo, pero esta vez sí. Me duermo una buena siesta.
Me despierto alrededor de una hora antes del despegue, pero el tiempo pasa y no hay anuncios. Tampoco veo que se mueva ninguno de los pasajeros cuyas caras reconozco del vuelo anterior. Sí veo una tripulación que espera, sentada como nosotros, pero no pasa nada. No me sorprende: el viento se escucha nítidamente en el aeropuerto. Los empleados en la pista se vuelan. Parece que va para largo.

Sello del gobierno de las Islas Malvinas en el pasaporte.
Está cayendo el sol, que en la Patagonia tarda una eternidad en el verano, cuando finalmente nos llaman para embarcar. En el embarque veo una mayoría clara de británicos, que asumo isleños aunque de a poco voy descubriendo que no necesariamente lo son. También veo chinos, rusos, un uruguayo, un peruano, y sé que somos al menos dos argentinos. Demoramos fuera pero también dentro del avión por un “pin de seguridad que no podemos encontrar”, como serenísimamente anuncia el capitán para explicar por qué no despegamos. Recién a las 21:36, casi medio día después de la hora prevista, el avión despega hacia las Islas Malvinas.
El viento en el avión es tremendo, siento adrenalina. Recuerdo varias escenas previas a catástrofes aéreas de Mayday, un programa que tiene 23 temporadas que yo he visto en su totalidad, y pienso que voy a morir: el viento nos va a tirar para arriba y vamos a entrar en pérdida, el “pin” desconocido va a hacer que se abra una puerta y salgamos todos volando, qué sé yo. Pero debo ser solamente medio boludo, porque una vez en el aire todos los anuncios de la tripulación se hacen con la cadencia más normal del mundo. Cualquier problema que podría haber habido estuvo solamente en mi cabeza.
Alrededor de las once de la noche aterrizamos, finalmente, en la base militar Mount Pleasant. Lo único que hay al lado de nuestro avión es otro de la Royal Air Force. Un cartel en la entrada del aeropuerto nos recuerda que no está permitido tomar fotografías y que debemos sacarnos cualquier tipo de gorro que tape la cabeza. Nos escoltan, para entrar al aeropuerto-base, dos policías vestidos exactamente igual (y con los mismos tipos de sombreros) que sus colegas en Londres o en cualquier parte del Reino Unido; uno de ellos tiene, de hecho, un uniforme que dice “Scotland Police”. Se siente rarísimo y es exactamente lo que vine a ver, pero esta también es una realidad en América del Sur.
Si en las Islas Malvinas viven alrededor de cuatro mil personas y la gente va y viene libremente, las chances de que un empleado del aeropuerto conozca a alguien de dentro del vuelo son altas, así que no me sorprende que uno de los policías reconozca a una pareja amiga y se le ponga a hablar. Este hecho es el más divertido que puedo contarles de la larga espera que supuso la fila de Customs and Immigration, de la que se encargan tres personas para todo el vuelo y que se hace en la misma sala donde está la cinta del equipaje.
No me sorprende que uno de los policías reconozca a una pareja amiga y se le ponga a hablar.
Después de recibir el sello de rigor en el pasaporte que me da la bienvenida a las “Falkland Islands”, tiro una manzana a la basura frente a una inspectora encargada de hacer cumplir estrictas normas de bioseguridad y que también me cuestiona el hecho de que haya traído zapatillas para correr; solo zafo cuando le digo que corro en el asfalto, porque aparentemente también sería un problema si trajera zapatillas usadas en áreas silvestres.
Cuando me libera la mujer de las manzanas, un policía a su lado que me debe ver cara de sospechoso me pregunta muy amablemente si puede revisar mi equipaje. Estoy tentadísimo de decirle que no y romperle la matrix pero creo que es mejor empezar el viaje con el pie derecho, así que dejo que abra mi bolso y lo revise exhaustivamente. Termina deseándome un buen viaje y que mejore el clima porque correr, si sigue lloviendo, va a ser bastante molesto.
Noto durante todo el proceso de entrada que hay mucho personal en el aeropuerto para un vuelo que, como mucho, habrá traído 80 personas. También me doy cuenta de que todo ese personal solo debe trabajar (por lo menos ahí) los sábados: ¿qué harán todos los otros días en los que no hay vuelos comerciales? Además imagino que tiene que haber gente en taxis y hoteles lista para recibirnos, así que supongo que el vuelo en sí mismo mantiene despierta a gran parte del pueblo y debe ser un suceso local.
Estoy cansado y necesito dormir. Asumo que alguien del hotel me estará esperando en el aeropuerto para llevarme, porque eso es lo que convine en mi reserva, pero pronto me voy a dar cuenta de que esperar para Customs and Immigration no me perjudica en nada: más de la mitad de los pasajeros del avión nos vamos a ir juntos en el mismo colectivo. Estamos entrando a un país, pero por sobre todas las cosas estamos entrando a un pueblo.
A la mañana, apenas me enteré de la demora, le avisé a mi hotel que el vuelo estaba demorado, y ellos me contestaron que muchas gracias pero que ya lo sabían, lo cual me pareció absurdo porque ni yo mismo no lo sabía un segundo antes. Pero no hay nadie del hotel esperándome en el aeropuerto, sino que hay un hombre con una lista dividida por lugar de alojamiento que nos va a llevar a todos en un colectivo. Apurarse para bajar del avión primero hubiera sido inútil, entonces, e incluso peor porque en ese caso hubiera debido esperar a todo el mundo subirse al colectivo después de mí.
Para mí, lo que se siente todavía más extraño que hablar inglés pese a estar tan cerca de casa no es solamente ese hecho sino que la variante sea una británica. El chofer me invita a subirme al coach y no al bus, lo que se siente como si estuviera en España y me invitaran a subirme al autobús en lugar del colectivo. Estoy y no estoy en América.
Mientras el chofer chequea su lista antes de salir, veo que los oficiales de Customs and Immigration se van antes que nosotros. Otros empleados entran los carros para equipajes y cierran las puertas. O sea, digamos: el aeropuerto cierra incluso antes de que nosotros nos vayamos.
No investigué cuánto tiempo toma ir desde la base militar hasta Puerto Argentino, o como lo llaman acá Stanley, pero recuerdo haber visto en el mapa que este no es el aeropuerto de la ciudad y que tenemos cierto trecho. En el colectivo, me desvivo anotando todo lo que recuerdo para después escribirlo, pero también tengo sueño. La mayor parte del camino es de asfalto, pero también hay ripio. Sonrío dándome cuenta de que estoy, por fin, después de tanto tiempo, en las Islas Malvinas.
Cuarenta y cinco minutos después de salir de la base, y pasada ya la una de la mañana, llegamos a Stanley. Tenemos “suerte”; nos enteraremos después de que la semana pasada el avión también se atrasó pero de que, además, se rompió el colectivo de traslado, por lo que todo el mundo llegó a su hotel a eso de las tres de la mañana.
Nuestro alojamiento, el Lookout Lodge, es el cuarto en el que para el colectivo, después del relativamente lujoso Malvina House y los más modestos TU Guesthouse y Shorty’s. Somos cuatro los visitantes que nos alojaremos aquí esta semana: Rebecca, una estadounidense que trabaja para el US Antarctic Program, que ocasionalmente viaja a Punta Arenas, y que volverá en el mismo vuelo que yo; Santiago, un español que se quedará dos semanas en las islas y que ha venido a ver su fauna; y un trabajador con el que no hablamos, que asumo latino, que solo se queda por una noche.
Después de comprar una tarjeta de internet que me habilita a navegar por veinticuatro horas a cambio de treinta libras y que usaré a lo largo de la estadía, pasamos los cuatro recién llegados al comedor del hotel. A aquellos que hemos elegido el régimen de pensión completa, la cocina nos han dejado preparadas una ensalada y tortas. Los platos son abundantes: la ensalada es grande y tiene jamón, queso, lechuga, cebolla morada y pepino de gran calidad. Las porciones de torta, insólitamente, son dos para cada uno.
A esta altura de la madrugada, nos atienden en el hotel un empleado que parece indio y otro que parece latino, pero el que se queda con nosotros a hacernos compañía es este último, que cuando lo escucho hablar me doy cuenta de antemano de que tiene que ser argentino o uruguayo. No erro: Carlos, que dice tener una familia argentino-británica, me cuenta que entre el 2000 y el 2013 ya vivió en las islas, que volvió entonces “al continente” y que desde este año está de vuelta. Es el night porter, o sereno. Cuando le pregunto por guías posibles para explorar las afueras de Stanley, me da un nombre y me dice que en el futuro será uno él mismo; para eso quiere comprarse una Land Rover que cuesta 22.000 libras.
Carlos, que viene de Buenos Aires, está feliz de estar en Malvinas. Hace gestos de tranquilidad para describir cómo se siente vivir acá y se encarga de remarcar las cosas que son distintas de casa; dice, por ejemplo, que si te olvidás el celular en una mesa nadie lo va a tocar, “como tiene que ser”. En algún sentido parece traumado. No me animo a preguntarle si le pasó algo en Argentina, pero sospecho que en el país el pobre tipo se rompió.
Día uno
Imagino que el día de cada persona empieza y termina en el baño, y vale la pena decir que en realidad el que hay en el Lookout Lodge es un vestuario. Está impecable, imagino que es nuevo; tiene seis piletas, cuatro inodoros y cuatro duchas con sus respectivos vestidores. Los espejos son tan nuevos que hasta tienen luces. Calculo que algo de cierto hay en el boom de turismo y construcción del que he escuchado.
Fui incapaz de levantarme para ir a misa en la iglesia anglicana de Stanley, como quería hacer. Debo tener una cara de dormido espectacular, porque cuando aparezco en el comedor a las diez y media una mujer que parece del sudeste asiático y que se presenta como Sheri me dice “you must be Marcos”, y que me veo muy cansado. Le digo que sí, que de hecho quería a misa y no pude, pero que sé que hay otra a las siete de la tarde así que no hay problema.
Como si tuviera que hacerlo, le pido disculpas por perderme el desayuno, que los domingos se sirve hasta las diez, y le pido si es posible que me cambie de régimen de pensión completa hacia uno de solo desayuno: sería un error comer todos los días acá adentro en un pueblo donde los lugares para comer son pocos y cercanos. Como accede, el precio de mi habitación baja de ciento cinco a setenta y cinco libras la noche por este cambio; si decido pedir el almuerzo alguna vez, pagaré diez libras, y si quiero una cena otras veinte. Por lo pronto, una bolsita con mi nombre me espera con el almuerzo para el primer día, que ya estaba preparado de antemano: incluye un sándwich de jamón, queso y tomate, dos pizzetas de jamón y queso, un chocolate Twix, una naranja y jugo de naranja. Suena redundante, pero está bien.
Vine a Malvinas sin plan, o por lo menos sin contratar tours. Sé que Rebecca hizo lo mismo y creo que le voy a proponer que vayamos juntos a alguno para abaratar costos. Me hago un café y le pregunto a Sheri por posibles guías para ir a lugares como Volunteer Point (donde aparentemente hay pingüinos) o los campos de batalla de la guerra. Ella, además de agregar como destino posible a Gypsy Cove porque está tan cerca que se puede hacer sin guía, empieza a nombrar candidatos por sus nombres de pila. Se disculpa por no nombrar apellidos, ¿pero por qué lo haría en un pueblo de tres mil y pico de habitantes? Le pregunto si aceptarán tarjetas o solamente efectivo; intuyo que querrán libras en mano, pero no puedo dejar de preguntar. En efecto, como voy a necesitar dinero local para pagarle a cualquier guía que contrate, le pregunto dónde puedo cambiar dólares y me habla del banco en el centro del pueblo.
Una combinación de nacionalismo e imbecilidad económica por parte del Estado argentino me abaratará el viaje hasta un 60%.
Si todo sale bien, sin embargo, una combinación de nacionalismo e imbecilidad económica por parte del Estado argentino me abaratará el viaje hasta un 60% si evado los billetes y uso tarjetas. Como todos sabemos muy bien, la demencial política cambiaria del Banco Central de la República Argentina conocida como “cepo” implica el cobro de impuestos y percepciones en el exterior, con lo cual se crea un tipo de cambio “turista” que suele parecerse al no oficial. Pero después de la queja de un veterano de guerra en 2022, la AFIP emitió un comunicado en el que exime cualquier pago realizado en las Malvinas de esos impuestos, aunque las transacciones sean efectivamente en libras esterlinas. Esto significa que, si pago con tarjeta lo que sea en este viaje, podré pedir reintegros que me hagan acceder en la práctica a un dólar de 350 pesos en lugar de los 900/1000 a los que cotiza en el mercado. El BCRA, la inflación, todos ustedes, todos nosotros me financian el viaje.
Afuera llueve. Me debato sobre si escribir (porque ya estoy atrasado en el diario de viaje que recién en el avión hacia Malvina se me ocurrió escribir) o salir. Decido ponerme al día mañana, que será lunes, así de paso me quedo más tiempo adentro con conexión a internet por las dudas de que lo necesite para trabajar. Supongo que también entonces intentaré avanzar con alguno de los libros que traje para leer.
En algún momento del día sé que debo salir a correr, porque estoy intentando hacerlo cada dos días y en realidad debería haber salido ayer. Concibo cada actividad, incluso las de este tipo, como un gran evento de descubrimiento de las Malvinas, pero en realidad quisiera pasar una semana en la que haga más o menos lo mismo que haría si estuviera en cualquier otro. Quizás esto suene como lo contrario de ir de vacaciones a un lugar y la verdad es que no me considero de vacaciones: creo que estoy explorando. En cualquier caso, la lluvia es molesta; este no es el momento de correr.
Oh, Sheri
Mientras pienso en todos estos temas, Sheri sigue conmigo. En un momento veo un mapamundi al revés y ningún pin clavado sobre Mar del Plata, por lo que me da uno para que pueda hacerlo. Pero el agujero sobre la ciudad en el mapa está, o sea que alguien debe haber venido alguna vez. Se me ocurre preguntarle a Sheri de dónde viene, y me dice que de Saint Helena; me da vergüenza, sobre todo a mí que me consideraba un campeón de la geografía, pero tengo que pedirle que me señale el lugar en un mapa. Hay un patrón: tanto Saint Helena como las Malvinas son islas británicas y remotas que se ubican entre América y África. Acá estamos más cerca de América; allá, de África.
Me cuenta Sheri que antes de trabajar en el hotel estuvo en la base donde aterricé anoche, pero que convivir con militares jóvenes era un problema así que decidió dejar de hacerlo: parece que la fama de los británicos de “problemáticos” traspasa las fronteras europeas. Al igual que Carlos, ella se volvió a su casa pero terminó por darle otra chance a las Malvinas: hay algo que atrae a estos inmigrantes y quizás sea solo dinero, pero no estoy tan seguro.
Aprovechando que la conversación se extiende, le pregunto a Sheri si el Lodge es nuevo. Me dice que no y noto que se pone algo incómoda: empieza a usar eufemismos para explicarme que, en realidad, este alojamiento supo ser un refugio para borrachos. Miro en la cartelera de la recepción del hotel un artículo de diario en el que se detalla la transformación del lugar.
Estoy molestando demasiado a Sheri, que por cierto es la gerente del hotel, así que me despido y me voy. Decido salir a caminar por el pueblo sin rumbo aparente más que acercarme al centro. Solo sé que quiero cenar en The Narrows Bar, porque ella me lo recomienda entre los seis o siete lugares donde es posible comer.
Apenas salgo, siento la llovizna y pienso que vine mal preparado a Malvinas. Traje un paraguas, que no me sirve por el viento espantoso que hay, pero no traje orejeras, gorros o bufandas. Todo lo que tengo es un rompevientos que compré por 15 euros en Lisboa en 2019, que yo creo que es muy decente y que vale por una de 150, pero no sé si está a la altura. Allá vamos.
Vine mal preparado a Malvinas. Traje un paraguas, que no me sirve por el viento espantoso que hay, pero no traje orejeras, gorros o bufandas.
Mi primera sensación en las calles de Stanley es que me siento como en un pueblo en Estados Unidos o Europa; por muchos intentos que hagamos de llamarlo Puerto Argentino, no se siente como tal. En realidad no conozco small towns británicos, pero supongo que así deben ser los más aislados en, qué sé yo, Escocia. Camino, avanzo, y veo gente que ya está almorzando en Shorty’s, el hotel donde dejamos gente anoche que a su vez es café y restaurant. Nadie camina en este día gris; veo un taxi estacionado en una casa y me sorprendo de que haya taxis. Los autos parecen relativamente nuevos; justo enfrente de nuestro alojamiento hay una estación de servicio, donde reconozco a personas que vi ayer en el avión. Hay bastante tránsito para ser domingo. Mi peor temor era encontrar un pueblo fantasma, pero no es el caso.
De repente veo que alguien viene caminando. Es mi primer encuentro con un local. Me preparo para sonreír y saludar casualmente hasta que la persona se acerca y veo que en realidad se trata de Santiago, uno de los cuatro que llegamos anoche al Lodge. Viene de comprar algunas provisiones antes de volar hacia Saunders Island a las dos de la tarde; dice que le recomendaron un supermercado de unos filipinos al lado de la iglesia anglicana. Nos despedimos. No tengo nada contra él, pero me decepciona no haber encontrado un peatón local.
Pocos minutos tardo hasta llegar al supermercado, que parece grande y de hecho parece más que un supermercado: pronto descubro que adentro tiene un café, un local de ropa y otro con artículos de electrónica y para el hogar. Justo después de que entro y empiezo a mirar góndolas, escucho un “¡Marcos!”. Me parece surrealista que alguien me conozca en Malvinas, pero claro, es Rebecca, la estadounidense que está en el Lodge y que se quedará acá una semana, como yo. Dice que me vio desde afuera y que esa fue la señal que necesitaba para entrar, porque también estaba pensando en explorar el supermercado.
El supermercado filipino en Stanley (que en realidad después me entero de que no es filipino, sino que solamente está atendido por filipinos) es digno de un país desarrollado. Góndolas llenas, variedad de productos, precios normales en moneda dura, este lugar no tiene nada que envidiarle a un local similar en el Reino Unido; quizás lo único distinto sea que absolutamente todo es importado y que estamos tan lejos que la Coca Cola termina viniendo, por ejemplo, de Sudáfrica. Le explico a Rebecca que, dado que estamos en temporada de inflación galopante en Argentina, nuestros supermercados se ven muy diferentes. No entiende.

Tapa del semanario ‘Penguin News’ del 24 de noviembre de 2023.
Por algún motivo que desconozco, hay un cartel en el supermercado que prohíbe tomar fotografías y que advierte que todos estamos siendo vigilados por cámaras. La vigilancia y el desincentivo a fotografiar es un patrón que veré repetirse en casi todos los lugares públicos; parecen contradictorias, pero creo que debe haber preocupación por la privacidad de las personas y a la vez intención de disuadir a la gente de cometer ilícitos. Veo advertencias contra ladrones en la sección de alcohol; se me vuelve más y claro que, si no hay hoy un problema con el alcoholismo, lo hubo en el pasado.
No necesito realmente nada del supermercado, excepto jabón (que me olvidé). Pero no voy a perder la oportunidad de comprar el semanario Penguin News, la única fuente de información local que sé que existe y que no publica prácticamente nada en internet, así que hago la compra de estos dos elementos esenciales con una tarjeta argentina para probar si puedo hacerlo. Y puedo.
Cuando salimos del supermercado, decidimos seguir explorando. Nos dirigimos hacia el Historic Dockyard Museum, que está abierto y cobra cinco libras u ocho dólares de entrada; esto último es claramente una estafa, porque si uno paga en libras y hace la conversión el precio es mucho menor que ocho dólares. Vemos en el predio, costero, una cabañita muy pequeña, el Teaberry Café, que está cerrado los domingos. Pero Rebecca de todas maneras quiere café ahora, así que nos vamos a buscarlo y quedamos en visitar el museo cuando el café esté también abierto.
A media cuadra del museo está Malvina House, por lejos el lugar más elegante de la ciudad y tiene vista a la bahía. Yo investigué y sé que su café-bar está abierto al público, así que sugiero que vayamos. Mientras Rebecca toma cappuccino, descubro que mi tarjeta prepaga de wi-fi funciona también en este hotel, aunque en teoría solo debería hacerlo en el mío. Supongo que esto ocurre porque la compañía que la provee es la misma, Sure. Me sigue resultando alucinante que no haya internet abierto en ningún lado y que el que está disponible sea tan lento; siento que estas personas viven en otra época.
Seguimos encarando hacia el oeste de la ciudad una vez que salimos de Malvina House, no sin notar antes que al parecer tiene un cine adentro que abre de viernes a domingo; Rebecca me dirá luego que según su investigación tiene cincuenta asientos. Vi en un mapa que existe un Recreation Center y Sheri me dijo que está también abierto al público general, así que le propongo a Rebecca que lo visitemos si es que podemos. Cuando llegamos, vemos que está anexado a la escuela secundaria del pueblo. Entramos y nos atienden los recepcionistas, dos jóvenes chilenos. Uno de ellos nos da un tour por el lugar, que tiene una pileta que parece semiolímpica, sauna, gimnasio y canchas de básquet y vóley. Una hora de pileta cuesta cuatro libras con veinte centavos. Lamento no haber traído malla; lo pensé, pero después me pregunté adónde me iba a meter si la temperatura exterior no sube de trece grados. Nunca imaginé que terminaría en un natatorio, donde por cierto el “guía” chileno solo me deja sacar fotos porque no hay nadie.
En nuestro camino hacia el oeste encontramos monumentos que evocan guerras, pero no a los caídos de 1982.
En nuestro camino hacia el oeste encontramos monumentos que evocan guerras, pero no a los caídos de 1982. La población parece tener muy presentes la primera y la segunda guerra mundial: no termino de entender si hubo isleños que murieron allá o combatientes que luego murieron acá, pero definitivamente se les rinde homenaje. En cualquier caso me sorprende que se haga referencia a cualquier conflicto que no sea nuestra invasión. El argentino-centrismo me falló.
A lo largo de todo el camino, que decidimos hacer por la costanera, se ven casas con invernaderos y jardines muy bien cuidados. Sheri me dijo más temprano que el oeste es la parte nueva de la ciudad y eso se nota por las construcciones, que parecen ciertamente más modernas. En algún momento Rebecca y yo empezamos a hablar de autos: no sabemos si acá son automáticos o manuales. Me pongo a mirar hacia adentro en los que veo estacionados y deduzco que todo el mundo maneja vehículos automáticos. La otra duda que tengo no es posible evacuarla por ahora, y es si los carteles que indican velocidades máximas están en kilómetros o millas. Sé que los británicos pueden entender las dos, pero no sé qué medida usan en el tránsito.
Como vemos que no parece haber mucho más allá, emprendemos la vuelta. En el camino vemos una tienda de regalos, adonde entramos porque los dos queremos llevarnos souvenirs locales. En realidad, el local es una mezcla de gift shop que probablemente sea un atrapaturistas que bajan de cruceros junto a productos “caros” importados del Reino Unido como joyas y perfumes. Observamos los precios y, como somos visitantes pero no boludos, decidimos ir comparando a lo largo de la semana con otros locales para ver qué terminamos llevando.
Pero algo sí falla cuando pasamos por la iglesia anglicana, porque no parece haber ningún indicio de que vaya a haber una misa a las siete de la tarde como sí indicaba su página web. Tengo un plan B y es asistir a una misa católica a las seis, aunque la iglesia no parezca tan céntrica ni bonita. Eso implica volver rápidamente porque no tendremos mucho tiempo para descansar antes de salir, así que eso hacemos. Creo que Rebecca duerme la siesta. Yo, para no olvidar, escribo.
Mientras tipeo alguna de estas líneas aparece el empleado que parece indio y me pongo a charlar con él: confirmo que es de Bangalore. Me cuenta que hace seis años que está acá, que antes estuvo trabajando en ventas en Afganistán y que vino porque su jefe lo trasladó. Dice que a veces se vuelve un poco loco por lo pequeño que es el pueblo, pero también dice que le gusta vivir acá. Noto que, aunque sé que hay empleados de origen británico en el Lodge, el patrón migratorio parece ser el mismo que el de otros lugares: los inmigrantes no blancos vienen a tomar trabajos que los blancos no tienen ganas de hacer. La proporción de migrantes en este pequeño hotel es desproporcionada.
Solo una hora después de haber vuelto de nuestra caminata, entonces, Rebecca y yo partimos para misa. En mi caso particular no soy creyente ni mucho menos; recuerdo haber asistido a misas por curiosidad en Charleston (en Nochebuena de 2015, para acompañar a un colombiano que me hospedaba en su casa en un viaje que hice luego de un intercambio de grado), Norfolk (también en el mismo periplo de 2015, porque estaba aburrido y tenía frío) y Chicago (a fines de 2019 y principios de 2020, mientras hacía mi maestría, para escuchar el órgano). No sé si voy a disfrutar la música, pero al menos sé que voy a ver locales.
En realidad no voy a encontrarme con demasiados kelpers, porque junto con Rebecca la cantidad de asistentes a misa asciende a cuatro personas. Sí: somos una mujer de avanzada edad (que claramente se sabe todos los ritos y que en cierto sentido es co-autora de la misa, porque se sube a leer), una mujer de unos 50 años, y nosotros. Y el cura, claro.
Me da ansiedad que haya tan poca gente en la iglesia porque Rebecca tampoco es una persona religiosa y se va a notar que no sabemos qué decir o cuándo hablar. Por suerte llegan dos personas más que sí saben lo que están haciendo, así que nuestro potencial silencio no es tan incómodo. Lo único que me da pena es que, en un momento, la anciana inicia la colecta y nos mira pero no tenemos cambio y ni siquiera tenemos, para empezar, moneda local. Aprecio el evento, claro, pero de ahí a que quiera entregarle los 20 dólares que tengo en la billetera es otra cosa. Por suerte entiende nuestras caras de disculpas y simplemente sonríe.
Cuando termina la misa hablamos con el cura y la señora mayor, que cordialmente dicen que se alegran de conocernos.
Cuando termina la misa hablamos con el cura y la señora mayor, que cordialmente dicen que se alegran de conocernos. La mujer dice que el cura hace muy buen café, pero tampoco voy a intentar hacerme amigo de él. Me parece que venir a misa una vez es suficiente.
Después de misa descubrimos también que la adulta no-mayor que estaba cerca de nosotros no es local sino que es de Alabama, que ha venido de viaje y que se quedará seis meses en Malvinas porque quiere poder decir que ha vivido en todos los continentes: como no encontró alojamiento por tanto tiempo, se mudará diez veces. La acompañamos a su casa actual, que tiene una agradable vista a la bahía y desde donde dice que ha visto delfines.
Discutimos con la señora estadounidense, antes de dejarla, la situación de internet: ante la propuesta de Rebecca de que alguien consiga una conexión a través de Starlink, la mujer nos dice que se enteró de que Sure, la empresa que provee a las islas de internet, tiene un monopolio otorgado por el Estado, por lo que no entrarán competidores a la brevedad. Quizás haya tenido sentido esta licencia en algún momento para garantizar una inversión, asumo yo para no sospechar simplemente de negligencia o corrupción, pero la mujer se pregunta si no sería mejor tener el mejor internet posible para que los chicos, por ejemplo, puedan estudiar una carrera en línea en lugar de tener que forzadamente irse a Londres.
La última parada del día, como le sugerí antes a Rebecca, es The Narrows Bar. Para llegar al bar, que está en la zona este (vieja) de la ciudad, emprendemos una caminata que nos lleva al cementerio local. Es un lugar céntrico y civil; no tiene combatientes de ningún tipo. Todo indica que los locales han enterrado en ese pedazo de tierra a sus muertos por al menos cien años. Vemos allí, y también afuera, pájaros de colores muy vivos; panzas rojas, picos naranjas, patas amarillas. Yo no veo esto en mi día a día y me alegra.
Recibimos esa mirada típica que mezcla desinterés y desdén que pueden dar los pueblerinos cuando se acercan los turistas.
Una vez que llegamos al bar, recibimos esa mirada típica que mezcla desinterés y desdén que pueden dar los pueblerinos cuando se acercan los turistas. Pido fish and chips, porque aunque no me gusta el pescado sé que mi novia querría que pida comida “local”; si el pescado no es de la zona, al menos sé que el plato es típicamente británico, y no tiene sentido negar el carácter auténticamente británico de todo lo que hay en esta ciudad. Como en otros establecimientos, noto rápidamente que el staff no es local: lo que sí me sorprende es que el barman sea paraguayo, porque no sabía hasta ahora que las Malvinas pudieran resultar tan atractivas para personas de tantas nacionalidades distintas.
Durante la cena, hablamos con Rebecca sobre lugares que por distintos motivos son inusuales para visitar. Repasamos la situación de Surinam, Guyana y la Guyana Francesa, lugares absolutamente ignorados por los sudamericanos aunque estén ahí junto a nosotros. Le cuento de un viaje que hice a Bolzano/Bozen, una región autónoma en Italia adonde fui solamente porque es un ex enclave austríaco donde hoy prácticamente todo el mundo habla italiano y alemán y yo quería ver cómo se daba esa mezcla. Los fish and chips son decepcionantes, como no podría ser de otra manera: la comida nunca ha sido el fuerte de la cultura británica.
Apenas terminamos de cenar, descubrimos que hay otro minimercado justo al lado del restaurant. Entramos y lo vemos muy bien stockeado. Escucho chilenos: creo haber leído que el 10% de la población de Malvinas es de Chile, y no sé si será o no cierto pero sí es claro que están en todos lados.
Termina el día, finalmente. En el hotel me doy cuenta de que me voy a atrasar con la escritura. Quiero ser fiel a la crónica, pero también quiero postear y publicar material para las personas que están esperando comentarios en tiempo real, y todo eso lleva tiempo no solamente de curación sino simplemente de esperar a que internet funcione. Tengo tantos tweets que escribir, tantas fotos que subir, tantas anécdotas que contar que empiezo a pensar que este diario bien convertirse en un libro, pero también un libro que no voy a terminar nunca.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.