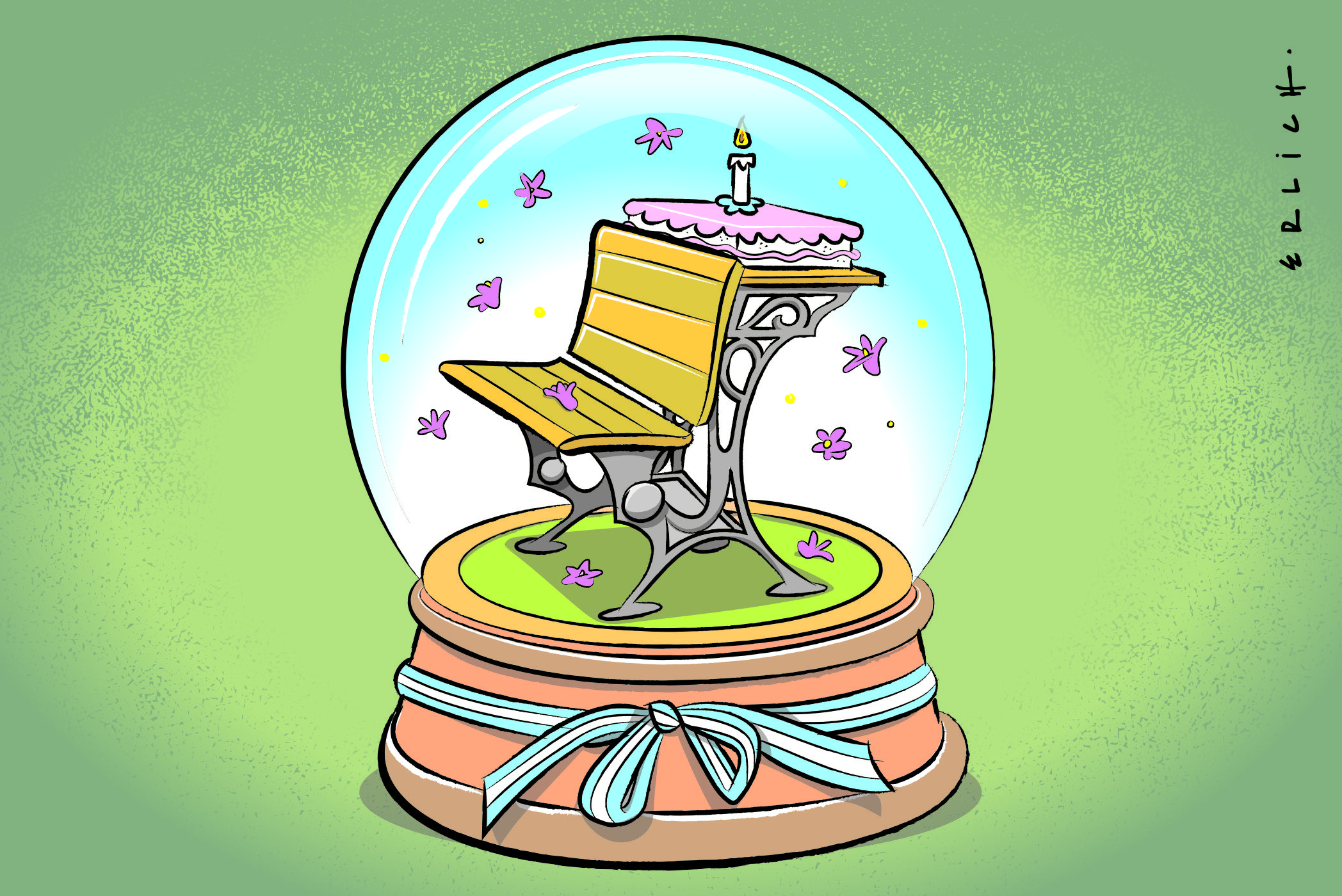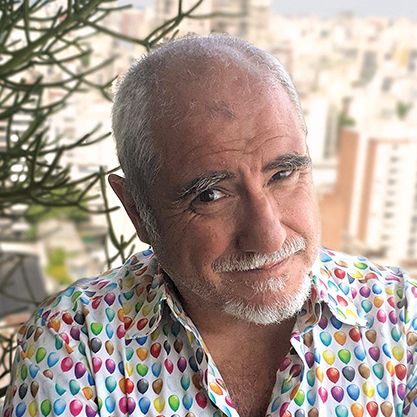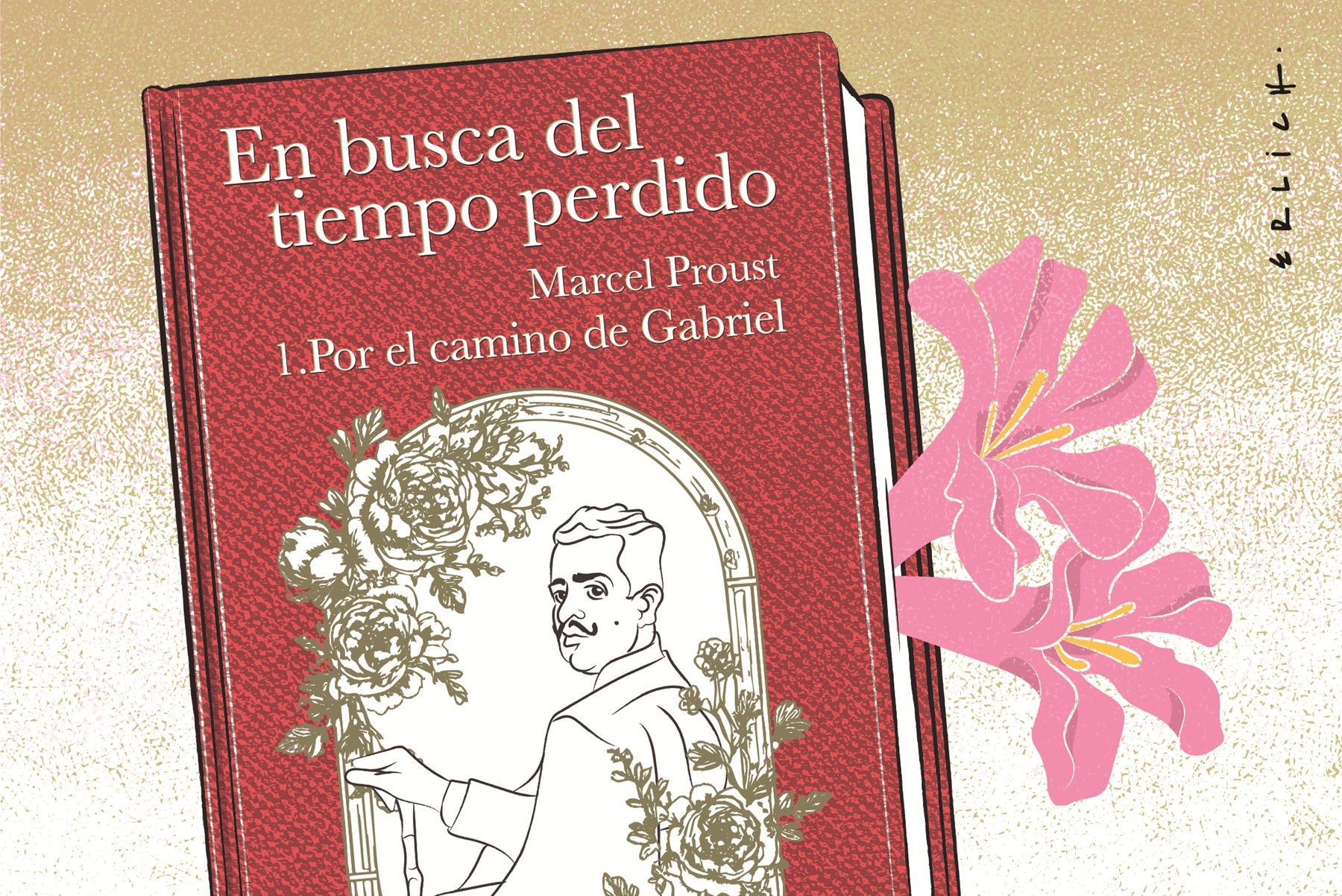Existe la idea bastante extendida de que los reencuentros con compañeros de colegio son un bajón; un entusiasta emprendimiento de dos o tres que han quedado colgados en la nostalgia sin ningún acontecimiento remarcable en su vida desde el último día de clases hasta hoy y que por eso insisten en que “¡qué lindo vernos todos otra vez!” y en contar aquellas anécdotas que se saben de memoria y que, de verdad, fueron menos divertidas y originales aun que ese relato monótono y repetido de vez en vez.
Vamos, que se trata de personas que quieren volver a pasar por el único momento en que vivieron, la única oportunidad en que alguien los tuvo en cuenta, en que fueron parte de algo. El punto culminante de sociabilidad que jamás consiguieron más allá de las aulas. Gente que una vez que salió de la puerta del colegio, nunca volvió a ser nadie.
Por eso, para todos los demás para quienes el colegio fue sólo la plataforma de lanzamiento de una vida con cosas, mejor borrarse, inventarse una enfermedad, un viaje impostergable, el velorio irrenunciable de la mascota de un vecino, cualquier evento que te aleje de ese batiburrillo de melancolía de lo que nunca ocurrió.
Bueno, pues no.
Por segundo año consecutivo, mi casa se convirtió en el lugar de encuentro de la gloriosa promoción ‘81 de la Escuela de Enseñanza Media N° 307, Salto Grande, Santa Fe. Aunque también estaban los que no terminaron el colegio, aquellos con quienes compartimos la primaria o el viaje a Bariloche, porque en un pueblo empezás en el jardín con los mismos compañeros con los que terminás quinto año y algunos quedan en el camino, pero al final, estamos todos juntos.
Fue el viernes pasado, la noche santafesina se ofrecía calurosa y húmeda, hermosa.
La organización fue sencilla.
Chorizos en la parrilla; el Juani, que es pastelero y trabaja en la panadería, se encargó del pan; los menos organizados trajeron papitas y palitos que compraron en el súper del pueblo viniendo para casa —también hay un chino con chinos de verdad en el pueblo, pero esa es otra historia de mixtura cultural que quizás sea contada algún día; cómo fue que los Wang Wang viajaron 15 mil kilómetros para terminar en el centro del Planeta Soja, intentando infructuosamente venderles salsa de soja a productores de soja a quienes jamás se les ocurriría usar semejante menjunje y ahí quedaron los frascos de salsa de soja sin vender y los chinos sin entender cómo, si estás rodeado de los porotos esos, nadie los consume— y los más hacendosos fueron desde los chipás recién horneados de la Chana, las dos tortas de la Vivi y los quesos saborizados de la Moni. Claro que el Juani —quizás la persona más sensible, bondadosa y más sin maldad del mundo, un grandote bueno de toda bondad— se nos apareció con una torta de crema y frutillas con velitas y cartel de “Feliz Cumpleaños” para soplar todos juntos y festejar todos los cumpleaños de una vez, que dejaría a Betular a la altura de un principiante.
Y no de los buenos.
La Vivi medio que hizo caras porque sus tortas, de excelente factura casera, no llegaban al nivel profesional de la del Juani. Igual, como sobró una, se la llevó de vuelta y listo. Además, acaba de ser abuela, mostró en el celular la foto de Nina y estaba contenta igual.
¿Por qué usted leería ahora un encuentro de una veintena de sexagenarios en un pueblo perdido en medio de la rectilínea y fértil Pampa argentina, sin ningún parlante atronando cumbia santafesina (tranquilos, Los Palmeras no se separaron), sin discusiones, sin grietas ni debate de nada?
Acá, a diferencia de páginas ilustres de Seúl, no está Romero, acá no está Carrino, acá no se analiza, no se argumenta, no se expone.
Acá sólo hay unos gordos y unas señoras comiendo unos choripanes con chimichurri casero que hice yo; mientras ríen de cosas simples; mientras se abrazan pensando en que tuvieron la suerte de conocerse y compartir algunos años; mientras se miran y piensan “¡quién diría!”.
No sé por qué lo leería.
Pero la vida es esto también.
El año pasado, cuando la mayoría de nosotros cumplió 60, decidimos juntarnos.
El redondo número convocaba.
Suponíamos al final de aquella noche que todo terminaría ahí. Hay que reconocer que, como la mayoría vive en el pueblo, se ven seguido. De hecho, ya hay emparejados hijos de ex compañeros del colegio.
La hija de la Chana y el hijo del Chori.
Suena rarísimo para todos nosotros, casi como un incesto, pero para entender esto habrá que haber vivido en un pueblo chico, en ese Gran Hermano a cielo abierto de edición única que dura más de cien años.
En los pueblos la gente sabe más o menos cómo se vive en las ciudades.
En sus pantallas, cualquier saltograndense ha visto las inundaciones de la porteña avenida Juan B. Justo —cuando ocurrían, en el 2007 a. M. M.—, la villa instalada en la rambla marplatense o el arbolito de navidad de la avenida Pellegrini de Rosario.
Sin embargo, nadie en el país, fuera de los de la zona, conocen la plaza de Salto, ni el 8, y la palabra “catereté” no les significa nada. Pobre de ellos.
Menos aún imaginan cómo son las relaciones en un pueblo idílico de bicicletas olvidadas en la vereda y chicos jugando en la calle a cualquier hora de la noche.
Un solo apunte: imaginen una infidelidad de una pareja de casados. No es tan raro, hay cercanía, conocimiento y, sobre todo, no hay muchas opciones. Él y ella, casados con otra gente. Bueno, la infidelidad se descubre, lo cual también es bastante previsible, dada la ausencia de acontecimientos relevantes en el entorno y la cantidad de ojos disponibles.
Él y ella y sus respectivas parejas viven a pocas cuadras.
Y seguirán viviendo ahí por los años de los años.
Los cuatro se cruzarán en la panadería, en la carnicería, en el partido del domingo del Club Provincial, en el baile de carnaval, en la cola de la mutual para pagar los servicios.
Compartirán calle, médico y rotisería.
Y los cuatro saben que todos los que los rodean, que saben todo, también seguirán viviendo ahí por los años de los años. Y sus hijos van juntos a la escuela y seguirán yendo.
Bueno, ahora imaginen el infierno como un lugar un poco más sano que todo esto.
Es un fenómeno que la física ha explicado: los sistemas cerrados tienen la tendencia al crecimiento de la entropía, es decir, la máxima probabilidad de los sistemas es su progresiva desorganización y, finalmente, su homogeneización con el ambiente, y se dirigen irremediablemente al desorden total.
Eso es Salto Grande, pero en los pueblos chicos también podemos fingir demencia.
Así las cosas, este año reincidimos, lo creímos necesario, nos fue pasando.
Ese puñadito de gente es con la que no hay que explicar nada. En estos tiempos de Gestapo social, de patrullamiento de punto y coma, donde cada uno es clasificado por lo que dice o hace, por lo que no dice o no hace, por lo que creen que dice o hace o por lo que creen que no dice o no hace; ese grupito no necesita ninguna explicación. Porque sabemos bien quién es cada uno y por más que el tiempo haya hecho con cada uno de nosotros lo que se le ocurrió, ese frasquito original, ese caldo de cubito concentrado sigue siendo el mismo. Un poco más de agua, unos fideos más, pero el cubito es el mismo.
Somos todos argentinos con sesenta años de experiencia en el rubro.
¿Qué no nos pasó?
Los de “la quinta que vio el Mundial ‘78”, como canta Calamaro.
Justo ese Mundial fue parte de los recuerdos, porque Salto está cerca de Rosario, donde jugaron los polacos y nuestra profesora de Caligrafía, Cristina Fervier (que se dedica a la poesía y sigue viviendo en el pueblo) nos hizo hacer una plana, como llamábamos a esas hojas Palmer rayadas, una plana, decía, con los nombres y apellidos de los jugadores de la Selección polaca de fútbol: Jan Tomaszewski, Wladyslaw Zmuda, Zbigniew Boniek, Henryk Maculewicz, Jerzy Gorgon, Kazimierz Deyna, el gran Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach, Wlodzimierz Lubanski, Zdzislaw Kapka y Henryk Kasperczak. No sabemos cómo hicimos para escribirlos con plumín y tinta, si se me complicó para escribirlo en el teclado.
Y nos reímos.
Y nos asombramos de nuestras vidas, el hijo del Charly convertido en chef elogiado por Dolli Irigoyen; yo comiendo en la mesa de Mirtha; el Jesús feliz en su trabajo de cuidador de la cancha del club, y los padres que murieron, y los hijos que han encarado sus vidas y ya son personas grandes con trabajos, responsabilidad e hijos a su vez. Y cómo pasamos de ser esos adolescentes perdidos en una dictadura que, como en el «Pueblo blanco» de Serrat, “por no pasar, ni pasó la guerra”, a ser estas mujeres y hombres rotos pero enteros, gastados pero empatados, dulces y amargos a la vez.
Y alguien dijo: “Che, ¿de Milei qué piensan?”
Y los otros saltaron: “No jodas, pasame el chimichurri”.
Todos sabemos más o menos dónde está parado cada uno.
Todos, de alguna manera, unos más, otros menos, estamos comprometidos con los demás. Y damos una mano cuando hace falta.
Se rompió una reposera. El Albertito que casi no viene porque se levantaba temprano al día siguiente, a las 6, para atender la forrajería donde es empleado, se terminó yendo a las 2.
Lo que sobró de la torta del Juani quedó en casa, porque bueno… pusiste la casa, quedátela.
Y la certeza de que las raíces están ahí y los árboles crecieron y hacemos un bosque y hay nidos, y pajaritos y ¿quién tiene problema en ser cursi en un mundo cada vez más grosero y perdido?
Tenemos las raíces, nos vamos por las ramas, respiramos el aire que limpiamos, pese a todo.
Y la certeza de que algunas cosas, algunas veces, pueden salir bien, después de todo.
Allá a lo lejos pasa lo que llaman “la conversación pública”.
La miramos, nos miramos y el Pepi dice: “Ok, pasame el chimichurri”.
Esto también es la vida.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).