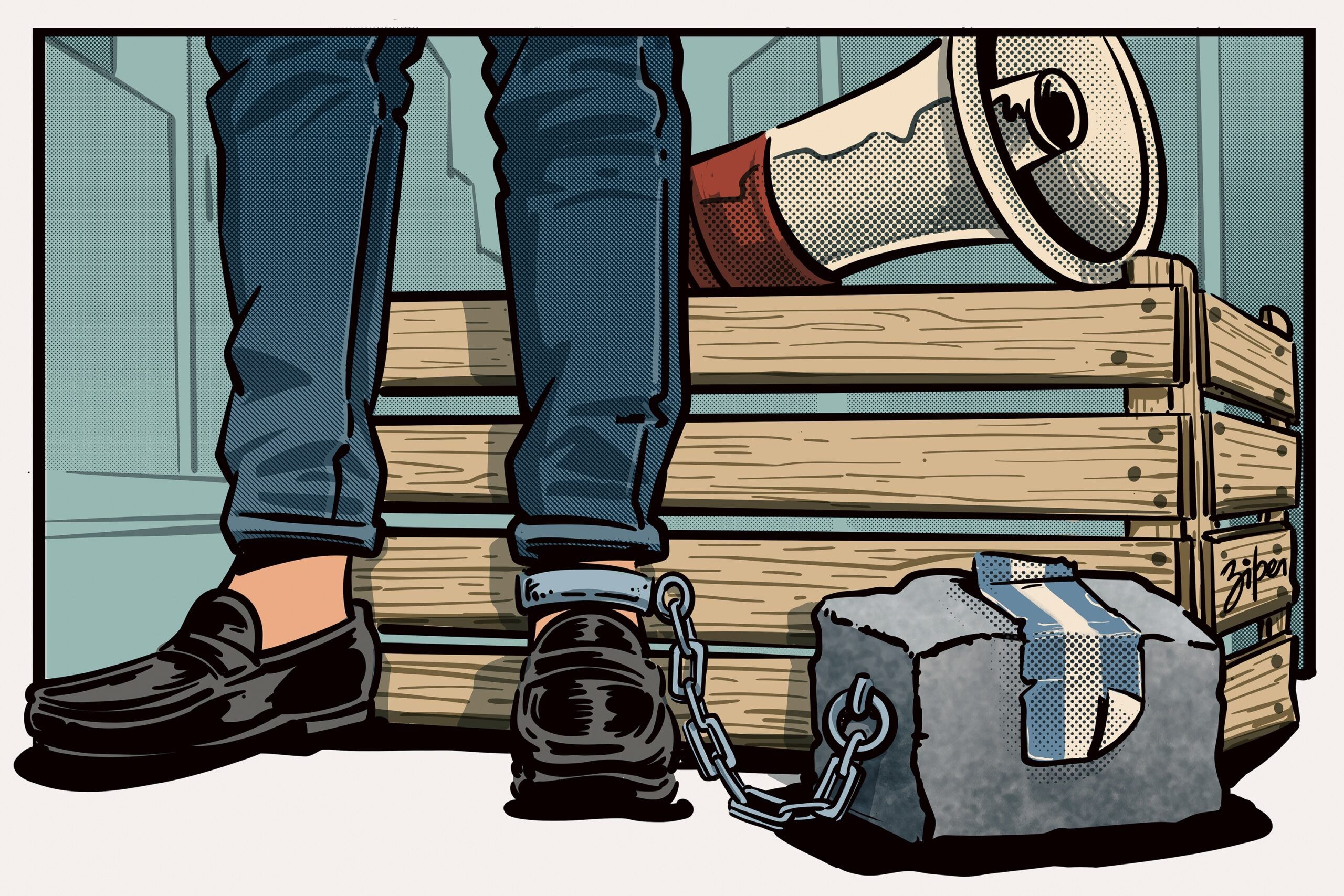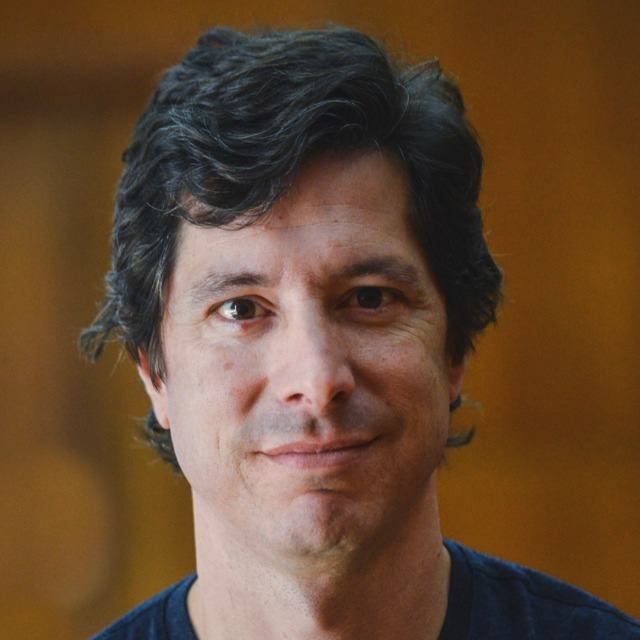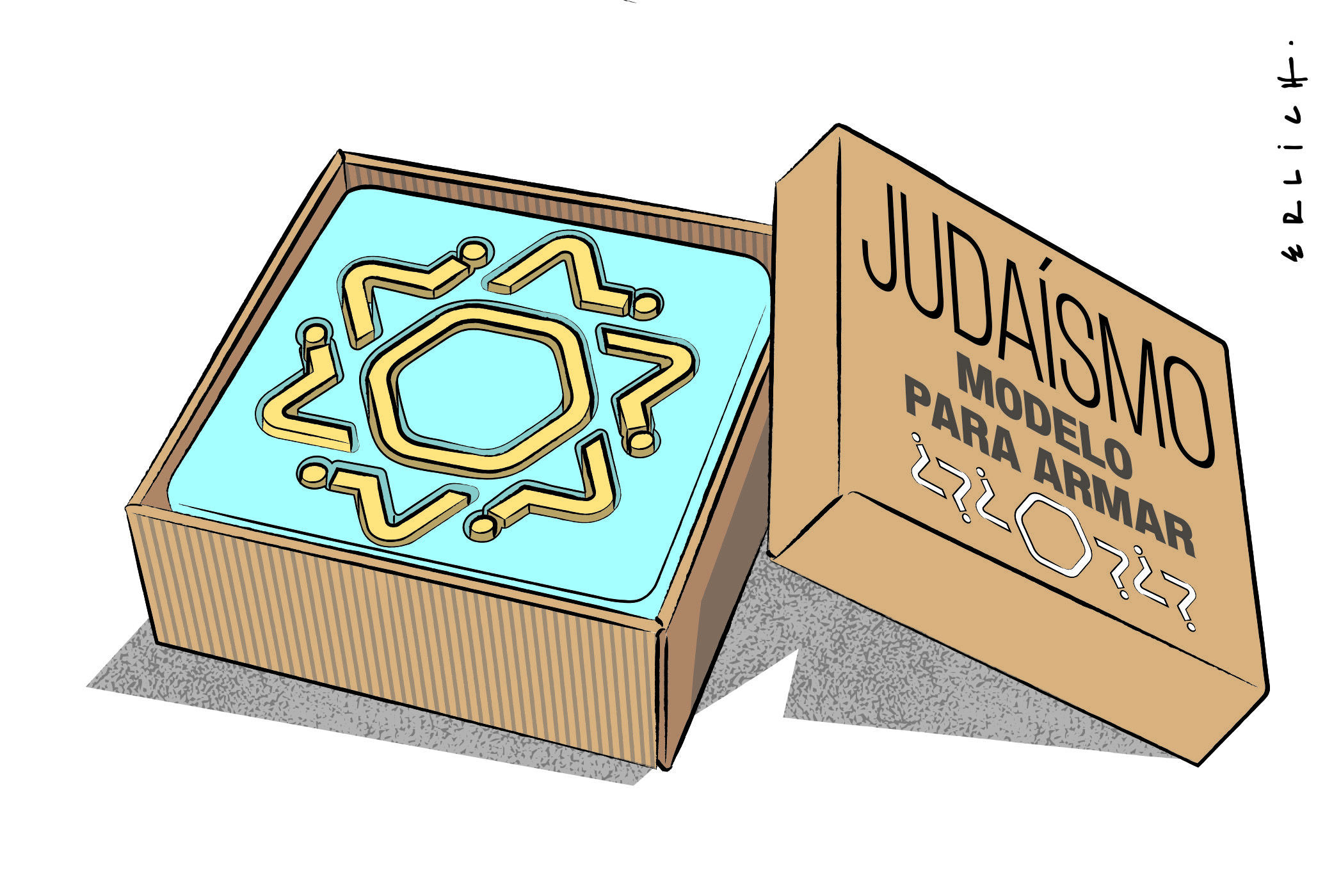|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Desde hace casi 15 años tengo un blog y desde hace más o menos diez años ahí escribo ahí breves reseñas de los libros que leo. No lo hago tanto para los lectores, que son pocos, sino para mí: porque siento que no termino de leer un libro, de entender qué me pareció, si no escribo algo, como siento que no termino de ver una película hasta no charlar sobre ella con un café o una cerveza. El blog, además, pasó a ser una extensión de mi memoria, un disco externo al que recurro para recordar una cita o, incluso, verificar si leí un libro y qué me pareció. El año pasado, por ejemplo, leí más o menos 30 libros y subí más o menos 30 reseñas. Pero hubo una que no escribí. Porque fue una lectura desesperante: se trata de The Palermo Manifesto, de Esteban Schmidt (Emecé, 2008).
El planteo de The Palermo Manifesto está armado alrededor de un personaje, el narrador, que se para arriba de un escenario imaginario que “algunos compañeros montaron con tanta generosidad” en la esquina de Borges y Paraguay, en Palermo, y empieza a dar un discurso que equivale a un enjuiciamiento completo del orden democrático iniciado en 1983. No es una crítica desde donde hoy sería razonable esperarla (de una derecha populista, trumpista o libertaria), sino de la generación que creyó en el credo alfonsinista (“con la democracia se vota, se come, se cura y se educa”), de los muchachos formados en la escuela pública, en el Partido Intransigente y en la Juventud Radical, y que ven cómo las instituciones democráticas realmente existentes los dejaron de lado y fracasaron en cumplir con los deseos expresados en aquel credo.
El libro es inclasificable porque lo central del esquema no ocurrió: Estebitan, el narrador, no se subió a un escenario y lo que leemos no es un discurso real. Se trata entonces de un libro de ficción y Estebitan no es Esteban Schmidt, sino una versión un poco (o bastante) exagerada de Esteban Schmidt, autor de Seúl y a quien leemos, por supuesto, en su correo. Pero claramente habla de la realidad, de la realidad política argentina, con sólo algunos nombres verdaderos (aparece bien pronto Daniel Filmus) y otros apenas modificados: el instituto “Flaxo”.
Ficción o realidad, el discurso es un juicio a la dirigencia argentina desde el regreso de la democracia. No se salvan ni peronistas, ni radicales, ni frepasistas ni el incipiente PRO de 2008.
Ficción o realidad, el discurso es un juicio a la dirigencia argentina desde el regreso de la democracia. No se salvan ni peronistas, ni radicales, ni frepasistas ni el incipiente PRO de 2008. A todos les dedica comentarios mordaces salpicados por una dosis no menor de humor: Schmidt nos hace reír mientras nos deprime. Por ejemplo: “La cultura de un radical se sostenía en un mundo de fascículos. Miles de fascículos. Pero ni una llave inglesa”. O: “Quiso ser un business muy emotivo el Frepaso con su pretensión salvadora de la patria. Lástima la realidad”. El problema es con todos, con la dirigencia en general: “Si con esto, si con la Argentina, los incompetentes que controlan las operaciones hicieron algo parecido a África meridional cuando LA IDEA ERA OTRA, tenemos que defendernos como podemos. Un abrazo a toda la gente de color presente en este acto y a la que lea la desgrabación”.
¿Cuándo se jodió la Argentina, Zavalita? “Todo empezó a cambiar con la híper del ‘89”, dice Estebitan, pero no hay que tomar esta definición como una periodización histórica. Si seguimos con las miradas tradicionales de la decadencia argentina que esbozó Sebastián Mazzuca en Seúl, el nacionalismo elegiría seguramente 1930, el gorilismo entre 1943 o 1945 y el liberalismo quizás 1975. Estebitan no está participando de esa discusión, sino más bien expresando, como un testigo, su mirada de cuándo comenzó a desintegrarse el tejido social argentino. A partir de la híper alfonsinista nos encontramos, diría Borges, con nuestro destino sudamericano. En palabras de Estebitan: “El Coleccionista, una coqueta confitería perfectamente trasladable a Milán, se había mudado de golpe a Quito”. El resultado es que “la Buenos Aires que se puede transitar y vivir sin deprimirse se redujo a cuarenta manzanas”, que “llegamos a comer pescado de río pobre cuando comíamos bien cortaditos y crudos pescados de ríos copados del sur (…) Eso es un misterio sudamericano, el misterio de la Argentina que fue del salmón al surubí”. En definitiva: “Veinte millones de pobres en las inmediaciones escolares, un país que no fabrica nada y depende exclusivamente de un precio internacional que no puede controlar de unos granos que no le pertenecen, y los que gobiernan de punta a punta del país, y en todos los escalafones, son una constelación de estrellas muertas y viciosas que ya quebraron el Estado al menos tres veces”.
The Palermo Manifesto es un libro inteligente, gracioso y doloroso. Pero es una lectura desesperante, no sólo por lo que cuenta, sino porque es un libro de 2008. Y desde 2008 Argentina no hizo más que proseguir su sendero descendente. En economía, Argentina se mantuvo estancada. Desde el regreso de la democracia hasta 2022, Argentina (55%) no sólo creció menos que Brasil (103%), Uruguay (125%) y Chile (197%), sino que además comenzó siendo el país con mayor PBI per cápita de los cuatro y terminó tercera, superando solo a Brasil. En ese período largo, el porcentaje de la población pobre se redujo 67% en Uruguay, 84% en Brasil y 96% en Chile, mientras que en Argentina aumentó. Entre 2007 y 2022, todos los países redujeron la pobreza, pero Argentina fue el que menos lo hizo. Esto, claro, sin tomar el aumento producto de la casi hiperinflación de 2023. En educación, las pruebas PISA muestran un deterioro persistente: entre 2000 y 2022 los resultados de lectura cayeron 4% y los de matemáticas, 1%. Mientras tanto, en Brasil aumentaron 4% y 6%, pasándonos en ambas medidas; Chile, que comenzó debajo nuestro en lectura, nos pasó holgadamente. (Uruguay, como Argentina, descendió en ambas mediciones). En definitiva, como ese pasacalle que se hizo viral: todos progresan menos vos.
La lona en Joâo Fernandes
Estaba todo tan mal allá por 2008 que Estebitan se hacía eco de lo que ocurría a su alrededor y pensaba en emigrar. Hacia el final del libro dice: “Si uno piensa en Buzios una vez por día para el retiro, compañeras y compañeros, es porque algo profundo detectamos sobre nuestro territorio madre que hace que nuestra imaginación nos invada los sueños con deseos de errancia. […] Querer borrarse a Buzios, a echar la lona en la Joâo Fernandes para siempre, no es sólo una tilinguería. ¡Andá a envejecer en Nazca y Rivadavia!”.
Después de leer The Palermo Manifesto fui al teatro a ver Made in Lanús, dirigida por Luis Brandoni con actuaciones de Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda (todos muy bien, Solda genial). En la obra, Mabel y Osvaldo son una pareja de argentinos que emigró a Estados Unidos empujados por la violencia política. Es 1985 y Mabel y Osvaldo vienen a Buenos Aires por primera vez en diez años y visitan al hermano de Mabel, el Negro, y a su esposa, la Yoli. El contraste es claro: Mabel y Osvaldo prosperaron en Filadelfia, mientras que, a pesar de trabajar sin parar, al Negro y a la Yoli los asedia “la mishiadura”. De pronto, la sorpresa: Mabel y el Negro les dicen a Osvaldo y a la Yoli que habían organizado todo para que se vayan a Estados Unidos con ellos. Pero la Yoli se planta y les dice que de ninguna manera va a dejar Lanús, que prefiere quedarse en Argentina, a pesar de la falta de progreso y posibilidades, porque ella es de acá. Mabel insiste: el Negro se rompe el lomo desde hace tres décadas, desde los 12 años, y siguen en el mismo lugar. Pero no hay caso, la Yoli se impone y el Negro da por terminado su sueño.
Al salir del teatro, mi mujer trajo la misma palabra que me despertó la lectura de The Palermo Manifesto: “Es desesperante, ¿te das cuenta? Pasaron 40 años y estamos en el mismo lugar”. El libro, de Nelly Fernández Tiscornia, es efectivamente de 1986: después de esta obra, el Negro y la Yoli habrían pasado por la hiperinflación alfonsinista, por la crisis de 2001, por todo el kirchnerismo, la macrisis de 2019 y la casi híper de 2023. ¿Cuántas veces habría mirado atrás la Yoli a ese momento pensando: “qué boluda que no me fui”?
¿Cuántas veces habría mirado atrás la Yoli a ese momento pensando: “qué boluda que no me fui”?
Yo pensé en intentar hacer una experiencia afuera, si no emigrar del todo, con la crisis de 2001-2002 y con la victoria de Cristina Kirchner en 2011, ese fatídico 54% que derivó en el “vamos por todo”. Recién lo hice, sin embargo, tras la derrota del gobierno en el que participé y el regreso del kirchnerismo en 2019. Pero a mí también me pasaron cosas, y acá estoy, nuevamente en Buenos Aires. Y hace unas semanas tomé un café con uno de los mejores funcionarios del gobierno del que fui parte y me recordó el rant del personaje de Federico Luppi en “Martín (hache)”, que yo había desgrabado poco tiempo atrás para otro texto que estaba escribiendo. Dice así:
Cuando uno tiene la chance de irse de la Argentina la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Si te lo tomás en serio, si pensás que podés hacer algo para cambiarlo, te hacés mierda. Es un país sin futuro: es un país saqueado, depredado, no va a cambiar. Los que se quedan con el botín no van a permitir que cambie. […] La Argentina es otra cosa: no es un país, es una trampa. (…) La trampa es que te hacen creer que puede cambiar: lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana… y siempre te cagan.
Con desesperante premonición, en The Palermo Manifesto Estebitan parece tener la premonición de otra cagada: “Y todavía falta una cagada grande, ¿no?, o ustedes no escuchan unos ruiditos amenazantes fuera de campo, una pava que silba, un extraño que llama y no dice ni hola ni nada, que respira agitado, ¡no es paranoia!, algo grande camina hacia nosotros y mueve las baldosas, una amenaza psicológica a la paz que nos dice jeje, continuará. No hemos visto nada, todavía. Todos lo sabemos. Ésta es la teología del quilombo: oscurece, dios pone play y se va a Pachá. Deja de futuro un viento fanático que levanta polvo, que levanta papeles de alfajores y los hace girar locos en el aire”.
Algo loco se agita en el aire, un viento loco que levanta polvo y papeles. Ya lo creo. Para algunos es una oportunidad, ven la estabilización en marcha con ilusión. Muchos otros ya dejaron de creer, el ciclo permanente de la ilusión y el desencanto convertido en un día de la marmota de la desesperanza. Muchos ya han hecho su lectura desesperante de un país que siempre parece al borde del precipicio o al borde de la grandeza, en un exilio interno o externo. Argentina, siempre en el borde, casi un país border. Ahora lo vemos más claro, pero ya estaba todo en The Palermo Manifesto.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.