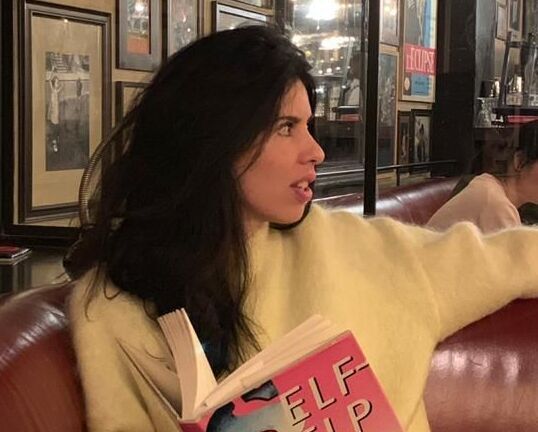A pesar de todos los intentos que hace el Malba por expulsarte –la indiferencia de las mozas del bar es apenas un preámbulo al drama de la compra online que te exige la misma dedicación que la reserva de un vuelo, sólo que en la última etapa se tilda–, conseguí entrar y recorrer el homenaje a Antonio Berni que el dúo Mondongo expone en el subsuelo del museo. Emprendí la catábasis; un descenso ligero como la rampa que te introduce en una delicada villa miseria con detalles cute: almohadón de punto cruz, muñequitos, un conejo miniatura en una maceta. Para acceder a la manifestación (la del arte, ya que ninguna otra tendrá lugar), el pasaje por la experiencia villera es obligatorio. Si quisiéramos dialogar con la pobreza, bastaría con salir del museo, caminar unas cuadras y adentrarnos en el Barrio 31, que se multiplica desde hace décadas a sus espaldas.
Esta exposición propone otro diálogo, casi un guión con su perfecto storyboard hecho de viñetas de nuestra historia, que el público, al recorrer, pone in motion, como si estuviera filmando una película: el camino del pobre en el arte argentino. Ahí, bajo esos cartones pintados que bien podrían ser un set de Pol-ka, no está Esteban Lamothe haciendo de irresistible galán sin eses, sino los protagonistas reversionados del primer cuadro militante de la historia argentina: Sin pan y sin trabajo (1894), de Ernesto de la Cárcova.
La muestra de Mondongo tiene cuatro momentos. El primero, una instalación: el interior de una casa de chapa donde las familias argentinas que visitan el museo se hacen selfies como en los ’90 la familia Kirchner y tantas otras se sacaban fotos con Kodaks descartables en la casa de Mickey Mouse en Magic Kingdom.

Manifestación (2024), Mondongo.
El segundo, la multitud original de Berni, desesperada de pobreza a comienzos de la década del ’30. El tercero, una obra redonda como un Brueghel de plastilina donde los niños se detienen a mirar las miles de pequeñas escenas de la vida diaria de una favela argentina (en un puente, una pintada de Perón 1976; en una callecita, ecos evangelistas con un cartel que dice: “Igreja Do Nazareno”). El cuarto, Manifestación de Mondongo, su homenaje a Berni, la primera obra que el matrimonio vende por seis cifras. Entre el primero y el último, entran a la conversación otras obras que en el pasado hicieron del arte un hecho perturbador.
El artista y las masas
Para Ernesto de la Cárcova, cuyo éxito precoz incluyó la venta de un dibujo al rey de Italia (Mondongo, por su parte, recibió en 2003 un encargo de los reyes de España), ponerse a mirar a la clase obrera fue descubrir un mundo. Una radiografía mostró que en el primer boceto (hecho en Italia) salía humo de las chimeneas de la fábrica que se ve desde la ventana de esta familia de tres. Fue al llegar a Buenos Aires, en el pánico de 1890, que el artista borró el humo y agregó a la policía montada, signo de una fábrica cerrada y de trabajadores reprimidos. Va a ser el único cuadro de temática social que hará el pintor antes de volcarse enteramente a los paisajes campestres.
Descubrir que esa casa a la que entramos hoy en 2024 es donde vive aquella familia hambreada de fin de siècle es el clímax del momento uno. Lo que sigue será salir a la calle (puertas adentro) y acercarse a la manifestación que los personajes de Sin pan y sin trabajo miran por la ventana.

De la Cárcova visto por Mondongo.
Berni & Bony
En el video de promoción del Malba, el artista Manuel Mendanha, una de las mitades de Mondongo, recuerda que a Berni, cuando volvió de París, se le rompieron los ojos de ver tantos pobres. El primer plano al que nos obliga es devastador y trágicamente sublime. Otro artista, discípulo del rosarino, quiso como él despabilar a la sociedad, y lo hizo.
La familia obrera (1968), entre body art y ready-made, fue la obra que Oscar Bony presentó en Experiencias 68, la legendaria muestra del Di Tella tras la cual el gobierno de Onganía cerró el instituto. Sobre una tarima que tenía un cartelito (el cartelito era crucial) un padre, una madre y un hijo pasaban –comían, hablaban, fumaban, leían– ocho horas diarias, lo que dura una jornada laboral. En letras negras se leía: “Luis Ricardo Rodríguez, matricero de profesión, percibe el doble de lo que gana en su oficio, por permanecer en exhibición con su mujer y su hijo durante la muestra”. ¿Se imaginan hoy yendo a ver algo así? Los que vieron la serie Bellas Artes, se estarán riendo; los fans de Sex and the City recordarán el Big Mac de Carrie y el “funny” de Aleksandr Petrovsky; los amantes del arte contemporáneo podrán darse una panzada de name dropping.
La intención de Bony era confrontar, incomodar. Una vez se definió a sí mismo como “torturador”, aunque volver explícito un negreo de manera insolente se parece más a un chantaje emocional que a una tortura. Es cierto que la familia dio su consentimiento para participar, y que el público entró por voluntad propia, pero exhibirla como animales o como cosas a cambio de dinero era imponer sobre los espectadores una humillación compartida. “Es obvio”, dijo Bony en los ’90, “que la obra se basaba en la ética, porque exponerlos al ridículo me hizo sentir incómodo”.

Foto de ‘La familia obrera’ (1968) de Oscar Bony, hoy en el Malba.
¿Cuáles son las dinámicas de poder entre el artista, los participantes y los espectadores? ¿Cuántas miradas hubo ahí? Dicen que el niño no se quedaba quieto y corría por la sala. Busqué algún testimonio de espectadores que se hubieran puesto a dialogar con los exhibidos, pero no encontré nada. La vergüenza actuó invisible, quizá, como un alambrado eléctrico.
Al explotar a la familia Rodriguez enfrente de todos (incluso pagándole el doble), el artista buscó un impacto real, emancipatorio de las clases bajas, pero sólo consiguió engrosar su fama, mala o buena, y convertirse en un modesto hito del arte argentino antes de cambiar de rubro y devenir en fotógrafo del rock.
Si el arte no llega a las masas –se dijo Oscar Bony–, que las masas lleguen al arte. Podía ser un explotador, pero al menos era uno con conciencia de clase, que había puesto a un matricero en exhibición. Cuando el gobierno de facto clausure el Instituto Di Tella, los artistas saldrán a la calle a quemar sus obras; por suerte, a los Rodríguez los dejaron volver a su casa.
El concert de las presas
En la Bienal de Venecia de 1972, el artista italiano Gino De Dominicis exhibió a un joven con síndrome de Down. La diferencia de cromosomas vuelve el cruce de miradas aún más brutal que la diferencia de clase. La dramaturga Lola Arias, menos osada, se inscribe en esta tradición con su reciente obra Los días afuera, el correlato teatral del documental Reas: una suerte de acto de fin de cárcel en el que cinco mujeres y un chico trans nos cuentan con un musical su conversión de delincuentes con condena cumplida a actrices con pan y con trabajo. A muchos les entusiasma que el arte sea un lugar de lucha social; a mí, la sola idea de que tenga por deber suplir al Estado, a la Iglesia y a Grabois me hace sentir asfixia.

‘Los días afuera’, de Lola Arias. Foto de Carlos Furman.
La gente aplaude emocionada a cada rato; termina un parlamento con la palabra “conurbano” y suena una ovación en la oscuridad. Les deseo lo mejor a cada una de ellas, y a él, pero me cuesta aplaudir cuando falta el lujo de una técnica que descuella.
Materia pobre y lujo estético
La técnica en plastilina del dúo Mondongo es la definición de excelencia en el arte povera, una corriente italiana de los años ’60 que pregonaba el uso de materiales baratos manipulados hasta la maestría. Su exploración de la plastilina (de la que deriva el término “esculpintar”) llega al punto de inventar pinceles de metal para usarla como óleo. Que vuelvan una y otra vez con obras impresionantes es una demostración de fuerza contra aquellos que reconocen su éxito comercial pero les niegan el prestigio. Un desprecio difícil de justificar: el Museo de l’Orangerie con sus nenúfares no lograría opacar el paisaje entrerriano expuesto en el Mamba en 2013; tampoco el salón de los espejos de Versalles podría destruir la versión en miniatura que hicieron los artistas para una performance callejera en 2015.
“Todos los artistas son iguales. Sueñan con hacer algo que sea más social, más colaborativo y más real que el arte”, dijo el artista Dan Graham, y los Mondongo parecen decir lo mismo cuando se refieren a su versión de Manifestación como “un abrazo colectivo”. En su obra, la protagonista no es la multitud desconocida de Berni, sino su propio círculo rojo: amigos famosos, amigos normales, hija, abuela. Hay diversidad etaria y de profesión: médicos, escritores, directores de cine, editores, poetas e incluso millonarios toman la calle. Pero el lujo del procedimiento que manejan se lleva puesto cualquier discurso social. Se abre un portal de otro orden –el hecho estético– para el espectador embelesado.

Selfies con Berni.
Al salir de la muestra me pregunto: si en la obra de Berni (como en la de Bony y en la de la Cárcova), los pobres eran los protagonistas, ¿qué lugar les queda ahora que el primer plano lo ocupa un grupo de amigos cool? ¿Qué hace esta nueva multitud en la calle? ¿Pide por los salarios de los que peor la pasan o por subsidios y becas? Los que vieron el principio de la película Puan conocerán la discusión: ¿hace falta ocio para poder crear?, ¿es la desigualdad la condición sine qua non del arte?, ¿y no merecen, acaso, mecenas quienes sepan darle vida? Mientras nos hacemos estas preguntas y la gente se saca fotos con la villa de fondo, los pobres quedan afuera, objeto de una obra que no van a ver, que trata sobre ellos pero es para los demás.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.