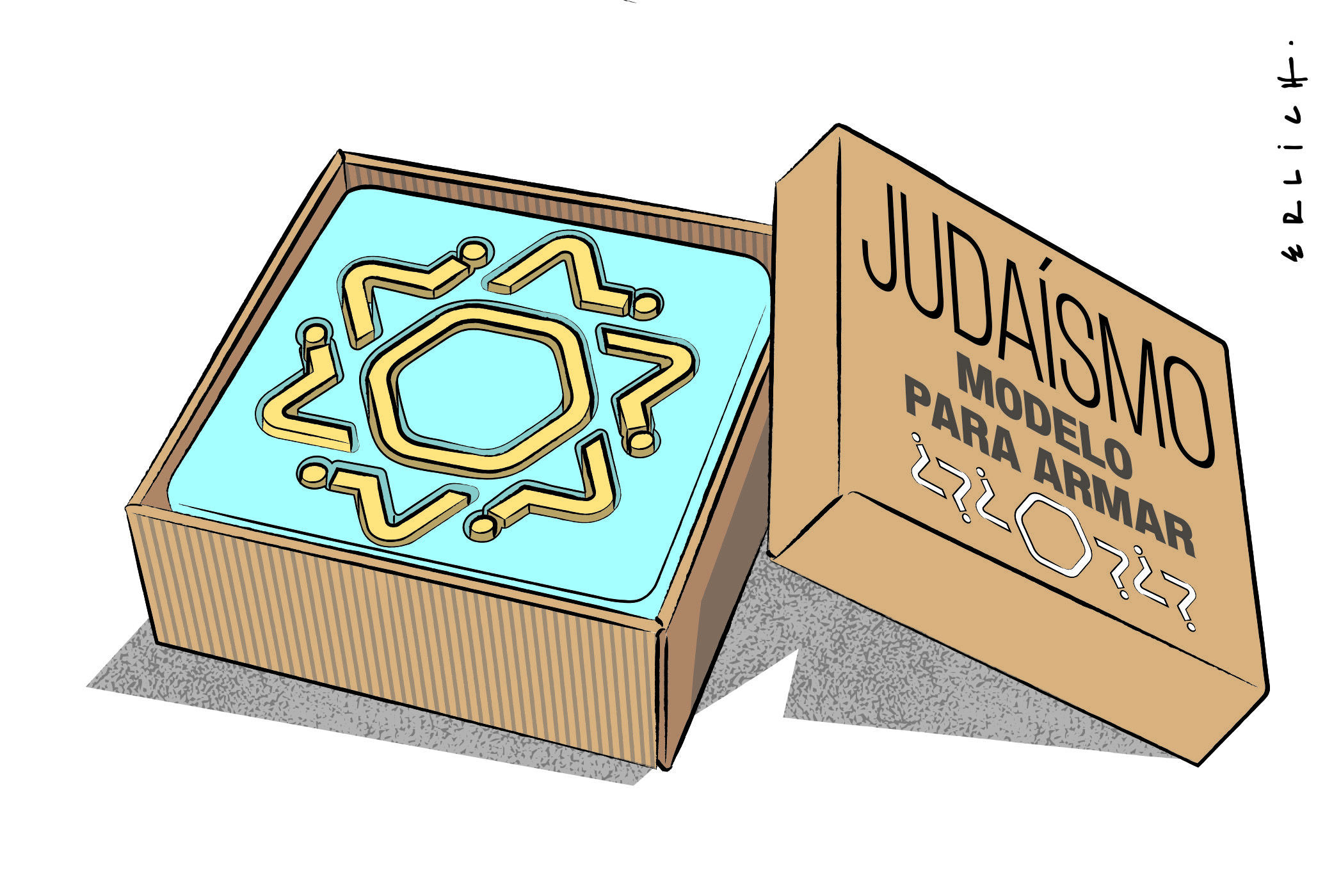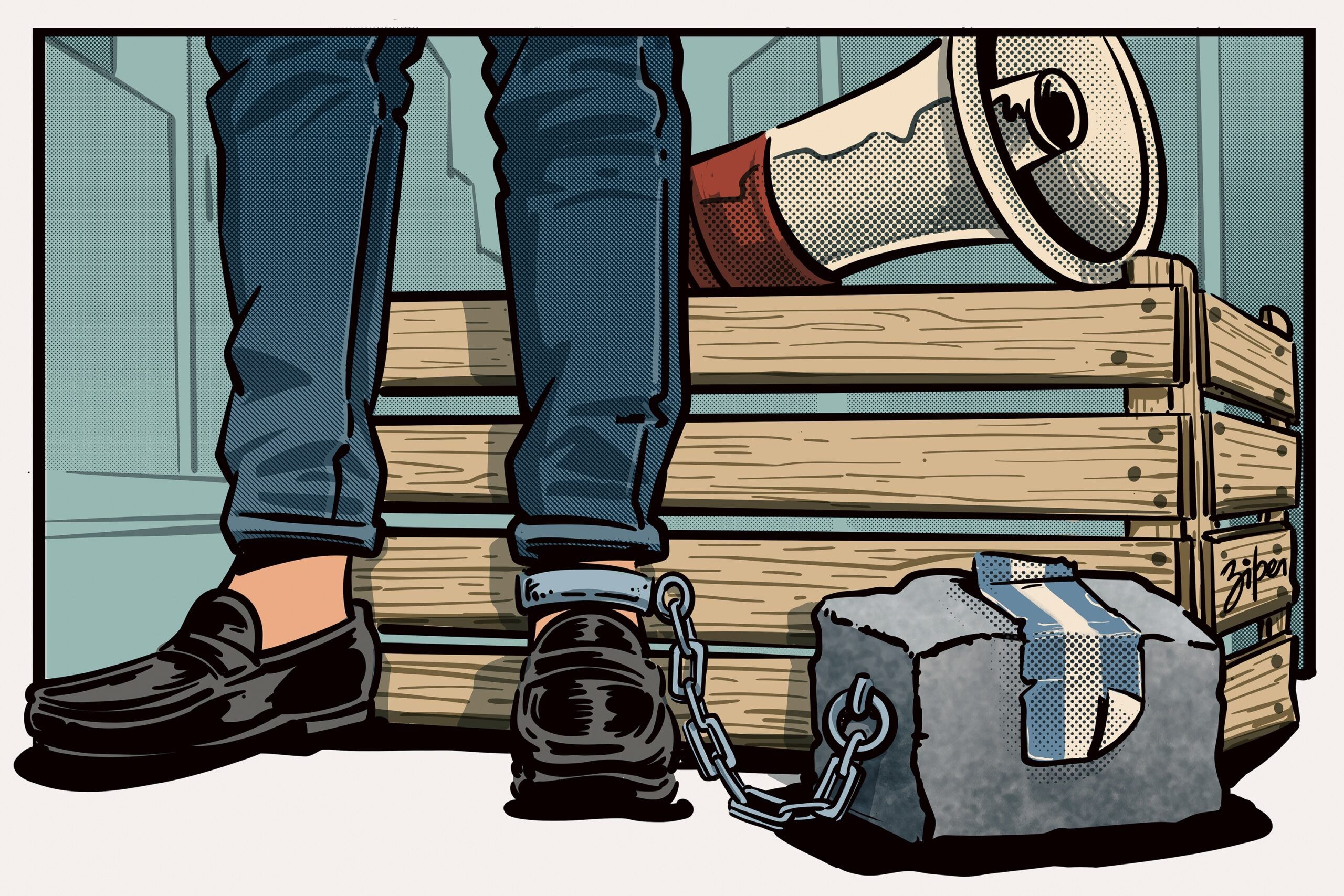|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
¿Ídolos o qué?
Una historia de las revistas de rock en Argentina (1955-2025)
Sebastián Benedetti y Ponchi Fernández
Gourmet Musical, 2025.
$55.000, 520 páginas
Voy a citar de memoria un recuerdo televisivo de la infancia; algunos detalles quizás no sean del todo precisos, pero la idea principal de la escena se va a entender perfectamente. A mediados de 1983 se anunció que Kiss daría tres recitales en la cancha de Boca los días 19, 20 y 21 de agosto, y la cuestión se convirtió en un gran debate nacional. La tribuna mediática por excelencia para tratar estas cuestiones en esos años era “Polémica en el bar”, programa que en mi casa se seguía con atención casi religiosa. Yo tenía apenas 10 años, pero no quería que ningún tema de los adultos me resultara ajeno.
En mi recuerdo, el contertulio que juega la carta de la tolerancia es Rolo Puente: “A mí Kiss no me gusta, te diría que hasta me parece una porquería. Pero bueno, no me parece que haya que prohibirlos. Si mi hijo me dijera que quiere ir a verlos, yo le diría que lo piense, que para qué gastar plata y tiempo en eso. Pero bueno, si insiste, que vaya nomás, que lo vea y saque sus conclusiones. Quizás no ahora, pero más adelante seguramente diga ‘Tenía razón mi viejo, era una porquería'”. Susurros de aprobación y asentimiento en la mesa. Sin interrumpir pero sin dejar lugar a más comentarios, toma inmediatamente la palabra el Gordo Porcel: “No, viejo, no, estás equivocado. Hay que prohibir. Dejémonos de jorobar, es una porquería Kiss, hay que pro-hi-bir. ¿A qué vienen estos tipos, quién los manda? ¿Cómo es esto, nosotros les damos trigo y ellos nos dan Kiss?”. Estallido de la claque, risas y aplausos enfervorizados.
Hasta ahí llega mi recuerdo, pero quizás entonces, precisamente en ese momento, el hijo de Rolo Puente decidió que algún día sería estrella de rock, y poco más de diez años después, como guitarrista de Babasónicos, ya lo era. Otros, vaya uno a saber cuántos, seguramente se decidieron a hacer algo distinto: una revista.
Quizás entonces, precisamente en ese momento, el hijo de Rolo Puente decidió que algún día sería estrella de rock.
De esto se trata ¿Ídolos o qué?, un libro minucioso, trabajado con tiempo y paciencia, sobre la historia de las revistas de rock en la Argentina. Un proyecto de esos que toman varios años desde su concepción hasta su lanzamiento, al que llegué —tomen nota agentes y publicistas— por una publicidad en un reel de Instagram, con un video de buena producción con la voz de Pedro Saborido (o un imitador) al estilo de los sketches de Peter Capusotto. Ya ahí se notaba que el libro era voluminoso, con una linda tapa haciendo juego con la referencia a La grasa de las capitales del título y con varias páginas interiores a todo color. De ahí pasé a visitar el sitio web de Gourmet Musical, una editorial que no conocía pero a la que le descubrí un amplio y al parecer muy interesante catálogo de libros mayormente dedicados al rock, pero también a otros varios géneros populares. Recorriendo un poco el sitio, los únicos que reconocí fueron Vendiendo Inglaterra por una libra, los dos monumentales tomos de Norberto Cambiasso sobre la historia del rock progresivo, y Por qué escuchamos a Ignacio Corsini, de Pablo Dacal, quien es músico e integrante del Comando Corsini junto a Mariano Llinás y otros de El Pampero Cine (y a quienes podemos ver en la película Popular tradición de esta tierra). ¿Qué más tienen en común Cambiasso y Dacal? Que ambos hicieron revistas de rock.
¿Ídolos o qué? es entonces un libro con una primera y principal misión, que es la de documentar la mayor cantidad posible de estas publicaciones periódicas en nuestro país, arrancando desde los orígenes que detecta en fecha tan temprana como 1955 (uf) hasta este presente en el que sobreviven aún un puñadito de revistas que se aferran al papel casi como a una ilusión perdida. Como en toda historia hay pioneros, hay tiempos difíciles, hay héroes y villanos, hay épocas de oro y hay un declive inevitable que seguramente es un motivo añadido para la edición del libro: que el viento no se lleve tantas y tantas palabras.
La publicidad no mentía: se trata en efecto de un lindo objeto, un tomo que impone su presencia por su propio peso, bellamente presentado y bien encuadernado. Y por donde es imposible perderse: cuenta con un índice al comienzo, con notas a pie de página (sólo los sádicos juntan las notas al final del libro o peor, al final de cada capítulo) y cierra con un índice onomástico (señores editores: los lectores necesitamos más, muchos más índices onomásticos en los libros de no ficción) y otro de diarios y revistas mencionados.
Señores editores: los lectores necesitamos más, muchos más índices onomásticos en los libros de no ficción.
Con el transcurso de las páginas se advierte entonces que la misión documental se cumple con creces. En este libro aparecen todas las grandes revistas de rock que todos los de cierta edad recordamos, otras tantas que recordamos menos y seguramente varias que no llegamos a leer o leímos poco; aparecen también los suplementos de los diarios (el Sí! de Clarín y el No de Página/12 como los más recordados, pero también otros importantes como el El Tajo, del diario Sur); aparecen revistas que no eran estrictamente musicales o de rock, pero que se identificaban con sus rasgos más subterráneos o contraculturales (típicamente, la Cerdos & Peces); también nos encontramos con una larga lista de proyectos fallidos, de un puñadito o apenas un único número, de revistas que fueron mudando de piel y pasaron por mil formatos; y hasta hay un espacio generoso para recordar fanzines, publicaciones independientes, subterráneas, artesanales, proyectos personales como una suerte de blogs en papel, órganos oficiales de clubes de fans y muchas variantes más. Algunas de estas patriadas duraron lo que un suspiro, otras se prolongaron por años e incluso décadas, con mayor o menor periodicidad. Es de suponer que si alguien leyó o se acuerda de aquella revistita que hiciste solo o con un grupo de amigos, seguramente se lleve al menos una mención en este libro. Aunque no, la mía no: allá por 2000 o 2001 hicimos con unos amigos una hojita de distribución gratuita a la que llamamos Boletín 03 Records. Tenía una nota principal por número y varias reseñas de discos. Habremos hecho tres, como mucho. En fin.
Cómo y para qué
Transcurridos los primeros capítulos, se advierte que los autores de ¿Ídolos o qué? se propusieron una segunda tarea: darles voz a muchos de los responsables de aquellas revistas reseñadas. Desde luego que no sólo a sus dueños o directores, sino también a los periodistas, escritores, fotógrafos, dibujantes, músicos, financistas y colaboradores de todo tipo con algún rol destacado o recordado por algún motivo. La lista de testimonios directos es larga, y baste decir que están todos los que tenían que estar. Se repasan éxitos y fracasos, afinidades y desavenencias, polémicas y controversias de todo tipo, mitos y leyendas urbanas, fake news y más. Todas las voces y todas las campanas, con una saludable distancia y sin tomar partido por ningún bando en particular.
Estos mismos testimonios resultan útiles además para una tercera tarea que (es de suponer) a los autores no se les pasó por alto. Y que se podría a su vez descomponer en otras dos cuestiones. La primera es el cómo: es probable que en esta era de publicadores digitales, plantillas y programas de diseño intuitivos lo hayamos olvidado, pero hacer una revista de papel era una pesadilla operativa. Y para peor, cara. No se trata solamente de que incluso en los casos de las empresas más grandes y establecidas (el Grupo de Revistas de La Nación con la edición argentina de la Rolling Stone, por ejemplo) los recursos humanos, materiales y monetarios podían escasear, sino de que todas las cuestiones técnicas de diagramación, armado y composición debían resolverse de manera precaria. Si a ello le agregamos el tenor del drama que podía implicar la compra del papel, la contratación de la imprenta y la lucha por la distribución en kioscos, disquerías y otros puntos, todo aquello visto a la distancia se parece mucho a una sucesión de milagros inexplicables. Milagros que podían darse con periodicidad y puntualidad variable, al menos hasta que se acababan del todo la guita, el crédito, la voluntad o la salud mental y física de los distintos participantes.
La segunda cuestión es un interrogante si se quiere más existencial: para qué alguien querría hacer (o trabajar en) una revista de rock. Pues bien, en muchos casos, sobre todo hasta la vuelta y consolidación de la democracia, se percibe claramente la voluntad de sucesivas camadas de jóvenes de usar al rock y a otros consumos culturales (una expresión que sin dudas habrían provocado un fuerte rechazo en aquellos años) y prácticas sociales como armas para una batalla que por largos años fue antes generacional que cultural. Se advierte en muchos editoriales citados en el libro y también se lo puede reconocer abriendo un número viejo cualquiera: el rock podía ser un género, sí; una música popular que podía compartir espacio con otras, también (en las reseñas de 1980 se encolumnan sin problemas Gary Numan con el Cuarteto Zupay, Peter Gabriel con Piero); y hasta podemos encontrar a Juan Sasturain (quien a sus 35 años ya parecía considerarse un jovato) reclamando una sana convivencia entre rockeros y tangueros: no había, no debía haber conflicto entre Troilo y Jagger, entre Gardel y Lennon. Pero lo que estaba realmente en juego era el lugar del rock como expresión juvenil en una sociedad que, incluso al margen del régimen político de turno, sólo podía expresarse en términos de conflicto y desprecio.
Palito Ortega y todos los productos derivados del Club del Clan eran vituperados con pasión, pero en la volteada podían caer también Sandro, ABBA, los Bee Gees.
Esta brecha generacional y el consecuente juvenilismo de los artistas y de la prensa rockera (sobre los que desde luego se ha escrito y teorizado mucho desde hace años, tanto acá como en el exterior) tuvieron sus batallas reales y simbólicas. Si la represión policial y las razzias fueron una figurita repetida en las revistas de rock hasta bien entrados los años ’90, también hay una voluntad de diferenciación en los periodistas y lectores jóvenes que solía expresarse con una virulencia verbal que hoy resulta casi cómica: Palito Ortega y todos los productos derivados del Club del Clan eran vituperados con pasión, pero en la volteada podían caer también Sandro, ABBA, los Bee Gees de Saturday Night Fever y la música disco en general. Y no sólo porque estuviesen de moda, parecieran frívolos o fueran considerados “comerciales”. Hay una oposición que se repite a lo largo de los años en la prensa rockera: música complaciente del lado del Mal, música progresiva del lado del Bien. Pero era una “progresiva” en sentido amplio, en donde entraban no sólo lo que hoy asociaríamos más comúnmente con esa etiqueta (Genesis, Yes, La Máquina de Hacer Pájaros), sino cualquier músico que pretendiese expresar con sus sonidos o sus letras el mensaje y la actitud correctas: compromiso social, liberación en diversos planos, protoecologismo, autenticidad, elaboración artesanal.
Al hablar de rock se repite una y otra vez la palabra “movimiento” y al hablar de música se detecta una obsesión con lo “exquisito”. Hipótesis que no me voy a molestar en demostrar: los músicos y los periodistas de rock argentinos tardaron demasiado en reconocer —entre otros— al punk y a la electrónica porque eran géneros que les rompían por completo sus esquemas. Se podrá decir que hasta bien entrados los ’80 la información era escasa, que en Argentina se editaban relativamente pocos discos (y con mal sonido y faltantes de información en los sobres), que no había MTV ni Much Music ni mucho menos Internet. Así y todo, en todas aquellas revistas se mencionaba a The Clash, a los Sex Pistols, a Kraftwerk, y no necesariamente porque hubiesen copiado sin pagar derechos una nota de la Melody Maker o del New Musical Express traídos de un viaje (la Pelo de hecho pagaba los derechos para publicar material original de la Rolling Stone americana). Pudo haber habido más de una excepción con reseñas robadas sin siquiera haber escuchado los discos, pero en general se notaba que los periodistas sabían de lo que escribían.
El problema, en todo caso, parecía ser otro: los jóvenes querían pelearse con sus padres y abuelos tangueros, querían pelearse con la prensa generalista que se ocupaba del rock sólo cuando le servía para vender (si Charly, Fito o Soda salían en todos lados, si venían al país Queen, Van Halen, Tina Turner o Sting) o para hablar de violencia y drogas. Pero en el fondo, también querían su aprobación, sacarse un 10 y tener el boletín impecable: somos jóvenes, pero somos inteligentes; nos vestimos raro, pero hacemos música elaborada y con mensaje; hacemos ruido, pero no somos unos reventados. Hasta que en algún momento sí, el reviente dejó de ser un asunto de una minoría de iniciados y de poetas malditos para convertirse efectivamente en un fenómeno mainstream.
No está mal hacer plata
¿Ídolos o qué? no deja de ser realista al dejar bien en claro algo quizás obvio, pero que a muchos del palo del rock les parecía mal o motivo de vergüenza: las revistas se hacían en muchos casos por plata. Ya fuera porque los dueños quisieran hacer negocios y los periodistas encontrar un medio de vida, estas publicaciones (como cualquier otro medio de comunicación) debieron aceptar las reglas del mercado. Las opciones disponibles en general fueron: a) ser redituables; b) encontrar un mecenas dispuesto a perder plata; c) desaparecer. Desde luego, mecenas del periodismo argentino de todas las tendencias, ideologías y especialidades han llegado a ser (y son) la Fundación Ford, el Ministerio de la Revolución de la República Popular de Translovequistán, el Departamento de Estado o Enrique Gorriarán Merlo, alternativas que el gremio periodístico suele preferir a los simples equilibrios presupuestarios. En cualquier caso, si durante muchos años el establishment rockero fue la revista Pelo, luego el suplemento Sí! y más tarde la Rolling Stone, la mayoría de los periodistas supo moverse siempre en una o más de las alternativas laborales disponibles, aceptando por las buenas o por las malas los pros y los contras de cada tipo de publicación. Así, tal o cual banda o solista en la tapa, una foto o un título, un copete o una reseña, un anunciante que se incorporaba u otro que se bajaba podían resultar motivos de peleas internas a muerte, porque en definitiva todos sabían que la integridad periodística y los proyectos son muy lindos, pero sin ventas y sin publicidad se caía todo. En cualquier caso, el paso de los años les dio la posibilidad a los mejores, los más hábiles o los más persistentes a incorporarse ellos mismos a la gran famiglia del rock argentino en sus años de centralidad y superventas en las dos décadas que van de la vuelta de la democracia al desastre de Cromañón. Nadie se hizo millonario, pero viajes, reservados VIP y anécdotas salvajes no faltaron.
Algo a lo que quizás el libro no le presta tanta atención (o quizás la da por sabida por parte de los lectores) es justamente la contextualización histórica. Ciertas cuestiones como las crisis económicas, los cambios políticos o los puntos de quiebre como los 194 muertos en el boliche del Once no pueden dejar de mencionarse, pero llama la atención en cambio que no haya referencias más detalladas al panorama musical de cada momento narrado, ya sea con un repaso de las tendencias o subgéneros en auge o recordando ciertos hitos que la prensa musical no pudo ignorar de ningún modo. Concretamente, discos que marcaron épocas (podría ser cualquiera de los inicios de Charly como solista, por ejemplo), el éxito y la proyección internacional de Soda Stereo, el fenómeno de Fito Páez con El amor después del amor o la fiebre que despertó en su momento el estreno de la película Tango feroz, con ventas masivas de su banda de sonido y un revival del primer rock nacional que llegó a tener programas propios en la TV de aire.
Llegaron muchas más publicaciones extranjeras que nos hicieron dar cuenta de que se podía escribir mejor sobre rock.
Finalmente, una curiosa contradicción: a pesar de que los autores llaman a los años ’90 como “la nueva década infame”, de las propias páginas del libro y de los testimonios recogidos se desprende inequívocamente que aquellos años fueron los mejores para la prensa rockera. Se puede valorar de una u otra manera a la música que se hizo acá y afuera en esa época, pero fue evidente para todos que nunca como entonces hubo tantas condiciones favorables para el medio. La estabilidad económica permitió un manejo más lógico y previsible de los presupuestos con que contaban las revistas; la convertibilidad (y el atraso cambiario, sí) nos dieron acceso a nuevas tecnologías para la edición y publicación que hasta entonces eran un privilegio de unos pocos; mejoraron las posibilidades para editar discos en nuestro país y para importar música de todos lados; se editaron por primera vez o se reeditaron en CD y con mucho mejor sonido discos fundamentales de la historia de la música; llegaron muchas más publicaciones extranjeras que nos hicieron dar cuenta de que se podía escribir mejor sobre rock, con un conocimiento más profundo y completo de su historia y con otro vuelo poético, si se quiere (nunca un disco tan hermoso como Automatic for the people, de REM, tuvo una crítica tan hermosa como la que salió en la española Rockdelux). Las revistas de aquellos años (Los Inrockuptibles, Esculpiendo milagros, Revolver, entre otras) fueron simplemente mejores que sus predecesoras y que las que vendrían después.
Y lo más importante: el rock había perdido ya casi todo su costado movimientista y su encanto de causa maldita y perseguida “por el poder”. Se había vuelto finalmente uno más entre tantos géneros artísticos para disfrutar sin tanto espíritu de cruzada. Podíamos pelearnos por nuestra lista de mejores discos de 1997, pero a nadie se le iba la vida en eso. Nos dimos cuenta de que nunca había tenido sentido enojarse con el Gordo Porcel: si Charly y el Ruso Sofovich le explicaban bien el rock, él podía entenderlo lo más bien. Menos aún podía pasar que unos dementes autodenominados Comando Capitán Giachino amenazaran con volar la Bombonera y obligaran a cancelar los tres recitales de Kiss, como pasó finalmente en aquel lejano 1983.
¿Esa centralidad y aceptación social fue a la postre la causa de su decadencia e irrelevancia actual? Quizás, pero, ¿quién dijo que el rock tenía que durar para siempre?
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.