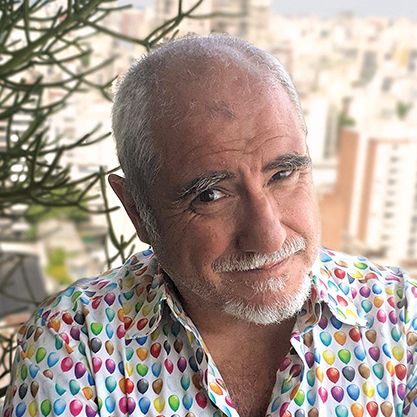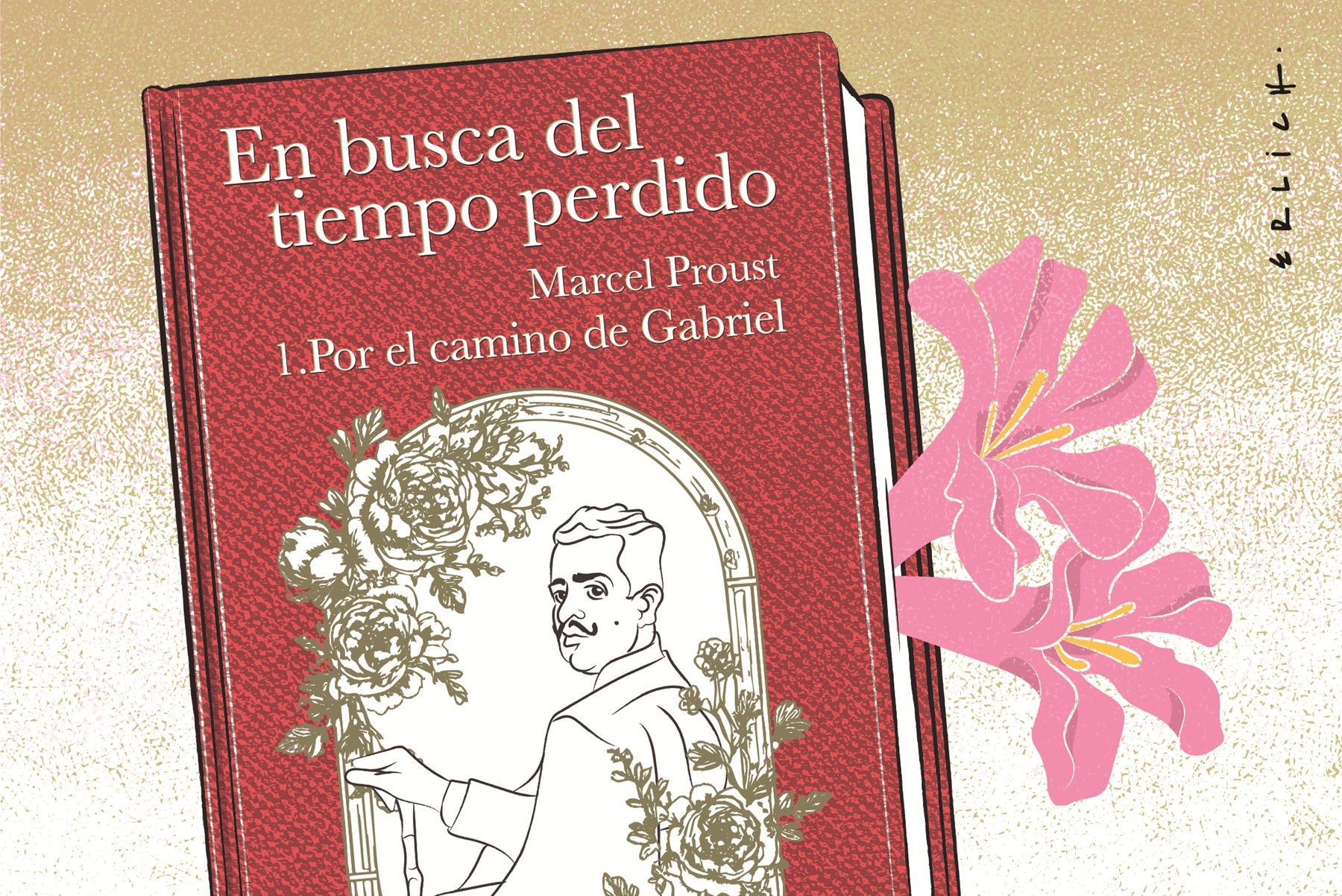|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Ya no sos divertido”, me dijo alguien a quien quise mucho.
Y tuve que darle la razón.
Ya no me río tanto, ya no encuentro gracia ni cosas graciosas tan a menudo como sabía encontrar. Sospecho que no las hay, volveré sobre este tema.
Ah, que esto es un newsletter y como me dijo Hernán Iglesias Illa y me conquistó –además de la oferta de dinero, claro, que alcanza para las expensas, pero no para la prepaga y obviamente mucho menos para las dos juntas–: “No, no hace falta escribir de la coyuntura, mis posts más comentados son cuando hablo de mi hijo”.
Bueno, no tengo hijos.
Encima comienzo en Seúl en la misma semana en que Alejo Schapire empieza a escribir acá también. Si vas a leer un solo newsletter esta semana, que sea el de él.
Porque yo ya no soy divertido.
¿Cuándo comenzó el proceso?
Qué sé yo.
Lo que veo es que no me pasa a mí solo, una pequeña alegría en tanto desastre.
Para ponernos de acuerdo de entrada, ya que estamos tan binarios y brutos y sesgados que todo es Milei o anti-Milei, no tiene que ver con la coyuntura. O no tiene que ver necesariamente sólo ni mayoritariamente con la coyuntura.
Por un malentendido que se extendió a lo largo de los años, algunos creyeron que yo podía hacer análisis políticos (“algunos”, claro, tampoco creo que haya tanta gente pendiente de mí; una pena, se lo pierden).
Durante cuatro años el diario El Sol de Mendoza tuvo la gentileza de cobijarme en sus páginas dominicales para lanzar diatribas más o menos crudas contra una coyuntura horrible; bah, contra el peronismo en cualquiera de sus metástasis. También TN creyó que yo estaba capacitado para comentar la realidad y ahí salí cada noche con camisas colorinches diciendo “¡qué barbaridad!”, lo que me dio cierto respeto en tiempos en que las bocas estaban cosidas. Porque hubo años enteros, hace muy poco tiempo, en los que decir “¡qué barbaridad!” era escaparse del 90% de aprobación que encandiló a una población que ahora silba bajito, mira para otro lado y hace como que nunca volteó el tacho de basura, como el perro de mi vecino. Pero lo voltearon. Los vimos y eso nos hizo menos divertidos, entre otras cosas porque el olor nauseabundo de toda esa basura todavía se siente.
Volviendo a mi tarea, no fue otro mi mérito más que machacar en cuanto lugar público pude que lo que estaba pasando no era normal. Que sólo había venganza, impunidad y choreo. Lo típico de un gobierno peronista. Ni lo rebajo ni lo ensalzo. Lo siento así. Y hablo de mí porque soy una de las personas que más conozco y que más quiero.
Los años de Alberto Fernández deberían ser al mismo tiempo recordados como el alambique en el que finalmente se destiló toda la peste que aquel movimiento de inspiración fascista desparramó por este país que estaba destinado a otra cosa, y olvidados por eso mismo, por el dolor que provocaron.
En esos cuatro años me fui convirtiendo en alguien anti, que es casi lo que nunca quise ser.
Pero no fui yo, fuiste vos Alberto. Y vos Cristina. Y vos Juan Domingo. Y vos Eva.
Esos cuatro años tuvieron un costo.
Ya no soy divertido.
Pero noto que no me pasa a mí solo.
¿Dónde está hoy la gracia?
Lo más “divertido” que pasó hasta ahora en este enero de mil días, es una abuela que probó la caipirinha en las ahora otra vez asequibles playas de Florianópolis y se rio tanto que –en palabras de ella– “se le mojó la tortuga”, figura más o menos descriptiva como “enlechar la hamburguesa”, otro hit del verano con distinto fluido.
Sí, pis y semen, la gracia del verano ‘25.
Algunos tuiteros ingeniosos nos salvan del naufragio (gracias @licmacoco, todo sería peor sin usted). Ariel Tarico se ríe de todo y es un bálsamo.
Y no hay más.
Hace poco caí en la cuenta de que no hay en la televisión argentina no ya un solo programa de humor. No hay un solo programa que necesite ensayo. No hay tiempo ni plata para el ensayo.
No hay nada.
Todo es nos sentamos y hablamos; lo que sale, sale.
Como en el bar del pueblo, pero con unas luces más.
Da lo mismo si el tema es el raid erótico de la China Suárez o las andanzas inverosímiles de la señora que pasó de vender tartas por Instagram a codearse con los líderes mundiales.
La cosa es sentarse y hablar.
No hace falta un lenguaje variopinto ni floridos espadeos verbales.
No hace falta conjugar los verbos correctamente y mucho menos aportar datos relevantes.
Casi que con decir “cómo está la calor, eh”, alcanza.
Me dicen entonces que la gracia se pasó a los streamers.
Ofrecen a Caro Pardíaco como el summum de la diversión. Un muchacho que, en actitud clasista, le toma el pelo a la caricatura –ni siquiera a las personas– de lo que se supone que es una “cheta” (la antigüedad no corre por mi cuenta, el término fue popularizado por un sketch protagonizado por Silvia Pérez, Willy Ruano y Pablito Codevila en el “Operación Jaja” de los Sofovich, a principios de los’80). Sí, la gracia de Caro Pardíaco –la única– es tomarle el pelo a una caricatura inventada por Sofovich hace 40 años.
Para eso se pone una peluca. Rubia y lacia, faltaba más.
Como los mayores hemos visto a Antonio Gasalla inventar tres o cuatro personajes fuertes cada año, durante años, y todavía nos acordamos no sólo de Mamá Cora, sino también de Soledad Dolores Solari; la empleada pública Flor; Inesita; la maestra Noelia; la Matilde y su familia bizarra; Bárbara Don’t Worry y su programa de cable; La Nena; la traductora con todos sus gestos soeces; la enfermera; Piñón Fijo; la gorda cuando todavía se podía decir “gorda” a una señora que era gorda; la malísima Yolanda en su silla de ruedas y su relación con la yegua de Marta; el Cacho que sabía todo de televisión y Mecha tan Amalita que te doblabas de risa, lo de Caro Pardíaco nos parece pobre, muy pobre.
Pero como fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a iniciativa del legislador radical Gustavo Mola, y las también radicales María Inés Parry y Aldana Belén Crucitta, está claro que el equivocado soy yo.
Ya no sé encontrar la gracia donde parece que la hay.
No, el sketch del pesebre ése del que todos hablaron durante una semana se me pasó. Justo estaba tratando de ver de dónde venía el camino de las hormigas negras que se subían a la parra y se me pasó.
Y entonces tenemos a los streamers haciendo televisión sin plata, que es exactamente lo que es la televisión.
Y bueno, no soy divertido.
Me puse a ver entonces algo que, durante años, fue una invitación al placer, no sólo a la carcajada estentórea, también a la sonrisa, la reflexión, el goce estético o la simple alegría de encontrar un compañero de ruta.
Me puse a ver la última de Almodóvar, aquél que en un rasgo de humanismo supremo le hace decir a una editora en La flor de mi secreto: “¡Habría que prohibir la realidad!”.
Y así me senté a ver La habitación de al lado.
Fue cuando se me encendieron todas las alarmas y noté más clara, triste y definitivamente que ya no somos divertidos.
Bueno, la película habla de una persona con cáncer que no aguanta más y decide practicar eutanasia. Ok, no esperaba Hrundi Bakshi nadando en un mar de espuma como en La fiesta inolvidable, pero sí tenía expectativas en sutilezas, ironías, miradas cómplices o al menos un deslumbrante juego de colores y figuras.
¿Con qué me encontré?
Con John Turturro sentado en un bar diciéndole a una atribulada Julianne Moore: “No hay nada que pueda acelerar más el final del planeta que la supervivencia del neoliberalismo y el auge de la extrema derecha. Y aquí los tenemos a ambos, caminando codo con codo. He perdido la fe en que la gente actúe correctamente”.
Es todo sic, palabra por palabra.
Ni en Severance lo vi tan perdido al pobre Turturro.
Almodóvar como un chico que descubre pólvora mojada en una asamblea del Nacional Buenos Aires y se ufana de ello ante un auditorio igualmente inocente. Y sin ser de los más ingeniosos.
Nada, ni una mínima vuelta de tuerca, ni la metáfora ni ocho cuartos. Neoliberalismo y cambio climático, chau, pum, cáncer y muerte. La paleta de colores ocres está ahí porque Almodóvar no puede presentar una película sin una paleta de colores, pero está sin ganas, por compromiso; ya no es divertido, no es gracioso, no es reflexivo.
No pasa nada.
Sólo es solemne.
Y con mensaje, claro.
Solemne el mensaje, claro, faltaba más.
La solemnidad de la época chorrea por los cuatro costados de un mundo terraplanista.
Todo es solemne hasta un punto muerto.
Todo es serio de una seriedad de cartón, pretencioso y vacío, una comprobación constante de lo inteligente que uno es, en contraposición con todos los que no son como uno.
Pensé que era una cosa kirchnerista (¿alguien recuerda un chiste kirchnerista?), pero parece que atraviesa todas las épocas del siglo XXI. Ni CFK ni Alberto Fernández ni Milei son capaces de contar un chiste, de hacer algo gracioso, empático, divertido. Toda su gracia es bullying.
Por eso el presidente Milei, creyendo que denigraba a Alejandro Borensztein porque de 30 párrafos de su nota escribió uno que no le gustaba, lo trató de “hijo de humorista”.
Cómo es que “hijo de humorista” es usado para denigrar es un misterio que me supera. Más aún si recordamos de qué humorista estamos hablando.
No hago referencias a coyunturas políticas porque es claro que no las entiendo, ya se habrán dado cuenta después de tantos años de engaño.
todos los primos
El fin de semana pasado, repitiendo un rito de años, todos los primos de la parte materna de mi familia nos juntamos en una casa. Es en el campo, mi primo esta vez mató lechoncito y corderito y todos felices. Al menos, la tristeza del veganismo no entra en esta familia de descendientes de italianos.
Como el calor arreciaba y el campo lo permitía, se armó una guerra de bombuchas y mangueras. Sí, el promedio de edad era de 50 años, pero en mi familia somos así.
Nos cansamos a los 20 minutos, claro, porque estamos grandes, porque me patiné sobre la galería de mosaicos y todavía me duele la rodilla, porque un poco está bien pero mucho cansa.
Y nos sentamos a hablar.
Algunas primas, cómo no, son docentes.
Y ahí otra vez, las ganas de prohibir la realidad.
“Tengo alumnos de segundo año, les pedí que dividieran una hoja por la mitad. Algunos no lo supieron hacer”.
“Durante la pandemia, en 2020, les di a alumnos de tercer año un cuento que transcurría en 1820. Les pregunté cuántos años habían pasado desde los acontecimientos que se narraban. No me supieron decir. Fue todo lo que hicieron en pandemia”.
“Los chicos de cuarto año no saben qué se conmemora en cada fiesta patria. No te digo el 3 de febrero, te digo el 9 de julio”.
Y los otras primas y los otros primos, cada cual contando anécdotas de sus hijos adolescentes, con los mismos problemas. Y ellos en sus casas tratando de enseñar lo que la escuela no les da.
Después de la charla ya ni la guerra de bombuchas era divertida.
¿Se puede volver a ser divertido o ya la edad y todo eso que nos ha pasado por encima y todas las desilusiones y todos los sapos, bajo el sambenito de que los otros son peores no lo permiten?
Toda la gracia que se nos autoriza, ¿es la de la abuela mojándose la tortuga?
Esa sobreactuación permanente de todos los lados del mostrador necesita de una solemnidad incólume, para que no se caiga.
No quiero declaraciones rimbombantes, ni manifiestos fundacionales (¡manifiestos fundacionales! ¡A nosotros, que escuchamos “alerta, alerta que camina, el changuicacerismo por América Latina” porque se venía el tercer movimiento histórico y coso!) ni proclamas incendiarias, ni comunicados constitutivos.
No quiero discursos obvios ni tuyos ni de los que están en contra tuyo.
Sólo quiero ver La fiesta inolvidable.
Y reírme más, como cantaba Leo García cuando todavía no era militante de todo.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).