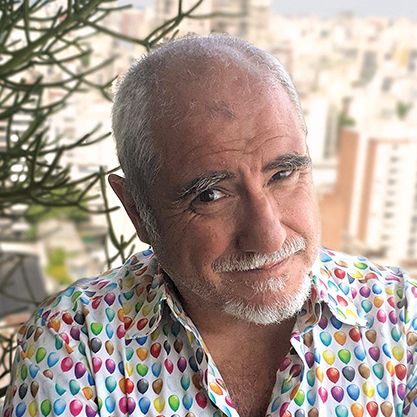La noche del 11 de agosto de 2019 fue para muchos la peor noche de su vida.
La noche de las PASO en que prácticamente anunciaron que Alberto Fernández sería el próximo presidente de Argentina.
La certeza de la vuelta a la pesadilla de la que, ingenuamente, pensamos que nos habíamos salvado.
Muchos veíamos claramente que volvería la tropa de la superioridad moral, subida al poni de la claridad intelectual, señalando a todos los demás como gorilas, oligarcas, de ultraderecha, violentos.
Ahí los veríamos otra vez cantar su desprecio al grito de “la patria es el otro”.
Los números que daba la televisión eran incontestables. Alberto Fernández, 15 puntos por sobre Mauricio Macri; Axel Kicillof, 17 puntos por sobre María Eugenia Vidal.
Recuerdo haber escrito en Seamos libres (un libro que las principales librerías del país no pusieron en sus vidrieras y que los libreros progres vendían con desdén a sus compradores, ellos sabrán por qué, no es una queja, es una constatación de la realidad) que “fue una pata de elefante sobre el pecho. Fue la asfixia y el desgarro. Fueron la oscuridad y el desastre cayendo de punta sobre cada uno de nosotros. Fue un dolor por viejos dolores, fue un dolor por los dolores que vendrían. Fue el comienzo de la pesadilla: peor aún, la certeza del comienzo de la pesadilla”.
Ah, sí, porque cuando me da el drama queen, me da el drama queen.
Pero en ese caso no era para menos.
Hoy, seis años después, vuelvo sobre aquello y pienso qué corto me quedé. Me dan unas ganas de decir “te lo dije”, pero también tengo la certeza de que es en vano.
Los que lo leyeron ya lo sabían.
Sí, fue dicho mil veces por millones de argentinos, pero ¿quién tenía ganas de escuchar? ¿Quién tiene ganas de escuchar?
Lo que quedó claro en aquella noche aciaga de 2019 es que esa sociedad que creíamos ingenuamente había cambiado, no había cambiado nada (“¡no cambió un carajo!”, decíamos esa noche en emoción violenta).
Que la corrupción y el maltrato seguían sin molestar.
Que ese paréntesis de buenos modales y mejores prácticas había sido simplemente eso, un paréntesis.
No llegaba a pensar aquella noche que sólo algunos años después los buenos modales serían demonizados, que el buen trato sería bullyneado y mostrado como debilidad, como responsable de las barbaridades cometidas.
No podía imaginar que finalmente, la culpa de todo, la tendría el buen trato.
Eso de que lo cortés no quitaba lo valiente parece que quedó como máxima del siglo XX pero no pasó al XXI.
Volverían los años del kirchnerismo, ese destilado peronista pasado por los alambiques de la modernidad.
Y entendimos entonces, al menos yo entendí esa noche, que el problema no era político.
Era otra cosa.
Era social.
No se trataba de Cambiemos, del PRO o de esa entelequia llamada “macrismo”.
El principal problema no es que Mauricio Macri no repitiera su mandato, aunque también lo era.
El principal problema era que se confirmaba que todo daba igual. Que la sociedad argentina mayoritariamente quiere atajos y que la división de poderes, la libertad de prensa, la transparencia son considerados bienes menores o ni son considerados.
Que el respeto no servía para nada en una sociedad que aprendió dócilmente a respetar sólo al macho alfa peronista.
A Mussolini lo colgaron de una soga.
A Eva, la esposa del mejor alumno de Mussolini, la colgaron de un enorme cartel que cubre la ciudad. De dos lados. Les pareció, les sigue pareciendo normal.
No, claro que no lo es.
Pero lamentablemente gran parte del país no está preparada para esa conversación.
El progresismo argentino, cocinado durante años en el caldo espeso del peronismo, se ha acostumbrado al acomodo, la dádiva y el autoritarismo, por lo tanto necesita acomodo, dádiva y autoritarismo.
No sabe vivir de otra manera.
En el libro citado escribí:
Los que hubo entre las PASO y el 24 de agosto fueron 13 días en los que el futuro se había terminado para siempre.
Fueron 13 días de insultar al abuelo por haber tomado el barco que venía al sur y no el que iba al norte; de hacer la lista de cada uno de los conocidos y pensar: “¿Este habrá votado para que vuelva la banda de facinerosos?”; “¿Qué se hace con los amigos que alegremente eligen que vuelvan al gobierno los que van a hacer que me vaya del país?”; “¿cómo no ven lo que estoy viendo?”; “¿Cómo me sigo relacionando?”, “¿Qué es más fuerte, la amistad o el exilio?”. Si en las elecciones generales se repetía el resultado de las PASO, se quedaban con todo: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que, en gente como a la que estábamos temiendo, incluía el Poder Judicial; se quedaban con nuestro presente, con la reescritura del pasado y la incertidumbre del futuro. Volvía el país que se despertaba cada mañana con una nueva cachetada en forma de declaración de funcionario.
También me preguntaba, hace ya seis años, hace recién seis años, cómo habíamos llegado ahí. Y pensaba:
El Frente de Todos tuvo una campaña con cuatro aciertos que finalmente se demostraron ladinos, pero que en ese momento sirvieron a sus fines: escondió a la actual presidenta-vice Cristina, de gran valoración negativa, que casi no hizo campaña; diferenció a un Fernández de otro, algo absolutamente imposible pero bien, hasta Betty Sarlo, tan leída ella, se lo creyó; eludió toda cuestión moral, ética o republicana contando para eso con la mirada de vaca al vacío del periodismo que en general no se lo recordó y del público, al que mucho pareció no molestarle, y se centró en el bolsillo del votante que no se podía dar un gustito. El gobierno de Cambiemos, confiado en su obra y su gestión, despreciando el cortoplacismo intenso del votante nacional y el ninguneo de contrincante por las formas democráticas, fiscalizó menos de lo necesario. El electorado oficialista, confiado en que ganaba, no fue a votar.
No sé si seis años después escribiría lo mismo.
Quizás bajo emoción violenta y ante la andanada de críticas extemporáneas, no fui capaz de ver que Cambiemos era en ese momento un rejunte de voluntades irregulares, una alianza en la que las verdaderas ideas republicanas no enamoraban a todos por igual.
Había tantos críticos espontáneos que no hacía falta uno más. Ahora se critica mucho su tibieza. No estoy de acuerdo, la prefiero antes que el fuego del infierno, pero no están los tiempos para discutir esto.
En cuanto a haber nombrado en aquel momento a Betty Sarlo, no, claro que no me arrepiento. Ha fallecido pero como esto mismo lo dije en vida, no me preocupa. De hecho, su respuesta fue concurrir a los lugares en los que yo trabajaba con la única condición de que yo no participase en su entrevista. Estaba en todo su derecho como yo de apodarla “cabecita de Sarlo”.
Su apoyo a eso que se venía era demasiado perturbador. (agregar meme de Ruggeri diciendo “pa’ eto’ etudiaron tanto utede’?”)
Ahí estaba la desesperación de ver que Grabois y los suyos entraron a patotear en el Patio Bullrich, que Alberto Fernández mismo salió a decir que Venezuela no era tan, tan una dictadura, que hablaban alegremente de reeditar la Junta Nacional de Granos, de organizar una CONADEP de periodistas.
Ante esas “promesas de campaña”, y, sí, la respuesta de la academia (representada por Cabecita de Sarlo), de la perfumada colonia artísssstica, de las asociaciones profesionales, todo indicaba que a nadie le importaba nada las cuestiones que uno sigue creyendo fundamentales: no mentir, no robar, respetar las instituciones.
Como ya estoy grande y en cualquier momento me olvido, quiero recordar lo que en aquel momento escribí:
Los medios, rápidos para sus propios reflejos, entronizaron al nuevo “presidente”, si hasta Héctor Magnetto aplaudió de manera prematura al candidato aclamado en el seminario «Democracia y desarrollo» que organizó el Grupo Clarín en el museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Al lado del antes denostado empresario periodístico, brillaban los ojitos de Paolo Rocca, enrojecían las palmas de Carlos Miguens (del Grupo Miguens) y de Enrique Cristofani (en ese momento, número uno del Banco Santander), lo más rojo del círculo rojo, el establishment o como quieran llamarlo, que empezó a ver alto, rubio, santo y fuerte al dueño de Dylan. Y sobre todo, bien cerca de frenar cualquier cuaderno investigado que los salpicase. Claro, lo de “salpicase” es un desliz teniendo en cuenta lo bañado en chanchullos perfumados con gotas de intensos sobornos que suele estar el círculo rojo. ¿Cómo se le iba a ocurrir al Estado investigar los curros del Estado? Habráse visto, que no es para eso que se pagan las campañas, se hacen las vistas gordas o se rellenan alegres cheques inadvertidos. Jubilosamente, se convirtieron en el perro Dylan, todos muy felices y moviendo la cola.
Lo releo y vuelve la angustia de aquellos días.
Como bien dijo en aquel momento en el ex Twitter @TAFKAjarrito: “Si la guerra de Troya era en Argentina, el caballo podría haber sido transparente tranquilamente”.
Por supuesto que los años de Cambiemos no fueron de vino y rosas, pero comparado con el desastre peronista, fueron años de Churchill.
Por eso cuando el 12 de agosto de 2019, a las 16:51, mientras a su alrededor decenas de compañeros de oficina —muchos de ellos, votantes de Alberto Fernández— se restregaban los ojos frente a las pantallas, sin poder creer la suba vertical del dólar y el riesgo país, todo gestado por el resultado de la votación, Gonzalo Vergareche tuiteó “Sábado 24 de agosto 17 hs. —Obelisco y plazas del país. Sumemos los votos de Nos, Unite y Consenso Federal. Por la reelección de Mauricio Macri y evitar la vuelta del kirchnerismo. Por nuestra libertad y la libertad de las libertades”, no sabía el bueno de Gonzalo que estaba abriendo una mínima ventana, la que nos salvaría del totalitarismo, de la deriva autoritaria que sin dudas habría tenido la fórmula peronista, de haber podido.
Fue hace seis años.
La convocatoria de la marcha nació así, de un “tuitero” como le llamaban para bajarle el precio, sin saber que ese “tuitero” sería quien pocos años después destaparía la olla del cumpleaños de la querida Fabiola en Olivos. Sí, Gonzalo Vergareche hizo el trabajo que ningún periodista profesional hizo, que ningún medio financió. Buscó los registros de entradas en Olivos y así saltó la fiesta de la ignominia.
En el momento de la convocatoria —recordar, un tipo con una computadora, algo que Cambiemos no hizo y que casi que intentó frenar— retraté cómo los medios hablaron del asunto. Escribí en aquel libro:
En la televisión, nadie tomaba en serio lo que estaba ocurriendo. Mariano Iúdica, muy sutilmente, fiel a su estilo de humor inteligente, renombró “la marcha del millón” como “la garcha del millón” y se descuajeringó de risa junto a Chiche Gelblung; Sergio Berensztein se rió de la edad de los participantes diciendo que la convocatoria porteña era en la Glorieta de Barrancas de Belgrano, adonde iba sólo gente mayor a bailar tango (sí, parece que reírse de los “viejos meados” ya tenía antecedentes); Rosario Lufrano, quien como premio conseguiría después volver a dirigir con obediencia debida y zalamera la Televisión Pública, se rió en cámara asegurando que eran marchas para ir en 4×4.
¿Tiene sentido recordar todo esto hoy?
Qué sé yo.
Sé que esa tarde, en el mar enardecido de gente que fue apareciendo como milagrosamente, como desde ningún lado, fui feliz. Quizás fue la última vez que me sentí cómodo entre argentinos (ups, qué fuerte eso que escribí, creo que cuando relea la nota, lo saco).
Lo escribió el profesor Adam Przeworski en Democracia y mercado: “La democracia se trata de saber perder”.
Perdimos.
Perdimos muchas veces.
Seguiremos perdiendo.
Porque el problema no es político.
El problema es social.
Con líderes adorados que inventan el país cada vez que inauguran una canilla —o que ni la inauguran— tendremos, sí, democracia. Lo que no tendremos es república, eso que le da sentido a la democracia.
Pero mirá si vamos a perder el tiempo hablando de estas cosas.
¿Qué hizo Wanda ahora?
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).