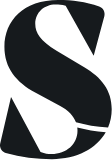Laura Alonso | extitular de la OA | @lauritalonso
Hablar de “batalla” para referirse a la cultura es una trampa. Y es la que imponen los autoritarios, que se creen vanguardia iluminada aunque sufran severos cortes de energía. Sirve a tituladores y zocaleros porque es corto, pero no suma, resta. Y resta mucho.
El uso del término “batalla” denota una actitud de ataque o defensa que, en mi opinión, es autoritaria. ¿A quién le sirve ese juego? Mejor ignorarlos, construir un sueño colectivo mayoritario y, en el camino, cada tanto, inventarles que el CCK es por el Centro Cultural Kenan, de Carola Gil. Más ironía y menos literalidad.
La cultura no se impone desde arriba. Se construye y multiplica desde y por abajo. Las condiciones materiales y espirituales de una nación la van marcando. Las aspiraciones colectivas, también. ¿Caridad para los pobres o crédito para los emprendedores? La concreción de esa respuesta seguramente marque (o haya marcado) el destino de atraso o progreso de millones de personas.
El uso del término “batalla” denota una actitud de ataque o defensa que, en mi opinión, es autoritaria. ¿A quién le sirve ese juego?
El movimiento cívico de los Padres Organizados me recuerda cuál es la base de todo. Se progresa individual y colectivamente si accedemos a una buena educación. Y desde ahí, toda persona podrá desplegar sus talentos incluso frente a las condiciones más adversas. Porque, está probado, somos resilientes.
Este modelo “insolente” para algunos sectores no busca imponer su visión aunque genere oposiciones tan virulentas como absurdas. Indica a quienes no tienen voz, pero comparten la preocupación y el desasosiego, que ése sigue siendo el camino del progreso y el bienestar. Por eso su épica educativa y cívica es conmovedora e inquietante. Traspasa los límites de la General Paz.
Quizás todo lo que hoy nos parezca que está torcido o en declive no esté mal. Nos alerta, nos despierta y nos obliga a decir, a expresar y a hablar, sin miedo y con libertad. Siempre habrá trasnochados que, subidos a un pedestal imaginario, se crean mejores y griten, con el dedo índice levantado, para imponerse.
La solución está en no caer en su trampa, abandonar ese juego y armar uno propio de felicidad y progreso duradero y efectivo para la mayor cantidad posible de personas. Que sigan otros con la batalla cultural mientras abrimos escuelas y empezamos a mirar, con atención renovada, quiénes educan a los que educan y cómo los educan. Si liberamos a la República de los pactos corporativos que se hicieron casta, seguramente liberemos el futuro y el talento de millones que hoy apagan la tele o la radio, hartos de los semidioses de papel maché que hablan de una batalla cultural para pocos. Para cada vez menos.
APU | @apuntes_
Julio Montero | Filósofo y politólogo
El peronismo ganó la batalla cultural; y la ganó tan ampliamente que en Argentina el centro se define por la cercanía al peronismo: ser liberal es ser un extremista.
El éxito cultural del peronismo es un gran tema de seminario, pero se explica fácil: ganaron porque pelearon solos. Mientras ellos generan vínculos con el mundo de la cultura, potencian a sus intelectuales y se apropian del pasado y los símbolos, el resto los deja hacer. Si reivindican a la “juventud maravillosa”, miramos para otro lado; si les dicen a los chicos que Sarmiento era un asesino, nos parece irrelevante; si sacan a Roca de los billetes para poner a Evita, Roca desparece del panteón. Parecen detalles; no lo son.
La profunda indiferencia del arco republicano por la cultura tiene varias fuentes y el miedo es una de ellas. Inspirándose en la receta fascista, el peronismo construyó una poderosa máquina disciplinadora que opera desde la sociedad civil: cualquiera que desafíe los tabúes sabe que tarde o temprano la paga. Daremos un gran paso el día que reconozcamos que no nos quedamos callados por moderados, sino por cobardes.
Daremos un gran paso el día que reconozcamos que no nos quedamos callados por moderados, sino por cobardes.
En un sentido menos biográfico, hay dos prejuicios que necesitamos evitar. El primero es la idea de que las convicciones pasaron de moda. Es cierto que la era de las ideologías se terminó y que mucha gente decide su voto por intereses y emociones. Pero los símbolos modelan nuestra interpretación de los hechos y son un recurso formidable para generar identificaciones sólidas. La buena gestión no excluye la épica, sino que la potencia.
El segundo prejuicio es que un Estado liberal debe declararse prescindente en el campo cultural y esperar que la mano mágica haga su trabajo también allí. Es cierto que los liberales rechazamos firmemente el adoctrinamiento, pero construir una cultura pública democrática, que reivindique la libertad y la tolerancia y desnaturalice las conductas autoritarias, no es adoctrinar. No olvidemos que la democracia se abrió camino y se consolidó por obra de una feliz operación hegemónica. Por eso preservar la cultura democrática es la principal responsabilidad de los gobernantes que creen en ella.
En suma, no hay recetas conocidas para reformatear los imaginarios sociales. Pero seguramente nos irá mejor si salimos del clóset, decimos abiertamente lo que pensamos y dejamos de reproducir los tópicos que son funcionales al peronismo. Hablemos menos de la desigualdad y del Estado presente y más de capitalismo y libertad.
Marcos Falcone | Politólogo | @hiperfalcon
“Batalla cultural” es una construcción que puede tener distintos significados según cómo, cuándo y quién la interprete. Una de sus principales acepciones hoy es la idea de que, para que el país salga del pozo en el que se encuentra, hay que enfrentar la mentalidad estatista y prebendaria que encarna el kirchnerismo y que conspira contra el progreso material.
Sin estar en desacuerdo con la afirmación de que el kirchnerismo atrasa, creo que se puede ir más allá y pensar a la “batalla cultural” como una contienda aún más fundamental, como una cuestión de supervivencia: específicamente, creo que se trata de una instancia de legítima defensa.
Y es que el kirchnerismo lleva la violencia en su ADN: sus reivindicaciones distintivas involucran la agresión contra los que están en desacuerdo con sus objetivos. Piénsese, por ejemplo, en la institucionalidad kirchnerista: ¿los opositores se pasan de molestos? La AFIP y el aparato propagandístico estatal los persiguen. ¿Los jueces no fallan como pide el Gobierno? Se plantea una reforma judicial para echarlos o licuar su poder. ¿Los medios de comunicación contradicen el relato oficial? Una ley de medios los acosa.
La batalla cultural es un intento desesperado por defenderse del kirchnerismo. Si no “pertenecés”, van a venir por vos.
También la economía del kirchnerismo se rige por el principio de la violencia. En efecto, su objetivo es la redistribución de la riqueza y su retórica juzga de antemano a los que la poseen como culpables de alguna suerte de delito moral, lo que justifica esquilmarlos hasta que entreguen todo lo que tengan o emigren. Los tipos impositivos absurdos y superpuestos, las expropiaciones, las órdenes, los cupos, las prohibiciones y otras regulaciones que el kirchnerismo promueve son agresiones contra un sector específico de la sociedad civil.
En este contexto, la batalla cultural es un intento desesperado por defenderse del kirchnerismo. Si no “pertenecés”, van a venir por vos: y ya sea en las urnas, en los medios, en la Justicia o donde sea, ¿cómo no vas a intentar defenderte? Para mí, la batalla cultural no es sino una aplicación colectiva del principio de “legítima defensa”: porque en otras democracias se debate con mayor o menor racionalidad sobre el estatus moral y los beneficios del Estado, pero son muy pocas aquellas en las que uno de los dos bandos usa ese Estado para agredir sistemáticamente al otro con el objetivo de destruirlo. Lamentablemente, la batalla cultural solo terminará cuando cese la agresión original: hasta entonces, aunque resulte desagradable, será imprescindible.
Verónica Tobeña | FLACSO-CONICET | @verotobena
Retweet, me gusta, compartir, hashtag, retweet con comentario, seguir, bloquear, dejar de seguir, arrobar…
¡¡Dale, dale, tenemos que llegar a trending topic!! Es con #LasEscuelasNOseCierran. Pongan otros más si quieren pero este es el que va sí o sí, sino nos dispersamos y no sirve.
Me encontraba en medio de esa misión a la que nos arengaba una mami desde el WhatsApp cuando me topé con este tweet:
¿Dónde está la gente de educación para defender a los niños? ¿Habeas corpus necesitan?
Cross a la mandíbula y dilema existencial: ¿cuál es el lugar de enunciación desde el que tengo que intervenir en esta historia?
Aunque hace más de diez años que me dedico a la investigación educativa, esta vez el sombrero que elijo es el de “mami”. Las mamis somos un colectivo en formación cuyo denominador común es tener hijos o hijas en edad escolar. Entre nosotras hay profesionales de todas las especies y colores, cultivamos una forma de hacer mundo sui generis, maleable a la flexibilidad que nos ofrecen las redes sociales, y nuestra mecánica de trabajo es horizontal y vertiginosa. Tenemos un interés común que es el bienestar integral de nuestros hijos, y compartimos la convicción de que la herramienta más adecuada para este objetivo es la educación presencial.
Juntas funcionamos como una comunidad de práctica: aprendemos unas de las otras, reconciliamos teoría y práctica (nunca actuamos sin una hipótesis informada ni nos entretenemos en especulaciones abstractas sin una vocación concreta) y la experiencia compartida en el seno de esta comunidad nos permite retroalimentarnos e iterar. A diferencia de la praxis académica, donde lo que importa es el saber acumulado, el “estado del arte”, a las mamis nos mueve conquistar conocimientos que nos permitan arribar a soluciones, tocar todos los cables y ver qué pasa si los desenchufamos y probamos nuevas conexiones. La diversidad de pertenencias disciplinares que condensamos nos ofrece un plafón formidable para nuestra vocación hacker. También la diversidad de género, porque huelga decir que en nuestro chat de mamis no somos solo mamis.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestras aliadas, o mejor dicho, son nuestro búnker.
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son nuestras aliadas, o mejor dicho, son nuestro búnker. El chat de mamis nos dotó de un nuevo espacio en el que nuestro poder como individuos ganó una entidad y una voz que hasta la llegada de estas tecnologías carecía de canales para expresarse. El filósofo francés Michel Serres se ilusionaba con las derivas políticas que la naturaleza inmediata e individual a la que dan pie los medios digitales pueden tener hacia un orden que él denominó como egocracia, y que creo que apunta a resolver el hiato que se abre entre la agenda de la política con la agenda ciudadana. ¿Habrá llegado con el chat de mamis la hora de la egocracia? ¿Podremos finalmente, como individuos, ahora munidos de un dispositivo digital, ganar mayores grados de libertad y una manera de reclutar a nuestros semejantes que ya no sería del orden de una democracia participativa en la que entre el poder y el no-poder se interpongan cuerpos intermediarios con tendencia a esclerotizarse? ¿Y si lo que necesitamos ya no son think tanks sino do tanks y el chat de mamis es un banderín de enganche?
Quizás, habría que volver a pensar si la batalla cultural es un juego de naturaleza retórica que se libra en el plano discursivo o si la clave para salir de la encerrona está en el poder de acción que nos confieren nuestros celulares.
Marcos Novaro | Analista político
Rodrigo de Loredo | Concejal de Córdoba | @rodrigodeloredo
No creo que exista un dominio cultural del kirchnerismo. La batalla cultural a la que se hace referencia trasciende una contienda electoral y diría que se da de forma permanente, cotidiana, en casi todos los campos discursivos-simbólicos.
Lograr representar determinados principios o valores culturales es la disputa per se del campo político; y sí, en ese sentido el radicalismo desde hace tiempo entró en un conflicto con quienes aspirábamos a representar, y es lo que también en cierta medida nos pasó con Juntos por el Cambio.
La batalla cultural a la que se hace referencia trasciende una contienda electoral y diría que se da de forma permanente, cotidiana, en casi todos los campos discursivos-simbólicos.
Pero creo que cuando la opción socialdemócrata/liberal/republicana se enfoca y entiende su rol puede disputar la representación exitosamente. El kirchnerismo no solo perdió en 2015. También lo hizo en 2017, 2013 y 2009.
Los procesos políticos se evalúan en perspectiva histórica y hay dos elementos centrales que pueden ser un activo para la democracia argentina. La primera es una bastante mencionada: la finalización de un mandato en tiempo y forma por una coalición no peronista. Efectivamente, me parece un gran logro de JxC. El segundo es la convicción de que hacen falta coaliciones heterogéneas amplias para gobernar o ser oposición efectiva en un contexto tan incierto para las democracias. JxC viene bien en ese sentido (veremos si lo mantiene o consolida). Solo el tiempo dirá si hay cambio cultural, ya que el kirchnerismo se está empeñando en hacer borrón y cuenta nueva.
¿Cómo se cambia? No creo que haya alguna receta especial. Necesitamos mucha participación ciudadana, involucramiento, y en ese sentido la nuevas tecnologías ayudan. Necesitamos un proyecto político convocante, competitivo electoralmente y para eso hacen falta dirigentes de relevancia, no solo desde la ética, sino de compromiso con los temas de actualidad, con perspectiva amplia, sin ánimos individualistas y con vocación política. Es decir, para transformar hacen falta agentes políticos formados y convencidos de ello en el marco de un proyecto amplio con interpretación de las demandas sociales.
Iván Petrella | Filósofo | @ipetrella
Se dice que Juntos por el Cambio –o, más específicamente, el macrismo– no dio la “batalla cultural” contra el sentido común populista-kirchnerista (SCPK). No concuerdo. Explico por qué.
¿Hay intervención cultural más fuerte en el tema candente de la educación que incorporar inglés desde primer grado en los colegios públicos, robótica y programación en la primaria, descontar el sueldo de los docentes que paran dejando a los chicos sin clase, construir el colegio más moderno y más grande en el Barrio 31, o impulsar la evaluación de los resultados educativos?
¿Hubo en las últimas décadas un gesto más transgresor en relación al SCPK que el presidente Macri recibiendo al policía Chocobar, procesado por matar de manera trágica y accidental (su disparo al piso rebotó, causando así la herida mortal) a un delincuente en fuga después de apuñalar en el pecho a un turista diez veces? ¿O cuando Patricia Bullrich confió y apoyó a la gendarmería mientras la oposición, gremios, ONG, periodistas y universidades difundían fábulas alrededor de la muerte de Santiago Maldonado?
¿La creación de las aerolíneas low cost no fueron una intervención cultural en contra del estatismo atrofiado que defiende el sentido común populista-kirchnerista?
¿Tomar la presidencia del G20 o liderar el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE no es forjar alternativas al SCPK de la “patria grande”? ¿La creación del aeropuerto del Palomar y las aerolíneas low cost no fueron una intervención cultural en contra del estatismo atrofiado que defiende el SCPK? ¿La creación de Argentina 2030, una oficina cuya tarea fue pensar temas como el futuro de la producción de alimentos, la inteligencia artificial, la edición génica, ente otros, en relación al desarrollo del país, no fue parte de combatir la obsesión del SCPK con el pasado?
¿El apoyo al campo, reconociendo que el complejo agropecuario es hoy nuestro Google o Apple y el lugar donde estamos en la frontera del desarrollo tecnológico, no va a contramano de la idea del SCPK de que la agricultura es primarización y el patrimonio de grandes terratenientes y oligarcas?
Entiendo que cuando alguien dice que al gobierno anterior le faltó dar la “batalla cultural” se refiere a la puja por colonizar los espacios culturales y discursivos que, supuestamente, son forjadores del sentido común de una sociedad, y no a los ejemplos prácticos que he dado. No descarto ni ignoro la importancia de esos ámbitos y creo que van de la mano de lo expuesto. Sin embargo, la batalla cultural, como nos muestra hoy la discusión por la educación, se da en muchos más lugares que en los museos, las universidades y las discusiones intelectuales.
María José Navajas | Padres Organizados | @mjose_74
Aunque me declaro escéptica acerca del funcionamiento y efectos de las batallas culturales, parece innegable que cada tanto hay que involucrarse para discutir el sentido de ciertos relatos que se agitan en las redes sociales y atraviesan nuestros intercambios cotidianos. Debo reconocer, sin embargo, que no esperaba encontrar en el barro de la batalla cultural la disputa sobre los sentidos de la escuela y de la educación en Argentina.
Parecía claro que, a pesar de todos los problemas que arrastra desde hace décadas nuestro sistema educativo, entre los argentinos teníamos ciertos consensos sobre el papel de la escuela pública como piedra basal del desarrollo logrado en nuestro pasado. Ese mito fundacional de la Nación forjada en las aulas que representaba, además, la promesa de un futuro mejor para quienes se encuentran más postergados y vulnerados en sus derechos. Pero la pandemia, entre tantos efectos colaterales que todavía no alcanzamos a dimensionar, produjo una alteración impensada: aquellos sectores que enarbolan la bandera del progresismo, la ampliación de derechos y la justicia social, se convirtieron en justificadores seriales de las escuelas cerradas. Algunos lo dijeron abiertamente; otros, la gran mayoría, se acomodaron en eufemismos que replican hasta el día de hoy: “clases hubo, mi hije aprendió letra cursiva y la tabla del 2”, “las escuelas no se cerraron, estuvieron abiertas para entregar bolsones”, “lo que hay que hacer es entregar netbooks y garantizar conectividad” (esto último dicho por maestras de nivel inicial que deberían saber).
Escuelas abiertas para todos es la batalla cultural que debemos plantear en un momento de tremenda incertidumbre.
El relato de la escolaridad virtual nos introduce en un país donde la conectividad está garantizada para todos, los docentes están entrenados para la enseñanza remota, y los niños y las mujeres retrocedimos un siglo en la conquista de derechos.
En Argentina, la mitad de los niños que nacen tienen una mamá que no terminó el secundario. Las escuelas cerradas no salvan vidas, sino que condenan a una generación entera a la reproducción de la pobreza. Hoy, uno de cada cuatro chicos de la población más vulnerable no regresó a la escuela. No hay presente ni futuro posible si no recuperamos la promesa de la escuela que forjó un país más igualitario.
Escuelas abiertas para todos es la batalla cultural que debemos plantear en un momento de tremenda incertidumbre para recuperar un horizonte que nos devuelva la imagen de un país inclusivo y pujante.
Darío Nieto | Politólogo | @DaroNieto
Tomás Carretto | Cineasta | @tomascarretto
Pierre Mendès France, aquel fabuloso y quijotesco Primer Ministro francés, uno de los padres de esa Europa unida de la posguerra, decía que “todo individuo contiene un ciudadano”. En estos días, los Padres Organizados hicieron carne aquella sentencia y decidieron la proeza cívica de organizarse y salir cuestionar desde la convicción de los datos, la empatía social y la preocupación por el futuro y la salud física y emocional de sus hijos, a un gobierno pendenciero y amoral y a una corporación sindical docente medrosa, corrupta y autoritaria. No sin angustia e incertidumbre para ellos, que han puesto el cuerpo.
Nuestro país desde hace años vive la agonía del derrotero, víctima de los intereses corporativos que tomaron el Estado como botín. Con y sin pandemia, el kirchnerismo (cada vez más medieval y monárquico) llevó esto a su pináculo. Política (¿quién sino Juntos por el Cambio?) y ciudadanía deben articular desde lo más profundo del reclamo ciudadano cuando los cimientos del contrato social (educación, salud, vacunas) se rompen. Como ocurrió con Alfonsín y los organismos de derechos humanos en los ’70. Cualquier transformación (ya que hablamos de cambio cultural) debe empezar por la educación y la afirmación de los valores democráticos. La vuelta a clases presenciales es un caso testigo de cuál es el país que queremos hacia el futuro. Como dice Merkel: “Democracia es conocimiento compartido”.
En 2015 hubo una dirección. Desde lo simbólico se consiguieron grandes cosas. La alternancia política (y este gobierno de Alberto Fernandez como reverso ilustrativo) rompió un paradigma: “solo el peronismo puede solucionar los estragos que, en definitiva, el peronismo genera”. Quizás ese cambio cultural no se llegó a terminar de articular del todo durante el período 2015-2019, por la desconfianza entre los distintos actores de Cambiemos, que recién llegaban a conocerse. Porque quizás se subestimó la batalla cultural.
Pero hoy los tres partidos que conformaron el frente siguen juntos. El PRO, la UCR y la Coalición Cívica tienen la enorme ventaja de ostentar atributos y características complementarias, unidos bajo el mismo ideal democrático y la necesidad imperativa de generar un cambio. Ese cambio cultural debe surgir del aporte, la deliberación y el trabajo mancomunado de los tres partidos y también de una interacción rigurosa con la ciudadanía. Yendo (respetando las identidades) hacia una coalición generosa y plena con visión social y sentido estratégico.
El triunfo no es solo ganar una elección ni terminar un gobierno, sino producir ese cambio cultural que saque al país de las sombras.
El mesianismo, el personalismo –incentivado por medios y empresarios a los que les gusta reemplazar a la política y los partidos por figuras que pueden encaramar y derribar con facilidad–, es parte de la cultura política argentina que hay que dejar atrás. La pelea entre generales por ver cuál es el primero que llega a Berlín corre el foco de que todavía hay una enorme batalla cívica de resultado incierto que hay que dar. No hay margen para improvisar siendo que estamos frente a una sociedad golpeada, con escasa tolerancia al fracaso y una demanda social infinita, en un país donde la pobreza y la falta de horizonte comienza a ser mayoritaria.
Hasta dirigentes justicialistas como Pichetto entendieron que el ideal pobrista, clerical, castrense, demagógico que el peronismo, en cabeza del kirchnerismo, le ofrece hoy a los argentinos es un insulto a la dignidad e inteligencia de cualquier persona y es un deber moral rebelarse. Se les cortó el cable con la sociedad, como dice Daniel Nieto.
Por eso, es imperativo no perder la centralidad, que es condición sine qua non para la construcción de mayorías parlamentarias más robustas, de modo de producir ese factor de cambio con mayor facilidad. Somos bastante menos ingenuos que en 1983, 1999 y 2015. Hoy ese significante de 2015 se fue enriqueciendo, pero hay que llenarlo aún más, proyectando hacia el futuro y aprendiendo rigurosamente de las lecciones del pasado. El Nunca Más del ’83 debe ser el prolegómeno de otros Nunca Más. El triunfo no es solo ganar una elección ni terminar un gobierno, sino producir ese cambio cultural que saque al país de las sombras. Va a ser durísimo pero no hay que aflojar.
Albertina Piterbarg | periodista | @AlberPiter
Una batalla suele ser entendida como un encuentro físico entre dos fuerzas que se oponen. Una guerra puede implicar una sucesión de batallas. La percepción en un conflicto bélico lo es todo. No hay nada peor que pensar que uno está participando en una escaramuza cuando en realidad está peleando en una guerra de cien años. Sin ver con claridad, se tomarán decisiones cortoplacistas que tendrán como consecuencia nuevos combates cuerpo a cuerpo.
Desde esta perspectiva, la llamada de manera figurativa “batalla cultural” en defensa de los valores democráticos es una guerra que viene de muy lejos, en la que se han peleado múltiples batallas, ganado pocas y perdido muchas.
El equívoco de base se originó con la Multipartidaria del fin de la dictadura. En aquellos tiempos, toda una generación progresista creyó que, si bien no todos compartían la misma liturgia, sí todos abrazaban los mismos ideales. Y de ahí el error fundacional.
Mientras el humanismo racionalista de 1983 esperaba una construcción de partidos políticos acorde a los principios constitucionales, del otro lado (y a veces con la complicidad del fuego amigo) preparaban las catapultas para tomar las instituciones por asalto. Eso fue el Pacto de Olivos. Creímos ser testigos de un hito histórico civilizatorio, cuando en verdad se trataba de una renuncia. Envueltos en esta ceguera se fueron escurriendo los años, el populismo ganando la contienda bélica centímetro a centímetro, corralitos y helicópteros incluidos.
En aquellos tiempos, toda una generación progresista creyó que, si bien no todos compartían la misma liturgia, sí todos abrazaban los mismos ideales. Y de ahí el error fundacional.
Fast forward a 2015 y a los globos amarillos, la victoria impensada. A pesar de los hoteles, los bolsos, la Morsa, de un fiscal asesinado y del romance con Irán, creíamos que sí, que se podía. Seguíamos siendo víctimas de nuestra propia ensoñación. Esperábamos el milagro democrático: ver realizada aquella promesa de la Multipartidaria con una candidez conmovedora. La entrada de Macri como presidente desató un nuevo enfrentamiento y el populismo uso todo el poder de fuego que tenía para recuperar el poder.
Llegó agosto de 2019. Lo único que nos pedían eran mea culpas. Nos reclamaban no ser “miserables”, no “escabullirnos”, no ser “cretinos”.
La pandemia nos encontró así con el látigo de siete puntas en la mano, pero el escenario comenzó a mutar de manera enloquecida. De repente, la Argentina quedó tapada por el tsunami pandémico mundial, la racionalidad fue suspendida por DNU y comenzaron a reinar el miedo y el fanatismo. En cuestión de minutos, los derechos humanos se desmaterializaron y la Constitución quedó como un recuerdo lejano. La percepción de la llamada “batalla cultural” comenzó a dejar paso a la sensación de algo mucho mas oscuro y viscoso, con olor a sangre.
Nadie en su sano juicio puede querer tener que pasar por una guerra. Todos deseamos vivir tranquilamente, ver crecer a nuestros hijos y nietos en paz. A veces ese deseo es tan fuerte que nos lleva a hacer de cuenta que nada está pasando.
El virus terminó con el último remanente del espejismo de la Multipartidaria. Godzilla estaba suelto y arrasaba con Tokio. Ya no había dónde esconderse. La única posibilidad era salir, dar la cara. Dejar de castigarse por el pasado. Quemar el látigo de siete puntas y concentrarse en el presente. Mantener el equilibrio, la presencia de ánimo, sean cuales fueran las circunstancias, con todas las de la ley y con todas las herramientas democráticas. Con la libertad de expresión, con la voz. La palabra. Aprender a separarse del caos.
Cada minuto desperdiciado en introspección solo colaboraba con el avance de la mancha de petróleo. No quedó más opción que salir de la comodidad del placard y tratar de participar, mostrarse abiertamente como contrario al dogma, bancarse el miedo y las consecuencias.
En un universo dominado por las leyes arbitrarias del populismo, en el que la casa había sido tomada por microorganismos, bullies y matones, ya no quedaban más opciones: adherir al Relato o combatir la naturalización de una alucinación colectiva.
Luis García Valiña | Filósofo | @lgarciavalina
El mejor truco del poder consiste en convencernos de que no existe. Una vez que naturalizamos una relación de poder, dejamos de verla, y entonces nuestras acciones, incluso aquellas que pensamos orientadas a combatir el statu quo, pueden en verdad estar fortaleciéndolo.
Argentina es un experimento a cielo abierto de lo que ocurre (para bien o para mal) cuando el populismo accede al poder y puede ejercerlo durante un tiempo prolongado. Por este motivo, su influencia ha penetrado tan profundamente en la cultura política que se ha naturalizado. Es por esta razón que, en nuestro intento por elaborar una alternativa al populismo, corremos el riesgo de asumir las mismas categorías conceptuales con las que piensa la experiencia política, reforzando por la vía del antagonismo su dominación.
Llamo la atención sobre este riesgo porque me da la impresión de que algo por el estilo puede estar ocurriendo cuando pensamos nuestro problema en los términos de una “batalla cultural”. Quizá uno de los rasgos más reconocibles del populismo sea su concepción de la sociedad como partida en dos bandos (típicamente el pueblo y la elite) enfrentados en una lucha agonal. Esta idea es la que podemos estar reproduciendo cuando pensamos a la cultura como el lugar en el que se desarrolla una batalla. Esta cuestión, que puede parecer de detalle o exageradamente “académica”, tiene consecuencias prácticas para la construcción de una cultura no populista con las que me gustaría concluir.
En primer lugar, nos conduce a pensar que los agentes políticos y las miradas sobre lo público son dos y únicamente dos: la de “ellos” y la de “nosotros”. Esta es una gran victoria para el populismo, cuya lógica consiste justamente en la eliminación de las diferencias y la configuración antinómica de la esfera pública. Es verdad que, como dice el refrán, siempre hay dos lados para cada historia, pero casi nunca hay solo dos lados. La búsqueda de una cultura política no populista tiene que poder interpelar a los bystanders, a quienes miran “desde la cerca”, por así decir, a los que todavía no se han decidido y no saben bien a qué prestarle atención. También a los jóvenes que recién se integran al sistema político y a quienes (muy especialmente) tienen una simpatía por alguna visión moderadamente populista pero están dispuestos a conversar y a discutir razones y argumentos. Contrario a lo que puede pensarse, me animo a decir que se trata de un porcentaje mayoritario de la ciudadanía e incluye a aquellos con los que no solo podemos, sino debemos construir una vida común.
Me parece más adecuado abandonar la retórica de la batalla cultural para pasar a hablar de cuáles podrían ser los rasgos centrales de una cultura política democrática.
En segundo lugar, pensar que estamos en una batalla puede llevarnos a prestar demasiada atención a la “pureza de nuestras filas”, lo que a su vez puede hacernos concentrar demasiado en cómo es nuestra identidad política y cultural ahora mismo, en vez de cómo podría ser. Esto puede impedirnos desplegar la dimensión que necesitamos con más urgencia: la dimensión del futuro, de un proyecto común que mire hacia adelante. Necesitamos urgentemente imaginar una cultura política nueva y para eso vamos a necesitar abrirnos al hecho de que esa cultura hay que construirla con otros, a quienes deberemos persuadir porque no van a irse a ninguna parte, gane quien gane las elecciones.
Por estos motivos es que me parece más adecuado abandonar la retórica de la batalla cultural para pasar a hablar de cuáles podrían ser los rasgos centrales de una cultura política democrática. ¿Cómo sería una conversación pública en el marco de una cultura así? ¿Qué instituciones deberían canalizar esa conversación y cómo podrían responder a los deseos e intereses de los ciudadanos (en vez de los de alguna casta o facción)? ¿Cuáles serían los modos aceptables para elaborar nuestras diferencias y resolver los problemas que enfrentamos desde hace décadas, junto a los nuevos problemas que se encuentran a la vuelta de la esquina? En lo fundamental, pensar la cuestión en los términos de una posible cultura política democrática futura tiende a realzar su carácter inclusivo y abierto. Reconoce que la cultura política del futuro todavía no existe, sino que ha de ser creada, y que el modo de hacerlo es en el marco de instituciones abiertas con un trasfondo de tolerancia y respeto. O lo que es lo mismo, democráticamente.
Fernando Pedrosa | Politólogo | @fpedrosa2
Luis Figueroa | licenciado en rrii | @Cosmeluichito
Cuando José Pablo Feinmann nos quería hacer creer que era el Cardenal Cisneros de Néstor Kirchner, tenía un programa sobre películas en la Televisión Pública en el que daba su interpretación peroncho-marxista de la edad de oro de Hollywood, un poco para justificar la evidente y asumida contradicción entre sus gustos y su ideología, y otro mucho para militar por su jefe. Hasta Bambi fue peronista.
Llegada la agitación de la 125, la fragilidad hizo lo suyo y Feinmann le dedicó un programa a Lo que el viento se llevó. Trazó un vago paralelismo entre los esclavistas sureños y los agricultores argentinos ahorrándose las justificaciones con las que Victor Fleming les dio humanidad a sus personajes. Pero eso no fue lo peor. Profundizó el lugar común cayendo en otro –repetido por el revisionismo– y afirmó que los sudamericanos tuvimos nuestra Guerra de Secesión, que fue la del Paraguay, que Lincoln fue Solano López y que aquí ganó el Sur.
Es probable que pocos argentinos sepan acerca de la Guerra de Secesión estadounidense, pocos también (de los que están vivos) hayan visto Lo que el viento se llevó y por suerte muchos menos saben quién es Feinmann, pero tengo para mí que esa idea –la de agricultores atroces– es extendida y ampliada a todo aquel que ve en el lucro una forma pacífica de ganarse la vida y de contribuir a la sociedad. Ese es el triunfo del kirchnerismo, su sustento y animación.
Los argentinos que no son populistas no tienen los incentivos para luchar en contra de tal sentido común. Saben que la mirada censora del progresismo nacional está sobre ellos.
Los argentinos que no son populistas no tienen los incentivos para luchar en contra de tal sentido común. No solo porque dedican su tiempo y sus habilidades a la supervivencia económica. También porque saben que la mirada censora del progresismo nacional está sobre ellos, y en un ejercicio racional o inconsciente prefieren seguir con lo suyo –mientras el país es destruido– a disputar los espacios de un poder que los expulsa por su corporativismo y corrupción. Porque la acumulación de experiencias que cualquier ciudadano alejado de la vida pública tiene es ajena al entramado de mañas que se necesitan para acercarse al Estado.
Creo que poco podemos hacer. Soy en ese sentido un pesimista. También creo que la única forma en que el kirchnerismo puede llegar a extinguirse es como víctima de su propio cinismo. Pero si volvemos al cine de Hollywood y a su Guerra de Secesión creo que, como dice un personaje de Lillian Hellman, “el cinismo es una forma poco agradable de decir la verdad”. El kirchnerismo nos sospecha y nos dice la verdad de cómo somos los argentinos. Feinmann estaría orgulloso de tanta pretensión.
Laura Romero | historiadora | @Laurix73
¿Existe un dominio del populismo-kirchnerismo en el sentido común argentino? Permítanme remontarme al primer peronismo, que fue el detentor de una narrativa que efectivamente logró arraigarse en varias generaciones hasta que logró identificar el ser peronista con ser argentino.
Entonces, es por relación transitiva que el kirchnerismo logra generar esa sensación de monopolio cultural. Y digo “sensación” porque no tengo certezas respecto de que motive un consenso tan amplio. Pienso en los ciudadanos del interior del país que habitan ciudades medias, muy relacionadas con la actividad productiva del campo y creo que la resonancia del discurso K podría ser más un efecto de los medios de comunicación en ciertos sectores urbanos. Pero, claro, que Dios atiende en Buenos Aires es uno de los axiomas de nuestro ser nacional.
Hubo otro axioma: la posibilidad de la movilidad social ascendente a partir del esfuerzo que aprovechaba las ventajas de una educación pública de calidad. Tan arraigada estaba esa convicción que la desafortunada expresión del entonces presidente Macri respecto de “caer en la educación pública” motivó enojos hasta en votantes propios. Luego vimos, pandemia mediante, que si un 52 % de niños pobres pierde todo contacto con la escuela durante un año, no es para tanto. “Que los eduquen en valores en sus casas”, expresó una madre y docente K hace unos pocos días.
Y esto remite a la movilización de un sector de la sociedad civil a partir de la demanda de clases presenciales. Padres Organizados genera expectativas con sus acciones que limitan el discurso K a través de la estrategia más simple de todas: dato mata relato. A las acusaciones de “genocidio docente”, los voceros de esta agrupación responden con gráficos que muestran evolución de curvas de contagio, comparaciones con otros países, análisis de publicaciones científicas, consulta con los profesionales de la salud en diversas áreas… datos, datos, datos.
Por mucho que me entusiasmen las acciones de sectores de la clase media (como Padres Organizados), no soy optimista respecto del peso que pueda representar en la disputa por “la batalla cultural”.
¿Será, entonces, la acción de la sociedad civil la que logre poner límites a los lugares comunes que el discurso kirchnerista repite interminablemente? Me refiero a frases como “somos el gobierno que más desendeudó al país”, afirmación que se desarma en cuanto se miran gráficos que muestran la deuda pública consolidada del Tesoro y del Banco Central.
O que “ningún gobierno hizo más por los derechos humanos que el de Néstor”, aunque el propio presidente Kirchner se disculpó (no en público) con el doctor Alfonsín por tan lamentable enunciado. O la jerga actual que establece cualquier tipo de deuda tomada durante el gobierno de Cambiemos como endeudamiento y “fuga de capitales” mientras que la misma acción realizada por el Frente de Todos se considera “financiamiento neto positivo”.
Por mucho que me entusiasmen las acciones de sectores de la clase media que a través del uso de redes sociales pasan del chat de la Salita Lila a movilizaciones en el espacio público, no soy optimista respecto del peso que pueda representar a mediano plazo en la disputa por “la batalla cultural”.
Me permito “echar una mirada sin embargo sombría” sobre este tema porque creo que esta disputa debe darse desde la política. Y el sector de la política más apto para esta lucha es el peronismo no kirchnerista que, por conveniencia, acción u omisión les cedió durante demasiado tiempo hasta el uso de los símbolos del PJ. Los medios de comunicación podrían aportar también, claro, aunque para eso es urgente que los periodistas se capaciten en el análisis de datos. Única forma, como demostró Padres Organizados, de refutar el compendio de eslóganes del discurso K.
Ergasto Riva | @ergasto
La batalla cultural es entre bilingües. Al común de los mortales no les preocupa si los billetes tienen a Sarmiento, a Rosas o ballenas siempre que no pierdan poder adquisitivo. La Ciudad de Buenos Aires es el experimento que comprueba esto. Siempre considerada progresista, en el peor sentido del término, adhiere elección tras elección al Gobierno que más y mejores bienes y servicios públicos le ha dado a su población. Y no es porque sea rica. Los intendentes del conurbano de Cambiemos que han hecho buena gestión han sido reelegidos.
Si se perdió no fue porque no se dio la batalla cultural sino porque se disparó el dólar.
Creo que el gobierno de Macri entendió esto y si se perdió no fue porque no se dio la batalla cultural sino porque se le disparó el dólar. De hecho, en las elecciones de 2017, cuando el dólar estaba contenido, Esteban Bullrich y una absolutamente desconocida Gladys González le ganaron a la general en jefe del populismo.
Al actual gobierno no se le puede plantear una batalla cultural porque no es nada. Este gobierno es a-ismo. No es populismo, no es capitalismo, no es socialismo, no es comunismo. No es nada. Es inanalizable.
Pablo Avelluto | Ex ministro de Cultura | @pabloavelluto
Todas las culturas cambian y se transforman constantemente. Los cambios son evidentes: de mi infancia en los años ‘70 a mi vida actual lo único que ha permanecido es el cambio. Cambió nuestra manera de relacionarnos, nuestro lenguaje, el modo de pensar las minorías sexuales, la mirada sobre las drogas, el trabajo y la familia. Todo cambia a velocidades sin precedentes. Los grandes relatos religiosos y políticos perdieron peso mientras nuevas agendas promueven nuevas ideas y visiones. La defensa de la sustentabilidad ingresó con fuerza mientras el machismo entró en retirada. El feminismo avanzó como nunca mientras la tecnología revolucionó a las industrias culturales como nunca antes. Hasta estamos asistiendo a una nueva ola moralista victoriana de la mano de los colectivos identitarios que hacen las veces de verdadera policía del lenguaje, diciéndonos qué palabras están permitidas o prohibidas so pena de caer en la cancelación perpetua.
La política no es ajena a estos cambios. Lo que fue progresista o revolucionario hace treinta o cincuenta años es percibido en muchos casos como reaccionario o conservador en el presente. Los autoritarismos iliberales crecen mientras los partidos políticos tradicionales se extinguen o se reducen a su expresión mínima en muchos lugares de Occidente. Cambian las maneras de hacer política y cambian las exigencias de los electores sobre los políticos. Esto ha generado algunos malos entendidos sobre cuál debe ser el rol de los gobiernos frente a estas transformaciones veloces e inclementes.
Escucho hablar de “batallas culturales” como si la cultura fuera un espacio de guerra, donde hay amigos y enemigos y victorias y derrotas. Nada más alejado de mi concepción.
No da todo lo mismo, desde luego. No todo cambio es bueno por el solo hecho de ser diferente a lo anterior. Pero lo contrario también es cierto: no todo debe ser conservado. Los cambios han sido generados por necesidades y conflictos dentro de la propia sociedad. Los principales peligros ante el cambio son el prejuicio y el miedo. Cambiar es soltar amarras con las viejas seguridades y certezas.
Escucho hablar de “batallas culturales” como si la cultura fuera un espacio de guerra, donde hay amigos y enemigos y victorias y derrotas. Nada más alejado de mi concepción (y de la concepción de buena parte de las ciencias sociales de las últimas décadas) con respecto a la cultura. Por supuesto que allí se manifiestan, también, las disputas políticas por el sentido. Obviamente, como en toda política, unos creen en determinados valores y otros tienen ideas diferentes. Esas disputas son propias de la sociedad civil. Es allí donde deben darse. Y vaya si se dan.
Tomo un ejemplo sensible: la cuestión sobre las violaciones a los derechos humanos en la década del ‘70 en la Argentina. La visión dominante cambió después de la Guerra de las Malvinas, cuando los medios de comunicación dieron a conocer los crímenes del gobierno militar. Esa nueva visión creció y se consolidó con el Nunca Más y los juicios contra los excomandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero estas visiones no se cristalizaron, y continuaron transformándose; primero a partir de los testimonios de numerosos militantes políticos del período, luego a través de la intervención de periodistas e intelectuales que señalaron los inicios del terrorismo de estado antes del golpe de 1976. Se incorporaron otras visiones destinadas a señalar la responsabilidad política y moral de las organizaciones políticas que abrazaron la lucha armada. Incluso la discusión saltó los límites obsoletos de izquierda y derecha. No fueron pocos los intelectuales de izquierda que plantearon nuevas discusiones y enfoques sobre la cuestión de la memoria, la violencia, la responsabilidad en disidencia profunda con la versión oficial construida sobre la cuestión.
La imposición del discurso de los organismos de derechos humanos durante el kirchnerismo no hizo más que abrir el camino a otras visiones, críticas, sobre los olvidos de las víctimas de las organizaciones guerrilleras y ampliar y cuestionar la narrativa histórica monolítica surgida desde el gobierno a partir de 2003. Es decir, el sentido está en movimiento en este tema y en transformación y debate permanentes. Esto es enormemente positivo. Y fue llevado a cabo, sin dudas, por y desde la sociedad civil, a través de su acción interminable en foros, discusiones, publicaciones y debates. Y estos puntos de vista disonantes han ido incorporándose a la agenda natural de los partidos políticos, muchos casos, con las mismas disidencias del resto de la sociedad.
¿Cuál debe ser el rol de los gobiernos democráticos en los cambios culturales? Mi opinión es que no debe imponerlos. Los gobiernos no deben ordenarle a la gente cómo pensar.
Ahora bien, ¿cuál debe ser el rol de los gobiernos democráticos en estos cambios culturales? Mi opinión es que no debe imponerlos. Los gobiernos no deben ordenarle a la gente cómo pensar. Pero esto no quiere decir que no deban hacer nada. Deben generar las condiciones para que este trabajo de la sociedad civil se profundice, para que la conversación y el diálogo crezcan. Ese fue uno de los objetivos durante nuestra gestión en el Gobierno y, específicamente, en Cultura. Generar espacios para hacer posible que el tema del cambio cultural y sus innumerables debates pudieran ser estimulados. Algunos estuvieron de acuerdo con esta política, otros creen que fue insuficiente y hay quienes consideran que hicimos demasiado. Pero en cualquier caso debe ser en la sociedad civil donde se discutan, se implementen o se rechacen los cambios. Y, sobre todo, donde convivan de un modo más pacífico las diferentes visiones. Si el Estado impone –algo muy caro a la idea populista de identificar la administración con la Nación o el Pueblo– la pluralidad inexorablemente pierde. Que quede claro: no se trata de reemplazar una imposición por otra. Se trata de terminar de una vez por todas con las imposiciones.
Esto no significa renunciar a ningún principio o valor con respecto al tipo de sociedad en la que queremos convivir. Pero no se trata de una guerra. Muchas veces quienes proponen ir al campo de batalla a derrotar al enemigo cultural dejan ver un costado autoritario ajeno y enfrentado al espíritu liberal que dicen sostener. Y esta actitud, como la de sus rivales en espejo al otro lado de la grieta, sí que es un peligro para toda nuestra cultura democrática.
Bernardo Erlich | Dibujante | @berlich
La primera vez que me crucé con la batalla cultural no me di cuenta. Es que no era cultural, ni era batalla. Venía fundido de laburar y me encontré con un amigo de años, al que hacía tiempo que no veía. Me preguntó cómo andaba.
–Vengo fundido de laburar. Tenemos que presentar una campaña y no podemos terminarla –le contesté.
–Lo que te tiene reventado es el capitalismo, que te exprime como fuerza de trabajo hasta que no das más –me dijo.
–Ahá. Bueno, te dejo que tengo media hora de bondi hasta mi casa –lo saludé y me fui.
Y me fui pensando. Me había resultado extemporánea la respuesta, pero no entendía muy bien por qué. Yo también había militado en la universidad, en una agrupación de centroizquierda, y el glosario no me era desconocido. Pero afuera de una asamblea estudiantil esas palabras perdían sentido. Y en una conversación de amigos que se cruzan por azar después de tiempo, era casi como hablar en esperanto.
Aún así, la militancia en agrupaciones políticas de los ’80, en Tucumán, tenía las características amables de los eventos de pago chico. Vivir el retorno de la democracia, siendo joven, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Nos juntábamos a discutir y a redactar documentos entre la JUI, la Franja Morada, el Humanismo, la JP, la FJC, la Democracia Cristiana, el Socialismo, y hasta la UCD, que tenía un representante simpático con agujeros en las suelas de los zapatos, que luego pelechó y se llenó de guita en el gobierno de Miranda. Nos peleábamos por cada coma del texto, fatigábamos escaramuzas dialécticas por modificar una palabra y, cuando todo había concluido, nos íbamos a tomar una cerveza a La Cosechera o al Buen Gusto.
La participación en política como extensión de la buena vecindad también es un recuerdo, una excentricidad de la juventud.
El Buen Gusto ya no existe, ahora hay ahí un local de Frávega. La Cosechera cambió de dueño y se recicló como parte de una cadena de restobares. Y la participación en política como extensión de la buena vecindad también es un recuerdo, una excentricidad de la juventud.
Ahora, qué hizo que buena parte de la generación que se desarrolló en esa práctica política amigable se subiera al bondi de que construir identidad es transformar al otro en enemigo, es casi tan raro como esos frágiles contemporáneos que crecieron alimentados por el sarcasmo de la mejor TV.
Compartir la madrugada en los bares, divirtiéndose y confraternizando con adversarios políticos se transformó, de viejos, en jugarse la vida con una intervención airada en Twitter para sacarle una captura de pantalla y disparar una pelea en el grupo de WhatsApp.
Cuál es la razón por la que un tipo que te rebaja en una red y te chicanea por mensajería después va y te saluda por la calle, es un misterio mayor que el origen del coronavirus, pero es la herramienta esquizofrénica que más palanca hace en la, ahora sí, batalla cultural.
Porque parece que la famosa batalla cultural es imponer un sentido común por encima de otro. Y como se piensa que es sencillo, se practica con trazo grueso, convirtiendo todo en unidades básicas. Ya sea una cátedra universitaria, la sobremesa babosa de un asado, o el derrotero compartido de un grupo de WhatsApp.
Pero en las aulas (ahora los Zooms) los alumnos asienten ante cualquier bajada de línea que mande a propósito el docente, mientras bostezan y piensan “ma sí, para que me voy a poner a llevarle la contra a éste, que me puede cagar la carrera”. Y si es necesario hasta le ríen los chistes. Al asado se lo llevó la inflación solidaria, así que la sobremesa ya no es un problema. Y en los chats uno calla para no empezar una discusión interminable y extenuante. Y como queda solamente un monólogo ininterrumpido o una seguidilla de memes, se da por hecho que ése es el sentido común que impera. Y no. La mayoría silenciosa que deja pasar el ramillete de provocaciones facilongas es gente que tiene la paciencia al plato, sobre fino colchón de úlceras, la mira de afuera y prefiere gastar la poca energía que le queda en sobrevivir a la pandemia y al giro de la perilla económica, que la tiene al espiedo.
Porque el flamígero distribuidor de chicanas está convencido de que sólo decir algo hace que eso se transforme en realidad y que la verdad es el resultado de enunciarlo, aunque sea un despropósito sin pies ni cabeza. Y maneja un proceder que multiplica por dos la mínima comarca de su reino:
1) Tira algo ridículo y si es posible ofensivo para los demás y se sienta a esperar las respuestas mientras se limpia los restos de la pizza en la tecla enter. Como sabe que a esta altura no va a convencer a nadie, ni siquiera se esfuerza en pulir los memes. Lo que le interesa es convertirse rápido en el centro de la diatriba, de modo que los otros terminen por ocupar el tiempo en responderle en vez de intercambiar sobre otro tema. Ya no es el jugador que se lleva la marca: es una fuerza centrípeta que aspira la conversación hacia un agujero negro. Una Ultracomb del chat que recalienta el motor del resto. Lo que le interesa no es difundir su propia programación sino destruir a la otra audiencia.
2) Tira algo ridículo y si es posible ofensivo para los demás, pero los demás ya están cansados y ni le contestan. Y el silencio de muchas personas no respondiéndole es a sus oídos la música más maravillosa: la de la otra charla que no se genera.
¿Para qué vas a discutir con un fabulador para el cual la imposición del sentido común consiste en propalar como megáfono de verdulero desde el apoyo al pacto con Irán hasta el cierre eterno de las escuelas?
Se impone la pregunta, entonces: ¿qué hacer? Sencillo: seguir a nuestro gurú Donald Draper. Si tanto tiempo invertimos en ver series, que al menos nos sirvan para algo. En el capítulo 3 de la temporada 2 de Mad Men, el hombre que une sabiduría y estilo y los macera en cigarrillos y alcohol, nos da la llave del conocimiento:
“Si no te gusta de lo que se está hablando, cambiá la conversación”.
Tan sencillo y estuvo ahí todo el tiempo. ¿Para qué vas a discutir con un fabulador para el cual la imposición del sentido común consiste en propalar como megáfono de verdulero desde el apoyo al pacto con Irán hasta el cierre eterno de las escuelas? No tiene goyete ni fines prácticos. Ni para uno, que ya tiene una sola raya en la batería, ni para los que están queriendo escuchar otras cosas y tampoco quieren ceder a la tentación del griterío al pepe.
Sentido común no es contestar: es cambiar de conversación urgente.
Cuando dejás de darle pelota y empezás a construir otros diálogos, te das cuenta de que la famosa batallita cultural es poco más que un grupo de desesperados tratando de tapar el sol con el celular mientras vociferan en zoquetes.
Empezar una conversación distinta con otros que también así lo quieran es como construir un campo de juego entre los maizales y esperar que la gente aparezca. Parece agotador pero es gratificante.
Y si lo construís, terminarán viniendo.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.