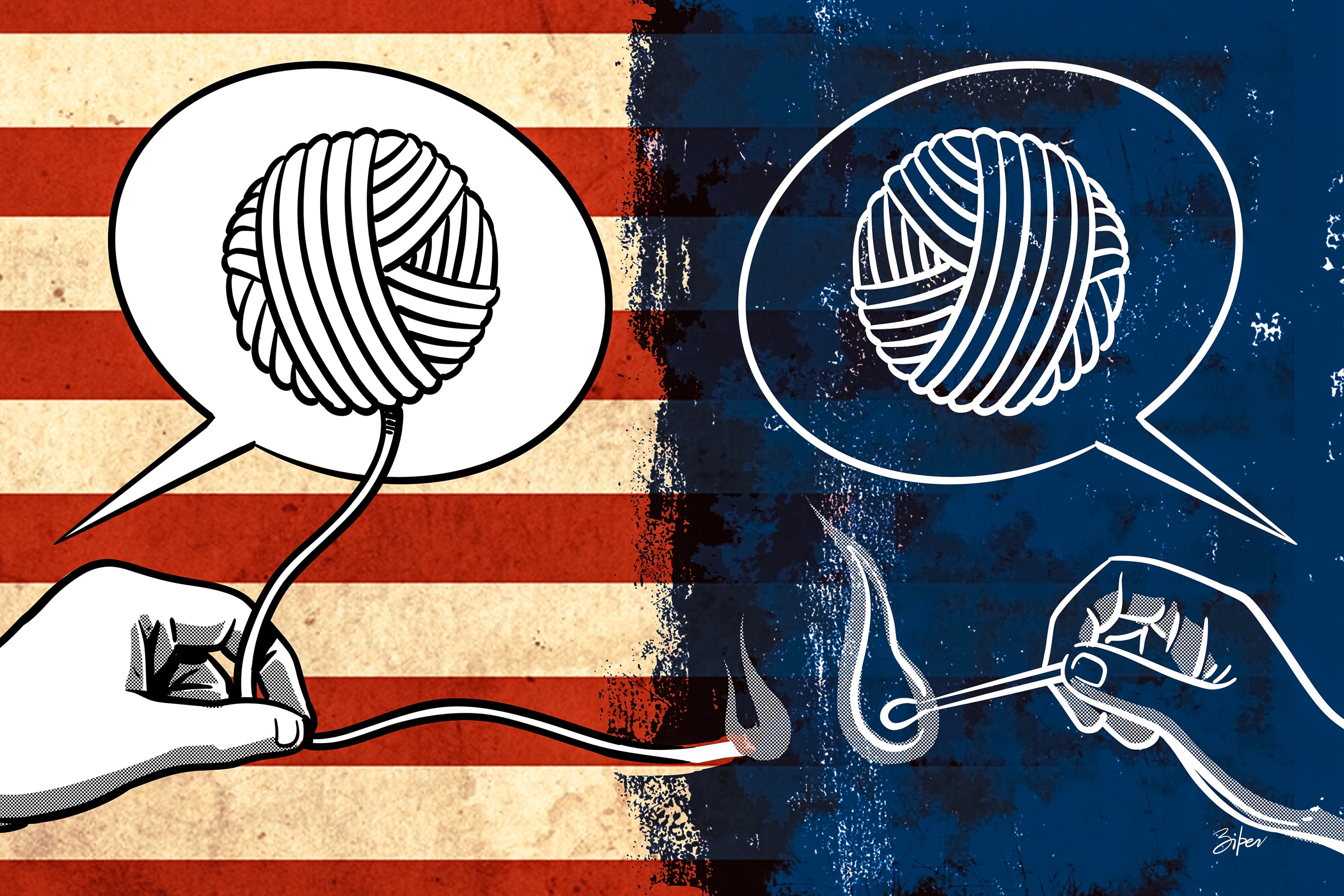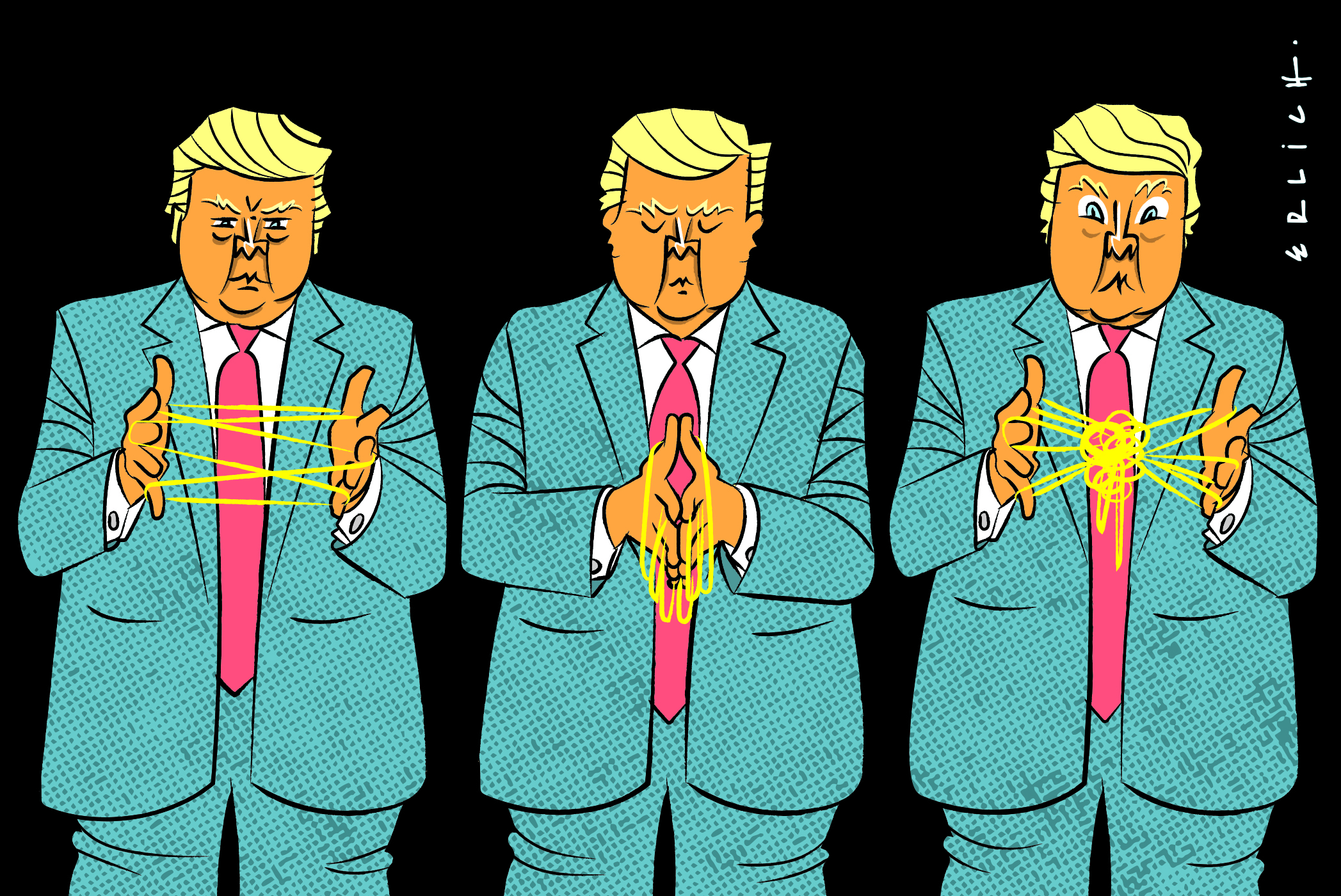|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En los conflictos modernos, la victoria y la derrota trascienden el mero intercambio de fuego. Una organización puede seguir disparando cohetes mientras su legitimidad política se desmorona irreversiblemente. Un Estado puede verse obligado a detener una ofensiva militar, aun cuando domina el campo de batalla. El triunfo estratégico se mide por la consecución de objetivos fundamentales, mientras que la derrota definitiva ocurre cuando un actor pierde algo imposible de recuperar: su razón de ser ante el mundo.
El 7 de octubre de 2023, Hamás y sus aliados lanzaron un ataque coordinado contra Israel, abriendo múltiples frentes de batalla. No era el acto desesperado de un actor débil, de una resistencia heroica, sino la culminación de una poderosa estrategia que insumió miles de millones de dólares, años de preparación y cálculo. Sin embargo, su plan comenzó a desmoronarse rápidamente, no porque carecieran de capacidad militar, sino porque cometieron dos errores fundamentales: subestimaron la determinación israelí para continuar adelante pese a las presiones internacionales; e hicieron implosionar, ellos mismos, su relato, dejando sin palabras a millones de personas que los apoyaban.
Durante años, Hamás mantuvo un doble discurso calculado con precisión: uno en inglés para el consumo internacional, donde se presentaban como víctimas y defensores legítimos; otro radicalmente distinto en árabe, donde celebraban la violencia y la muerte. Su error fatal fue creer que el mundo occidental estaba preparado para aceptar y aplaudir lo que hasta entonces sólo compartían en árabe. En un momento crítico, decidieron mostrar abiertamente su verdadera naturaleza, convencidos de que serían celebrados como héroes por actos que, en realidad, horrorizaron a la comunidad internacional.
El ataque del 7 de octubre no fue un acto desesperado de un actor débil, sino la culminación de una estrategia que insumió miles de millones de dólares y años de preparación.
El 7 de octubre reveló la esencia de lo que he denominado una thanarquía, una característica central no sólo de Hamás sino de la sociedad gazatí. Se trata de un sistema social y político donde la muerte no sólo se acepta, sino que se exalta como el valor supremo, donde el martirio y la aniquilación del otro se convierten en virtudes celebradas colectivamente. En ese instante decisivo, el mundo retrocedió horrorizado al ver sin filtros lo que realmente representaba el movimiento.
Este ensayo analiza ese punto de inflexión y sus consecuencias. Argumenta que, incluso mientras la guerra continúa en Gaza, Hamás ya ha sufrido una derrota estratégica irreversible en el campo donde ellos mismos intentaron dar su batalla: el de la legitimidad moral. A diferencia de conflictos anteriores, donde Israel lograba victorias militares pero enfrentaba límites políticos, esta vez la dinámica ha cambiado fundamentalmente. La pérdida de legitimidad de Hamás ha transformado los objetivos de guerra israelíes, pasando de buscar un simple cese al fuego a perseguir la desarticulación completa de la organización como actor político-militar, con un nivel de aceptación internacional que hubiera sido impensable hace sólo un par de meses.
En el “teatro de las mentes”, donde se deciden los conflictos modernos, hay líneas que, una vez cruzadas, no permiten retorno. Este análisis revela cuándo y cómo Hamás cruzó esa línea, sellando su propio destino como organización.
Más allá del campo de batalla
Como afirmaba Carl von Clausewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Esta máxima nos recuerda que todo conflicto armado persigue objetivos políticos que trascienden lo puramente militar. Sin embargo, en el contexto de Gaza, esta idea adquiere un matiz distintivo. En la sociedad gazatí, moldeada por décadas de conflicto y el dominio de Hamás, no hay una distinción clara entre lo civil y lo militar, entre la fe y la guerra. Todo está subordinado a un propósito mayor: imponer, primero a la región y luego al resto del mundo, un modelo civilizatorio propio que abarca la política, la ideología, las leyes y, de manera central, la religión.
Esta fusión tiene raíces profundas. Para Hamás y sus combatientes, el objetivo no es simplemente la resistencia política contra un ocupante, ni la liberación de un territorio definido en términos nacionalistas. Su lucha se enmarca en una visión teológica que busca la supremacía sobre los “infieles” y la instauración de un orden basado en su modelo de sociedad. Por eso, en los gritos de los terroristas no resuena “Palestina libre” —una narrativa construida desde Occidente y heredera del nacionalismo árabe—, sino “Allahu Akbar” (“Dios es grande”), una invocación que encapsula la dimensión trascendente de su causa. En este sistema, que he denominado thanarquía, la muerte y el martirio no son sólo herramientas tácticas, sino valores supremos que impregnan cada aspecto de la vida social y política. Un hospital puede ser un refugio y un arsenal; una escuela, un lugar de adoctrinamiento y un escudo. Utilizar categorías occidentales que separan lo civil de lo militar es un error: en Gaza, todo es parte de la guerra, porque todo sirve a la imposición de ese modelo civilizatorio.
En el “teatro de las mentes”, donde se deciden los conflictos modernos, hay líneas que, una vez cruzadas, no permiten retorno.
Así, el Líbano dejó de ser de mayoría cristiana; Afganistán, budista; y Pakistán, hinduista. Irán fue cuna del zoroastrismo antes de volverse chiita; Turquía, corazón del cristianismo bizantino, se transformó en bastión islámico; Egipto, tierra de los coptos, relegó su herencia cristiana; y en Asia Central, ciudades como Samarcanda y Bujará pasaron de albergar templos budistas y zoroástricos a convertirse en centros del islam. Cada una de estas transformaciones no fue meramente religiosa, sino civilizatoria: una sustitución total de símbolos, valores y formas de vida.
En este contexto, la comunicación se convierte en un arma tan crucial como los cohetes o los túneles. Los conflictos modernos no se libran sólo en el terreno físico, sino en lo que el general británico Rupert Smith ha llamado “el teatro de las mentes” en su obra La utilidad de la fuerza: La guerra en el mundo moderno: el espacio simbólico donde se disputan las percepciones y la legitimidad. Hamás lo entendió desde sus inicios, desarrollando una estrategia de comunicación dual para navegar entre audiencias contradictorias. En árabe, sus mensajes exaltan la violencia, el martirio y la lucha contra los infieles, consolidando el apoyo interno y alimentando su base ideológica.
En inglés, adoptan un lenguaje de victimización y resistencia legítima, de lucha por la liberación nacional desde la vulnerabilidad más absoluta. Se presentan como David peleando contra Goliat, una narrativa que ha sido adoptada y defendida por numerosos sectores anticapitalistas. Así, apelando al concepto de interseccionalidad, el apoyo transversal de distintos movimientos identitarios, enmarcaron para Occidente su lucha en una causa propia para movimientos como el feminismo, aunque sean misóginos, o los movimientos LGBT+, aunque sean homofóbicos. El diseño les permitió neutralizar las críticas externas y apelar a la sensibilidad de Occidente.
Esta dualidad no fue un mero ejercicio retórico, sino una herramienta estratégica para sostener su proyecto mientras se proyectó como un actor aceptable —y notoriamente con mucho respaldo— en el escenario internacional.
Cuando la estrategia colapsa
El ataque del 7 de octubre de 2023 no fue un estallido improvisado de violencia, sino el primer acto del último episodio de una estrategia minuciosamente diseñada e instrumentada por Hamás y sus aliados en el llamado “eje iraní”. Su objetivo era ambicioso y definitivo: desestabilizar a Israel hasta provocar su colapso como Estado judío, reemplazándolo por un orden islámico que abarcara desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Durante años, la organización invirtió recursos colosales en prepararse para este momento: construyó una red subterránea de túneles que serpenteaban bajo hospitales, mezquitas y escuelas; coordinó esfuerzos con Hezbolá en el Líbano y milicias en Cisjordania; y explotó las divisiones internas de Israel, cultivando una falsa calma para maximizar el factor sorpresa. El plan era claro: provocar una respuesta emocional y desordenada que arrastrara a Israel a una trampa mortal en Gaza, mientras frentes simultáneos desde el norte y el interior lo fracturaban irreparablemente.
Sin embargo, este diseño colapsó en cuestión de días. Israel no reaccionó como Hamás había anticipado. En lugar de lanzarse ciegamente a una ofensiva terrestre, el país reforzó sus fronteras, unificó —al menos durante algún tiempo— a una sociedad que hasta ese momento estaba profundamente dividida y retrasó su respuesta lo suficiente para desmantelar las trampas tendidas por el enemigo. La cohesión social israelí, galvanizada por la magnitud del ataque, frustró la esperanza de una implosión interna. Hezbolá, aunque activo, no logró abrir un segundo frente decisivo, y las milicias en Cisjordania fueron contenidas. En menos de 48 horas, Hamás comprendió que su sueño de una victoria militar definitiva se desvanecía.
Cuando la estrategia del triunfo colapsó, se activó un dispositivo de salvataje sin precedentes, el más ambicioso en la historia del conflicto: una operación global para rescatar la legitimidad de Hamás y evitar su derrota total. Este segundo acto no se libró en los túneles de Gaza, sino en el terreno internacional, donde la organización desplegó una maquinaria de comunicación y presión política para revertir el daño autoinfligido el 7 de octubre. Medios de comunicación, ONG, artistas, campañas en redes sociales y denuncias judiciales se alinearon en un esfuerzo coordinado para invertir la narrativa: borrar las imágenes de la masacre inicial, silenciar los nombres de los rehenes y presentar a Hamás como víctima de una agresión desproporcionada. Fue un intento desesperado por recuperar el control del “teatro de las mentes”, apostando a que la indignación global contra Israel eclipsaría las atrocidades que habían desencadenado la guerra. El mensaje unido para salvar al grupo terrorista fue exigir a Israel un “alto al fuego”, que cualquier observador podía advertir que podía conseguirse fácilmente con la liberación de los rehenes. Aún sin lograr la destrucción de Israel, dejarlo impotente frente a la invasión, con una cantidad enorme de rehenes para negociar por décadas, podía presentarse como una victoria.
Entre los cientos de víctimas y rehenes del 7 de octubre de 2023, una familia emergió como el rostro imborrable de esta guerra: Ariel y Kfir Bibas, de 4 años y 9 meses respectivamente, junto a su madre Shiri y su padre Yarden, secuestrado por otro grupo de terroristas. Estos niños pelirrojos y sus padres, arrancados de un kibutz donde judíos y árabes convivían pacíficamente, no eran soldados ni políticos, sino civiles cuya inocencia universal resonó en la conciencia global. La imagen de los niños abrazados por su madre, y su rostro desesperado y lleno de terror mientras son arrastrados por sus captores, trascendió barreras ideológicas y culturales, convirtiéndose en un símbolo que el mundo entero reconoció: la humanidad vulnerada en su forma más pura.
La imagen de los niños Bibas arrastrados por sus captores trascendió barreras ideológicas, convirtiéndose en símbolo de humanidad vulnerada.
Los símbolos no mueren, aunque asesinemos a las personas que los encarnan. Ariel, Kfir y Shiri se convirtieron en un emblema inmortal de esta guerra. El naranja de sus cabellos tiñó banderas, edificios y monumentos en todo el mundo, sus imágenes grabadas en murales, manifestaciones y redes sociales como una promesa: si ellos pudieran regresar, tal vez la paz también podría hacerlo. Incluso quienes criticaban la respuesta militar israelí exigían su liberación, porque en ellos convergía lo que quedaba de compasión compartida en un conflicto desgarrador. Pero Hamás no comprendió la fuerza de lo que había desencadenado.
Muchos creyeron que alcanzaba con romper los carteles con las fotos de los rehenes que pedían su liberación. Otros más creyeron que podían destruir a estos símbolos y salir indemnes, sin prever que su brutalidad los haría eternos.
El momento de quiebre llegó cuando la organización no sólo asesinó a la familia Bibas, sino que transformó su muerte en un espectáculo grotesco. Ariel y Kfir fueron golpeados y estrangulados; sus cuerpos, apedreados para simular daños por supuestos bombardeos israelíes; y el cadáver de otra mujer fue presentado como el de Shiri en un acto de crueldad deliberada. Ese día, las caretas cayeron.
Este espectáculo macabro no fue un simple error táctico, sino la manifestación de algo más profundo. Lo que sostuvo esta capacidad de moverse entre universos comunicativos contradictorios fue lo que en psicoanálisis se conoce como “certeza psicótica”: una convicción inquebrantable que persiste aun frente a evidencia contraria abrumadora. En el caso de Hamás, esta certeza se manifestaba en la creencia absoluta de que su causa estaba justificada por mandato divino y que cualquier acto, por atroz que fuera, quedaba legitimado por ese marco teleológico. Esta estructura psíquica colectiva permitió que los mismos actos fueran simultáneamente celebrados internamente como victorias gloriosas y presentados externamente como respuestas desesperadas de los oprimidos. Cuando ambos mundos colisionaron aquel 20 de febrero de 2025, con la exhibición pública de los féretros de la familia Bibas, el resultado no fue una corrección de la narrativa, sino una crisis existencial: la certeza psicótica quedó expuesta ante un mundo que, contrario a lo que esperaban, no estaba dispuesto a aceptarla. La macabra ceremonia en Khan Younis, donde combatientes encapuchados y armados presentaron cuatro ataúdes negros ante una multitud exaltada, con pancartas propagandísticas responsabilizando a Israel y carteles de Netanyahu representado como un vampiro sediento de sangre, destruyó definitivamente cualquier pretensión de victimización. Esta ruptura cognitiva reveló no sólo un error táctico, sino una falla estructural en la comprensión que Hamás tenía de la comunidad internacional.
Hamás creyó que el mundo occidental aceptaría o incluso celebraría actos de extrema crueldad. No pudieron anticipar el rechazo a sus acciones que, lejos de generar simpatía por su causa como esperaban, provocó horror universal; exactamente el tipo de desconexión que la certeza psicótica produce entre la percepción interna y la realidad externa.
La naturaleza violenta de Hamás, que durante años había sido maquillada por un relato de victimización en inglés, quedó expuesta sin filtros. Fue un golpe devastador para muchos en Occidente —académicos, activistas, personas de buena intención— que habían hecho propia esa narrativa y puesto su cuerpo para defenderla, sólo para verse enfrentados a una verdad que no podían justificar.
Esa barbarie marcó el colapso de su guerra de narrativas. El mundo, que había tolerado ambigüedades durante meses del conflicto, retrocedió horrorizado. Las manifestaciones propalestinas disminuyeron en frecuencia e intensidad; las condenas contra Hamás se multiplicaron; y las justificaciones se volvieron insostenibles, salvo para los más radicalizados.
Joseph Nye sostiene en su obra Soft Power: The Means to Success in World Politics que el “poder blando”, es decir, la capacidad de un actor político para incidir en las acciones o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, depende de la atracción moral; al exhibir su crueldad sin tapujos, Hamás perdió esa capacidad. En abril de 2025, Nicaragua retiró su apoyo a la denuncia por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, un signo de que incluso sus aliados titubeaban. Un informe filtrado reveló que más del 77% de los muertos reconocidos por Hamás eran varones en edad de combate, desmantelando la imagen de víctimas civiles indefensas. Dentro de Gaza, surgieron voces pidiendo la rendición y enfrentando a Hamás, reconociendo que la organización había sacrificado a su pueblo por una causa perdida.
Este quiebre transformó los objetivos de la guerra. Israel dejó de buscar un cese al fuego negociado por rehenes y estableció una meta doble e inflexible: rescatar a los secuestrados y desarticular completamente a Hamás como actor político-militar. Lo que antes habría enfrentado rechazo internacional se volvió aceptable, porque Hamás perdió lo que ninguna reconstrucción puede restaurar: su legitimidad. La organización, que alguna vez se presentó como resistencia, quedó reducida, en sentido inverso a lo que David Kilcullen llama un “insurgente accidental” en su obra The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One: no porque haya sido empujado a la violencia por factores externos, sino porque su propia desmesura lo despojó del relato de legitimidad que lo sostenía. Su derrota, así, no depende de una ocupación total, sino de la erosión de su relato ante el mundo, y aun cuando no sabemos si Israel logrará alcanzar sus objetivos políticos, Hamás ya está derrotado estratégicamente. No por la destrucción total de su infraestructura, sino porque aquel día, con los cuerpos de los Bibas exhibidos como trofeos, perdió aquello que ninguna reconstrucción puede recuperar: la legitimidad internacional y el relato moral.
La invasión de las ideas
La historia del Medio Oriente nos enseña una lección recurrente: el vacío dejado por organizaciones extremistas derrotadas inevitablemente es ocupado por nuevas entidades, frecuentemente más radicalizadas y adaptativas que sus predecesoras. La derrota estratégica de Hamás, aunque significativa en el teatro de la legitimidad internacional, probablemente seguirá este patrón histórico con consecuencias inquietantes para la región.
El precedente del Líbano resulta particularmente aleccionador. Cuando la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) fue expulsada del sur del Líbano en 1982, el vacío resultante no condujo a la paz, sino al surgimiento de Hezbolá, una organización más sofisticada militarmente y más profundamente enraizada en las estructuras sociales. Lo que Israel consideró una victoria táctica se transformó en una pesadilla estratégica de mayor envergadura.
Paradójicamente, no sólo la guerra sino también la paz genera vacíos que el extremismo suele llenar con eficacia. Tras los Acuerdos de Camp David, cuando Egipto normalizó relaciones con Israel, la Hermandad Musulmana se fortaleció dramáticamente, capitalizando el sentimiento de traición percibida por sectores significativos de la población. La paz oficial coexistió con la radicalización subterránea, demostrando que los acuerdos políticos sin transformación social crean sus propios peligros.
Al exhibir su crueldad sin tapujos, Hamás perdió aquello que ninguna reconstrucción puede recuperar: la legitimidad internacional y el relato moral.
En Gaza, la destrucción, el trauma colectivo y la humillación percibida crearán condiciones ideales para la radicalización de una nueva generación. La thanarquía descrita no desaparecerá; podría intensificarse, alimentada por el sufrimiento inmediato y las escasas perspectivas de recuperación. Actores regionales como Turquía e Irán buscarán llenar estos vacíos, promoviendo sus propios intereses bajo el manto de la solidaridad.
La historia del conflicto israelo-palestino es, en gran medida, la historia de oportunidades perdidas y lecciones ignoradas. La derrota estratégica de Hamás, lejos de representar un punto de inflexión hacia la paz, probablemente constituya sólo un capítulo más en esta trágica narrativa. Nadie debería descansar en la ilusión de que, vencido el enemigo actual, el problema queda resuelto. Como han demostrado décadas de conflicto, cada victoria táctica contiene las semillas de futuros desafíos estratégicos, a menudo más complejos que los precedentes. En esta región, donde la memoria histórica es larga y el resentimiento se cultiva como virtud, las soluciones militares sin transformaciones profundas simplemente preparan el terreno para el próximo ciclo de violencia.
La guerra continúa en Gaza. Para Israel, la recuperación de todos los rehenes no es sólo un objetivo militar, sino un imperativo moral ineludible. Esta obligación trasciende consideraciones tácticas y se ancla en un principio fundamental de la sociedad israelí: no abandonar a sus ciudadanos. El sionismo, desde sus orígenes, buscó a través de la creación de un Estado propio proporcionar un refugio frente a siglos de matanzas, expulsiones y persecuciones que habían convertido la existencia judía en una permanente incertidumbre. La promesa fundacional de Israel fue precisamente esa: garantizar la seguridad de un pueblo históricamente vulnerable. Cuando Hamás secuestra civiles, ataca directamente esa promesa existencial. Por tanto, la imposibilidad de concluir el conflicto sin resolver esta cuestión no responde únicamente a presiones políticas internas, sino a una responsabilidad que define la razón de ser del Estado: proteger a quienes fueron arrancados de la seguridad que este debía proporcionarles. Mientras un solo rehén permanezca cautivo, la guerra continuará incompleta, independientemente de los avances territoriales o militares. Esta determinación, lejos de ser un obstáculo para la paz, constituye la única base sobre la cual podría construirse cualquier acuerdo genuino y duradero.
Hamás, aun desnudo y debilitado, no está solo. Quedará escuchar más acusaciones de los mismos actores de siempre, los mismos medios, funcionarios de organizaciones internacionales, políticos y ONG, acusar a Israel de atacar hospitales que hoy todos sabemos que no son hospitales, escuelas que no son escuelas y periodistas que no son periodistas. Saben que Israel perdió esa guerra comunicacional aun antes de haberla iniciado, incluso antes de haber puesto un solo pie en Gaza, pero intentarán hacerle la carga más pesada y, eventualmente, conseguir alguna compensación para morigerar el daño moral autoinfligido por Hamás.
Los pequeños Ariel y Kfir Bibas, junto a su madre Shiri, seguirán siendo el símbolo de esta guerra mucho después de que las armas callen. No como trofeos de una victoria o mártires de una causa, sino como un recordatorio de lo que todos, en cualquier lado del conflicto, podemos perder: una humanidad compartida que trasciende banderas. Ese día, Hamás no entendió una verdad que Victor Hugo capturó con precisión en su ensayo Historia de un crimen, sobre la toma del poder en Francia por Luis Napoleón Bonaparte: “Se puede resistir a la invasión de los ejércitos; no se puede resistir a la invasión de las ideas”. Aquí, esa idea fue la del rechazo universal a la crueldad como fin, una fuerza que desnudó a Hamás y dejó en silencio a muchos que alguna vez lo defendieron. Ese día, Hamás perdió la guerra.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.