Literatura. Antes de mi reciente degradación psíquica yo escribía realmente bien, muy bien. Pregunten por ahí, los que me conocen pueden dar fe. Antes, cuando todavía me funcionaba el aparato lecto-escritor, era sintético y sagaz, qué grato leerme. No usaba, como ahora, casi de modo maníaco, las itálicas. Ahora, como si fueran una peste, sin itálicas no puedo escribir. Se me han metido en la prosa como un virus de baja letalidad, pero que mata con el tiempo.
En mis diarios, de los que tengo 500 páginas anuales desde 2006, el abuso reciente de las itálicas es notorio, diría que insoportable. Mucho cuidado con las pasiones por escribir. Se pueden ir de curso y uno termina como yo, en el fango del fango. Por otro lado, cuando estoy de viaje y –esto es muy notorio– divago más, soy todavía más hiperbólico, me repito, y en vez de ir al grano, cosa que nunca me gustó –detesto el deber del ir al grano, perdón por el énfasis, y también las frases cortas, tan populares, aspirantes a una falsa eficacia comunicativa–, me solazo en el arte de las desviaciones, en la crápula baba del lenguaje, y como soy un optimista de mí mismo, creo que esto, como si fuera Flaubert, cosa que tristemente no soy, es hacer literatura.
Diario I. Blanchot advierte sobre la trampa del diario. Como cualquier cosa le está permitida, el diario puede ser un camino de agotamiento, un callejón. Este encierro es peligroso, porque con tal de escribir, el diarista puede simplemente decir que no se le ocurre nada interesante (y sentirse que, manifestándolo, ha escrito). La crudeza de la realidad prueba lo siguiente: los que escriben bien, pueden hacerlo sobre nada en especial. La buena prosa cae felinamente bien parada.
Materia prima. ¿Cuáles son los insumos para la creación? Una computadora, la tipografía Goudy Old Style y, lo más importante, que en mi caso a veces escasea, la salud mental. Pero esto queda corto. ¿Cuál es el espacio físico ideal? ¿Sirven de algo los viajes?
Soportes. Digamos que “sufro” la superposición de soportes. Los enumero:
1. El documento de Word llamado Diario negativo (con su correspondiente número de año).
2. Una libreta grande, carísima, siempre la misma, a rayas, con tapas de cuero, en la que anoto de todo un poco: tramas, ideas, fragmentos de novelas, frases sueltas. Cuando viajo al exterior –aunque ya ni sé dónde vivo, ni dónde tengo mi “casa”, ni qué sería el “exterior”– escribo los diarios a mano en esa libreta.
3. Una libreta de la misma marca pero de inferior tamaño. La llamo “libreta chica” (así aparece mencionada en el Diario negativo: “en la libreta chica hay notas sobre la noche del viernes en el Auditori, oyendo Haydn”, por ejemplo. Muchas veces esto funciona así: en el Diario negativo, que suelo releer, me doy avisos sobre dónde ir a buscar “cosas buenas” en el sistema jerárquico de libretas.) Viaja conmigo en el bolsillo, o en la mochila, y por tratarse de un instrumento de menor tamaño, casi ubicuo, le concedo mayores libertades.
4. Papeles sueltos en los que comienzo a escribir porque sí, para evitarme el sistema de jerarquías en el que vivo.
5. Una libretita verde, del tamaño de un pasaporte, que llamo “libreta de mejoramiento léxico”. En ella anoto palabras que me gustaría incorporar (en inglés, español, y ahora, desde hace poco, flamante novedad, en italiano, que son casi todas.)
6. Notas en el celular.
7. Post its en los que anoto “cositas”. En ellos “siembro” la novedad. Los dejo tirados para olvidarme lo que he escrito, y que al encontrarlos me impacte la sorpresa. Una vez al año, durante el mes de diciembte, los cosecho de mis escritorios (uno en Buenos Aires, uno en Santa María, uno en Chicago, y ahora uno en Barcelona) e introduzco los papelitos en un folio plástico (para no “perderlos”).
La llegada. Las notas de mi llegada a Barcelona están en la libreta grande, hechas con la Aurora 88, la última de mis adquisiciones innecesarias. Fragmento del 3 de enero de este año:
En algún momento previo al cambio de hora, hoy fue hoy. Drogado por la elongada prosa de Alan Pauls en El pasado, ahora compongo, sin medir los riesgos, estas frases largas, como si existiera una virtud esencial, y muy deseable, en la conquista de la extensión. Acabo de llegar a Madrid. Me adelanto a la preocupación habitual: que aquello que escribo a mano en la libreta grande jamás alcance el documento de Word (el Diario negativo 2022), y entonces se pierda en la nada de la nada, en mis propios pasillos ministeriales. Toda escritura conforma una burocracia.
Aurora 88. La última de mis lapiceras caras. Quizás me tomé el dandismo caligráfico demasiado en serio. Un intento de sustitución: la jerarquía de los instrumentos compensa la falta de jerarquía de la prosa. Como no puedo escribir “mi gran novela”, aunque ya tengo al menos una veintena, entonces gasto dinero en “grandes plumas” (perdón por las comillas, otro vicio).
La operación fracasa, no tiene sentido, pero el placer grafológico, como todo acto de erotismo, aporta sosiego inmediato. (Del mismo modo utilicé las aplicaciones de Tinder para llenar el vacío existencial post-Leticia, sin muchos resultados.) Me solazo, entonces, en la sustitución: objetos de lujo en vez de las páginas gloriosas que aún no pude componer. Esta en particular (la elegantísima Aurora 88): la compré en noviembre de 2021, durante un viaje a Chicago. Las colecciono desde que, en marzo de 2020, antes del colapso de mi matrimonio, compré la Pilot Custom 823, de punta fina, con la que escribí (y sobre la que trata) mi primera novela larga, que titulé sin mucha originalidad La novela manual y que a la fecha, sin que nadie la haya revisado salvo yo mismo, tiene 950 páginas. Tópicos: el amor cortés, el fetiche de escribir a mano y otras obsesiones inútiles (alguien que ya olvidé). Tiene la punta dorada (la gloriosa A88), es ligera, de cuerpo negro, muy cómoda, quizás apenas demasiado liviana, y no emite tanta tinta como las Custom 823, que se caracteriza por ser especialmente juicy, como se dice en la jerga de los plumólogos. Importante: la fábrica de Aurora queda en Torino.
Pasado. Mafioso, acecha con sus jinetes, sus lanzas, sus boleadores. Conocí Barcelona en 2013, con Leticia. Ese 7 de febrero, mi cumpleaños número 30, visitamos La Sagrada Familia. Yo estaba deprimido (sin motivos claros) y me resistía a tomar la dosis correcta de paroxetina.
Paroxetina. Años después, ya en Chicago, a semanas de haberme convertido en padre, incapaz de encontrar un rumbo a mi vida, hundido en otra depresión estúpida, nuevamente, y a pesar de las sugerencias de mi gurú mental, el doctor B., me resistí a la dosis oficial de paroxetina, los 20 miligramos de claridad mental que yo quise consumir. A veces pienso: ¿y si me hubiera drogado a tiempo? ¿Dónde estaría hoy?
Diario II. Algunos escriben para sanar; otros, dice un amigo rosarino, gurú de los diarios, para mantenerse enfermos. ¿El diario cura o mantiene en suspensión las manías, saciándolas de a poco? El prejuicio contra el diario es histórico. Todos sus practicantes, sin excepción, lo castigan, insultan, se quejan del destino de haberse convertido a la secta de los coleccionistas sin gusto (esto último es de Pauls). Yo soy uno de ellos. Y como buen diarista, también, en mis días buenos, como hoy, si acá en Barcelona hay sol y estoy a punto de ir a Montjuïc a ver el atardecer tomando vermú, pienso que será mi gran obra. Lo mismo dijeron Julio Ramón Ribeyro y Ricardo Piglia. No tengo una buena explicación para mi egolatría, y tampoco me animo a releerlos de punta a punta (y comprobar que son una mierda).
Mome. Juntos, Nino y yo, una mañana de fines de diciembre, de cara al mar, en la exquisita Punta del Este: su primera vez frente al océano. Le pregunté cómo era el mar. Nino dijo: “Mome”. Quiso decir “enorme” o, más bien, siguiendo su habitual criterio de economía linguística, Nino perfeccionó el término, pulió sus excedentes, y con los ojos dulces y fijos en su vastedad verde (o “epe”) dijo, una y otra vez, riendo ante la adquisición de una palabra nueva (que paladeaba con delicia), haciéndola suya, y feliz, supongo, ante la novedad del mar: mome, mome, ¡mome!
Histeria de las pulsiones literarias. A veces, en la ruta, porque la escritura es un poco histérica, en esos largos cruces pampeanos que me llevan de Buenos Aires a Santa María, surgen, o creo que surgen, perdón por el énfasis, grandes tramas, ideas para cuentos, novelas, incluso sagas de novelas. Como no puedo parar a escribir, si tengo las manos ocupadas en el volante, entonces, y a propósito, porque no hallo modo de retenerlo, mi cerebro histérico goza al emitir inquietantes promesas novelísticas. Entonces, como siempre, sufro porque lo perderé, por aquello que se disolverá delante de mis narices, sin haberse convertido en una frase concreta sobre papel. Cuando finalmente freno en Campana, en las afueras de Rosario, en Marcos Juárez, o ya en Santa María, y abro mi libreta con intenciones taquigráficas, eso ya no existe, se ha perdido, lo que parecía una promesa literaria son meros signos insólitos, torpezas.
El grabador Sony. El 16 de mayo de 2019, en el Best Buy de la calle Roosevelt, en el centro de Chicago, compré el grabador Sony. Leticia y yo estábamos a punto de irnos de viaje con Luis y Paulina, dos amigos mexicanos, a una cabaña en el South Shore, New Buffalo, la parte sur del Lago Michigan. Me había propuesto hacer un “ayuno de escritura” de seis días. Simple: seis días sin escribir. Esto parece fácil, pero en una persona como yo, la abstinencia puede ser terrible. Compré, entonces, como decía, para hacer trampa, el grabador, una tecnología de retención de pasado que me pareció ideal. No escribiría en seis días, pero al menos, me dije, tendré reportes orales sobre lo vivido.
Casi nada de lo que grabé vale la pena. Quiero decir: literariamente. Algo sucede con la voz y lo escrito. Contrario a lo que dice el crítico italiano Franco D’Intino acerca de la voz en Giacomo Leopardi, yo opino que el registro oral es pobre. Para D’Intino, en cambio, Leopardi no ancla la voz en lo escrito, o lo hace con resistencias, para no someterla a la tiranía de lo que está fijo.
En mi caso, sin embargo, la voz grabada se me hace insoportable. Sueno demasiado feliz, medio idiota.
En mi caso, sin embargo, la voz grabada se me hace insoportable. Sueno demasiado feliz, medio idiota, dándome consejos sobre qué escribir, o describiendo “lo que tengo delante de mis ojos” con una pompa insoportable. (Tengo horas y horas de materiales grabados en el Sony: probablemente nunca los transcribiré.) Existe, en mi humilde opinión, una diferencia de jerarquías entre el registro oral, grabado en el Sony, y las mismas ideas por escrito. En vez de asistirme en la escritura, el puto grabador me trastornó. A veces, como ya dije, manejando por la Ruta 9, la extensión que desesperó a Sarmiento –y que en parte provocó el Facundo–, se me ocurren cosas “formidables”. Para evitar el problema de perderme las ideas, dejo el Sony en la guantera, bien a mano. Comprobé –tristemente– que estas grabaciones no solucionan el problema anterior (la disolución de lo que parecería “gran literatura”.) Si grabo aquello que debía ser escrito, lo arruino, se echa a perder. Cuando oigo mis propias palabras siento vergüenza. Ya nada brilla, algo se perdió, y además: me siento un idiota.
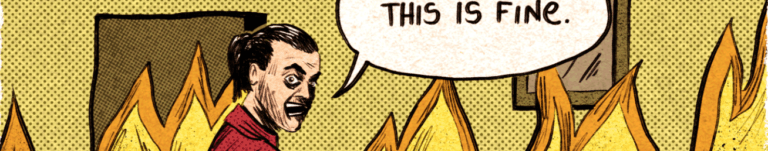
Preceptor letrado. La Universidad de Chicago tiene un programa de intercambio llamado Study Abroad. Los estudiantes norteamericanos deambulan por Europa, toman clases con profesores que han viajado especialmente para atenderlos in situ, aprenden la lengua local, visitan museos, salen de joda, viven la experiencia de no estar en Estados Unidos, etcétera. Yo soy el preceptor letrado. Me ocupo de entregarles semanalmente un kit COVID (máscaras, testeos), de escribir un reporte semanal en inglés, y de atender el teléfono ante posibles emergencias. Dos veces a la semana, sobre la calle Sardenya, yendo hacia el mar, en una de las aulas de la Pompeu Fabra, dicto clases de español nivel intermedio. Suelo hablarles de literatura, de que soy escritor, de que deberían aprender la lengua para poder leerme. Quizás estén un poco hartos de mí. (Quizás me traten como a una criatura de zoológico.) El programa Study Abroad incluye alojamiento. Vivo en la residencia estudiantil donde se hospedan los alumnos. Mi celda, la B19, tiene varias desventajas. El ventanal da a una pared. No entro en la ducha. El agua tarda en calentarse. La habitación, y esto es lo peor, queda delante de la recepción, por lo que todo el mundo está al tanto de mis ritmos vitales.
Mafia. Cómo no te amé a tiempo, qué hice, dónde estaba, cómo puede ser, si todo era tan simple, la vida era linda y misteriosa, como aquel verano en New Buffalo, al sur del Lago Michigan, cuando alquilamos la cabaña de madera en el bosque, nuestra versión de Walden, el locus amoenus, para irnos de la ciudad, para salir de los agobios de Chicago. Al dueño, ¿te acordás?, un ornitólogo amateur –sus libros eran todos de pájaros y naturaleza–, lo bautizamos Paul el Ignoto, porque nunca apareció. Nino tenía tres meses en tu panza. Fue un verano plácido. Me la pasé haciendo fuego con el Beto y hablando de literatura. Pochi leía a Michel de Certeau en una reposera blanca. Vos, en shorts, bellísima, apenas bronceada por el sol, con una lupa, fotografiabas ranitas, hormigas, las plantas de la laguna. Todavía nos queríamos y había un bosque tan verde, rabioso de clorofila, perteneciente, ¿no? a una reserva que rodeaba la casa del ornitólogo, de este Paul el Ignoto.
Ese fulgor verde (“epe”) aparece en las fotos que revelé tantos años después, cuando ya era tarde: es décor ahora, estos días, cuando el universo ha hecho ya sus ajustes. Un fulgor de salud vegetal que ahora ha quedado retenido en las imágenes que tengo acá delante de mis ojos, fotos del pasado, que imprimí hace pocos días en el negocio Fuji de la calle Trafalgar, en Barcelona, mi nuevo hogar de paso, donde también hice copias de Nino en la playa, frente al océano mome. ¿Por qué no te dije que me hacías feliz, que quería ser el padre de nuestro hijo, si todo era tan bello, tan fácil, estaba todo tan a mano? Y yo perdido en ministerios de la psiquis, y cómo vuelve hoy todo de golpe, mafioso, el pasado, con sus lanzas, sus jinetes, sus boleadoras, ya no es mágico el mundo, L., el pasado vuelve en malón, me asalta y no me resisto. Por qué viví, L., tan a destiempo, tan entrecortado, por qué entiendo todo tarde, cuando se han disuelto ya los minerales, cuando no te tengo, cuando desde otro país, en otro tiempo, después del amor, (cómo acertaba Fito Páez en su juventud), te pienso a la velocidad de las magdalenas.
Sagrada familia. Mi papá viaja para mi cumpleaños: 7 de febrero de 2022. Planificó su presencia para que no muriera de pena al cumplir 39 años lejos de mi hijo. A Gaudí no le llevó tres siglos. A diferencia de otras iglesias, La Sagrada Familia es egocéntrica. Gaudí dedica su obra a Dios, pero su marca, esa manera de chorrear la piedra como si fueran castillos de arena, se nota demasiado: el estilo borra el anonimato. ¿Quién diseñó las estatuas de la fachada del nacimiento? El catolicismo es demasiado alegórico, pero eso no reduce el talento del autor. Amenazan los fetos de piedra. No terminan de formarse, sus contornos aún ambiguos surgen como del otro lado de un látex, expandiéndose hacia la vida.
Ilusiones del diario. Que por dedicarle espacio por escrito la burocracia del vivir se vuelve –como una sopa instantánea– literatura.
Refutación del encanto nomádico. La literatura es un arte portátil. Andar por la vida con libreta y lapicera tiene su encanto. Que la notación, esa viruta de presente (la frase es robada), sea la máxima fuente de gozo del escritor. Pero ya me harté del nomadismo. Quiero un espacio estable, decorado como una catedral, con muebles de madera, bien elegidos, cómodos, de excelente calidad, aunque sean caros. Cuando vuelva a Buenos Aires –me digo en estos raptos de planificación serial mientras vivo en Barcelona– tendré un hogar, me instalaré, tendré un living, organizaré tertulias, todo la literatura argentina pasará por mis salones, habrá whisky y libros. Sobrarán, me digo, motivos de celebración.
Diarios y gimnasio. Todo lo que digo ya lo dije antes. Cuando tenga tiempo y ganas de escribir un ensayo, compararé las dos prácticas más instaladas en mi vida: diario y entrenamiento físico. No es mala idea pensar el diario como gimnasio de la novela (o de la prosa). Los riesgos, sin embargo, y esto lo han dicho tantos otros, no son pocos. El diario parece literatura, se escribe con cierta facilidad, no exige planificación, todo halla lugar en el diario. Me cansé de leer estas mismas ideas en la crítica especializada que consulté para mi “tesis” (la pongo entre comillas porque aún no me creo que esté por convertirse, finalmente, en libro). En el prólogo a La tentación del fracaso, el diario de Julio Ramón Ribeyro, el peruano advierte sobre los riesgos de volverse diarista: el solipsismo, la autocomplacencia, el encierro en el yo. También advierte la confusión quizás más peligrosa: creer que el único tema para la literatura es la composición de libros (o sea, escribir). No es, por supuesto, el único. (¿No?) El gimnasio se vuelve el diario del cuerpo, la bella secta de narcisistas que se admiran, gozándose, al espejo (el diario como espejo).
Yo. Estoy demasiado preocupado por mi carrera literaria.
Óptica. Cuando más arriba dije “salud mental”, en verdad me refería al foco. El foco, la nitidez del pensamiento, o mejor dicho, para extender la metáfora óptica, la concentración de los rayos mentales hasta producir calor, y eventualmente, humo y fuego. En la época de las dispersiones sufro la falta de foco. El diario es lo contrario a una catedral. Por eso, quizás, en Milán, dentro del Duomo, sentí cierta inquietud: las catedrales destruyen el proyecto literario del diario, son lo contrario a la improvisación, a la democracia de las frasecitas cortas, sin unión. Las catedrales son novelísticas, exigen un trabajo de siglos, son el resultado de la persistencia. Requieren planes y tenacidad. Son lo contrario al histrionismo.
Duomo I. ¿Perfección o impotencia? Por momentos creo que los arquitectos (y albañiles) se daban por vencidos, entendiendo, un poco resignados, que no se podía llegar ediliciamente a Dios (porque es una Idea).
Intoxicación urbana. Desde la literatura clásica existe la noción de “salir de la ciudad”, de evitar el ruido, las distracciones, los vicios. Eso explica nuestro viaje familiar de mayo de 2019 a New Buffalo, a la cabaña del bosque, con el grabador Sony, que no sirvió. En Las soledades, que se entienden bastante poco, el náufrago de Góngora se aleja de la ciudad, de la “cultura”, sube a un monte y se encuentra con un casamiento de unos pastores. Lo invitan a comer, lo participan de las celebraciones, duerme como nunca, profundamente. Está “lejos”, a salvo del “ruido” y de las distracciones. Reencuentra la pureza. Desde siempre en la imaginación creadora existe el mito de “irse”, de salir. Thoreau arma su propia cabaña de madera cerca de la laguna de Walden. Escribe su crónica, lee clásicos, se ocupa de la supervivencia, y escribe. Mi celda B19 de Fort Pienc, a pesar de mis obligaciones como preceptor letrado, son mi versión catalana de Walden.
Diarios y gimnasio II. Mis niveles de ansiedad producen parálisis. Cuando no sé qué hacer con mi vida, y perdón por las itálicas, pero a veces necesito expresarme en tono de bolero, tomo casi siempre dos caminos: una entrada de diario (en la que describo mi desazón y los motivos de la ansiedad que me paraliza) o voy a entrenar. Ambos ofrecen grandes beneficios. El diario aumenta de tamaño, adquiere masa muscular, y como ya van tantos años, me convenzo, porque soy esencialmente optimista, de que si elimino el 95% de lo escrito me quedarán, en 40 años, unas excelentes 350 páginas de vida escrita. El cuerpo también aumenta de tamaño, se endurece, y además, por si fuera poco, los ejercicios de fuerza son el mejor antidepresivo natural, pura secreción de hormonas felices, tanto más eficaces que la polémica paroxetina. Entonces, en vez de escribir novelas o de avanzar en mi trabajo oficial (la “tesis”) o bien trivializo el diario, o bien entrenos los bíceps hasta que se me notan las autopistas.
Góngora. Pero el náufrago, ¿no?, tampoco se aleja tanto de la cultura, si Las soledades son un despliegue de erudición arcaica, alusiones, y jodidas torsiones sintácticas llamadas hipérbaton: “Pasos de un peregrino son errante / cuantos me dictó versos dulce Musa / en soledad confusa / perdidos unos, otros inspirados”. En español silvestre: “Mis versos con como los pasos de un peregrino errante dictados por una Musa dulce”, etcétera). Más bien, don Luis, son un alarde rural desde la alta cultura.
Duomo II: la señora de las pompas de jabón. Al costado de la catedral, bajo el sol milanés, la señora enloquece a los niños (gritan, itálicos, reventando los globos de detergente). Belleza efímera versus la otra, de piedra y elegancia, que se cree inmortal. En verdad, pienso, no hay tanta diferencia entre burbujas y domo.
Elogio de la recolección. El diario, quizás, sería una catedral histriónica, sin Dios (o dirigida al Yo, Dios de la Época), sin turismo, una playa de estacionamiento, un depósito, silo de las emisiones mentales.
Mome II. Ahí estábamos Nino y yo, de cara al mar, esos días antes de que me viniera a Europa. El océano era “mome”. La reiterada sintaxis de las olas que rompían con violencia (y blancura). No tan altas, más bien retaconas, impresionaban por la potencia, el sonido, el apetito con que, citando a Storni, el mar lengueteaba la (blanda) arena.
Siempre desconfié de las fotos familiares en la playa. Antes de convertirme en uno, sentía que los padres, sin excepción, exageraban con aquello de “ir a ver el mar con los hijos”.
En eso pasó el fotógrafo. Delegué en él la responsabilidad de retención de pasado. Alcé en brazos a Nino. Posamos ante el agua mome. A los dos días, Francisco, el fotógrafo, trajo las fotos impresas a casa. Me contó que caminaba las playas haciendo retratos familiares hacía 40 años. Tengo 74, aclaró. Compré dos, feliz de haberme inclinado por la ceremonia, de las fotos en papel, como antes. En una tengo a Nino en brazos, sonreímos, él con su gorra roja, sus dientes delanteros apenas separados, como los de Luis Miguel, yo un poco pálido por mi paranoia con el sol. En la otra, bellísimo, Nino en primer plano, con dos años recién cumplidos. ¿Existe, acaso la foto que sintetiza un verano, una época, o esa síntesis es una ilusión, deseo que nunca se cumple? Apenas llegué a Barcelona armé una especie de altar. Tengo estas dos fotos, unos frascos de plastilina con los que juego a veces por videollamada, un rompecabezas que compré en el Borne, y el libro de Clifford, el gran perro rojo.

Trámites. La Universidad de Chicago me ofrece quedarme en España otro quarter, hasta mediados de mayo. Acepto con gusto, Barcelona me encanta, lo comento con L., vendrían a verme con Nino. (Me imagino con él delante del Mediterráneo: ¿le parecerá mome?) Surgen problemas burocráticos. Entré a la zona Schengen con el pasaporte argentino. A los 90 días tengo que irme de nuevo a América del Sur. Mi pasaporte italiano está vencido. ¿Por qué no lo renové a tiempo, por qué? Hago pesquisas. Hablo con gestores. Si obtuve el pasaporte en Argentina, entonces tengo que renovarlo desde el consulado de Buenos Aires. Desespero: no sé cómo resolver cuestiones complejas. Pido ayuda, pero no sé recibirla. Quiero llorar. Me siento inadecuado para la vida adulta. Hasta que surge una posibilidad. Viajar al comune de Torino, que es la municipalidad donde están anotados los Ottonello, y resolverlo todo in situ.
Explico mi caso a mi jefa de la universidad. Pido días, saco pasajes, reservo hoteles, llega el día de mi partida, tomo el metro rojo, la L1, desde Arc de Triomf hasta Plaza Catalunya, trepo al bus azul que por cinco euros te lleva al aeropuerto.
Llego a Malpensa, el aeropuerto de Milán. Compro un café en perfecto italiano, subo a un bus roñoso, apoyo la cabeza en el vidrio, y una hora y media más tarde estoy en el centro de Torino. Es jueves a la noche. Torino no se parece a nada. (¿Qué sería lo italiano de las ciudades italianas?)
La mesita del comedor del Airbnb es aceptablemente cómoda (aunque apenas baja). De la libreta grande: “Si resuelvo las cuestiones inmigratorias en tiempo y forma”, escribo a mano con la Aurora 88, “me compro otra lapicera”.
Signore Ottonello, dice el tipo de los ojos verdes. No hay nada que podamos hacer desde esta oficina. Pido explicaciones.
Doy una vuelta. No hay restoranes abiertos. Rompo mi dieta, ceno un kebab, tomo un café, no dormiré nada, pero de todos modos, por los nervios inmigratorios, no pensaba dormir. Pongo el despertador a las seis y cuarenta y cinco.
Amanece, me visto, yo puedo, digo: yo puedo.
A las siete de la mañana me encuentro con un tumulto en la vereda del anagrafe de Torino. Mi caso es urgente, he venido desde Barcelona a hacerme el DNI para ir después a renovar el pasaporte a la policía. El hombre pide que vuelva a las once y media. Aprovecho para presentarme a la questura, la oficina que emite pasaportes. Queda a pocas cuadras, hay sol, me siento confiado, amo Italia. No tengo el covid pass, pero me dejan entrar con los certificados de vacunación que llevo en la mano. Me llaman. Expongo mi caso al policía-villano. Signore Ottonello, dice el tipo de los ojos verdes. No hay nada que podamos hacer desde esta oficina. Pido explicaciones. No soy residente en Torino. Debo volver a Argentina, es imposible ayudarme desde acá, no hay solución. Me defiendo, pero mi italiano no sirve para la burocracia: he viajado especialmente, hablé por teléfono, me dijeron que si me presentaba en persona, con toda la documentación, me resolverían el pasaporte ahí mismo. El policía se quitó el barbijo. Devolviéndome los documentos repitió la negativa.
Mi dispiace, signore Ottonello.
A las once y media estoy de nuevo frente al policía del anagrafe de Torino. Quiero mi DNI. Me atiende la primera presencia benéfica de la mañana: una chica joven, con los ojos pintados, que se lleva mis dos pasaportes. Pide paciencia. Vuelve a los diez minutos. La encargada del anagrafe analiza mi caso. Aún no puede decirme si pueden hacerme el documento o no. Media hora más tarde aparece Antonella, la responsable del anagrafe de Torino, heroína de mi relato. ¿Para qué quiero el DNI?, dice. Apelo al nacionalismo. Sin el DNI, signora, no tengo un documento italiano válido. No quiero moverme por Europa sin nada. Me hace firmar una declaración que indica mi carencia de documentación. Aplico un garabato en un papel escrito a mano. Antonella se mete dentro del edificio. Hago una hora de cola al sol. Mientras espero, conozco al futbolista Simone Altomonte.
Altomonte. Le urge la carta d’identità para irse a probar suerte al Rayo Vallecano, en España. Intercambiamos biografías. Le digo que soy escritor, que me encantaría entrevistarlo, que en Argentina el fútbol tiene muchos lectores. Acepta, me da su teléfono, quedamos en vernos en Madrid, siempre y cuando yo resuelva mi situación. Altomonte es bajito, tiene el corte de pelo de los futbolistas (y de casi todos los varones), cortito en los parietales, más largo sobre la coronilla. Me pregunta cómo aprendí italiano, lo hablo bastante bien, dice, yo de español no conozco una parola. Sintetizo un poco mi historia, pero no tanto, si no hay nada que hacer, y además la cola casi no avanza. No hace frío, el sol de Torino se ablanda detrás de una membrana de nubes.
Le pregunto de qué juega. Es delantero, hace goles. Sei veloce? Un poco, dice, y sonríe. Tiene un manager con buenos contactos. Le pido disculpas por hacerle tantas preguntas. Altomonte responde todo, no tiene problema en hablar. Le digo que si él la pega en el Rayo Vallecano, que no se olvide de mí, que nos hagamos famosos juntos. Ríe, pasan minutos, sale el ángel de la municipalidad, hace pasar a dos, nosotros quedamos, aún, afuera. Surge la preocupación colectiva: ¿a qué hora cierra el anagrafe? El ángel dice que harán todo lo posible por resolver todos los casos urgentes, pero que no puede asegurarlo. Cierran a las dos menos cuarto. Son las doce. Altomonte relata el lado B de la liga italiana. Juega en el Carlin’s Boys, un equipo del ascenso profundo. El glamour está sólo arriba de todo: la punta del iceberg. Abajo, de donde viene él, el fútbol es un trabajo común y corriente. En Italia no se puede vivir. Tiene esperanzas, en España las cosas andan mejor, no sabe dónde se quedará en Madrid, seguramente cerca del club. Le pregunto si ya conoce sus a compañeros. Estará a prueba dos meses. ¿Está nervioso? ¿Cómo se prepara para el Rayo Vallecano? ¿Quién decide sobre su futuro? ¿Cómo se estudia un club? Altomonte está confiado, si no tiene fe en sí mismo, dice, ¿quién la tendrá por mí? Ha visto videos en Youtube. Partidos importantes, la historia del club, lo que hay que saber, dice. Entre sus compañeros está Falcao. Intercambiamos teléfonos. Una horas después, hinchado de datos biográficos, nos llaman. Lo pierdo de vista.
Problemas. Hasta ahora el viaje ha sido un completo fracaso. No me han dado el pasaporte, que sigue vencido en mi riñonera. Me hacen pasar dentro del anagrafe. Una empleada de bajo rango me pide el covid pass. No lo tengo. Muestro mis tres vacunas. No le sirven, no tienen QR, no puede dejarme pasar, lo impide la normativa. Pido ayuda, la miro a los ojos, pero a ella no le interesa, está habituada a que le imploren favores que ella jamás concede. No haremos a tiempo. Es la una y diez. Aparece Antonella, la jefa. Me manda de urgencia a la farmacia. Sin QR no hay trámite, no hay DNI, no hay nada. Ella me esperará. Pide que me apure, que corra. Si han cerrado las rejas de adelante, que la busque por la calle de atrás.
Farmacia. Me atiende el Farmacéutico Triste. Estoy en el centrito comercial, a la vuelta de “casa”, a tres cuadras del anagrafe de la via Consolata 23. No hacen hisopados sin prenotazione. Detallo mi urgencia. El Farmacéutico Triste pide un segundo para hablar con la dottoressa. Me hace esperar afuera. Pierdo cinco valiosos minutos al sol. No, signore, se disculpa, la dottoressa no está disponible. Voy a perder mi única posibilidad de quedarme en Europa por el COVID. Busco una Farmacia en Google. Corro hasta la puerta. Me atiende otra presencia benévola, una mujer morocha, alta, muy atractiva, que responde diciendo certo a todo lo que pido. En quince minutos me entregarán, impreso en papel, el resultado. Me indica que vaya al laboratorio por atrás. Salgo, doy la vuelta, es la una y veintidós, toco un timbre, me abre el Farmaméutico Hermoso, alto, de ojos verdes y modales exquisitos. Explico que corro contra el reloj. El tipo me penetra las fosas nasales. No me desagrada. Salgo a la calle. Pide que lo espere diez minutos. Pregunto por cuarta o quinta vez si el resultado contiene el QR: sin eso no puedo entrar a la oficina pública. Dice que sí, que no me preocupe, en seguida reaparecerá con mi certificado en la mano.
Peripecias virales. El Farmacéutico Hermoso abre la puerta. Se cayó el sistema, no hay posibilidad de imprimir un QR. Lo miro a los ojos, estoy a punto de llorar. El tipo me entrega el papel. Con esto te tienen que dejar entrar, dice. Es un certificado oficial. Agradezco, saludo, corro hasta via Consolata 23. Antonella mira el papel: no tiene QR, dice. Me mira a los ojos. No digo nada, sólo sostengo teatralmente la mirada. Se apiada, me deja pasar. Terminemos esto, signore Ottonello, dice. Es la una y cuarenta.
Moriré de nervios. Adentro del anagrafe, del otro lado del mostrador número 5, delante de una pantalla con mis datos italianos, Antonella, la heroína del relato, me pide mi codice fiscale. Es el CUIL. Digo que no lo tengo, que nunca lo tuve, que no tengo idea de qué me habla. Antonella dice: questo è un problema, signore Ottonello. Miro el reloj. Estoy perdido. Considero que habré gastado cientos de euros al pedo, que volveré a Barcelona más pobre, sin haber resuelto nada, únicamente con un nuevo relato de frustraciones en mi diario. (“Basta de vivir para enriquecer mi diario”, me digo.) Antonella llama por teléfono a un supervisor. Le cuenta mi caso. El argentino, dice, no tiene idea del codice fiscale. Milagrosamente encuentran uno en el sistema. Antonella lo coloca en otro sistema: está vencido. No digo nada. Me entrego a la providencia. A veces, me digo, las cosas simplemente salen mal. Pero ella, al parecer, la heroína turinesa, quiere ayudarme. Me mira otra vez a los ojos. Te daré un nuevo código fiscal, dice. Vuelve con un papel, me piden que firme. Obedezco, quedo en silencio, ella entonces llama a no sé quien, dice, nuevamente, que soy argentino, pero que también mi ciudadanía aparece en el anagrafe. Me defiende: tengo derecho al documento italiano. Corta, se me acerca: Lei è italiano, dice, tratándome de usted. No se preocupe, vaya al fondo, encuéntreme allá, en el número doce. Ahora, con una subalterna muy amable, confecciona la carta d’identità. Me piden las fotos carnet, las entrego, la otra señora las abrocha, me hacen corroborar mis datos, todo está bien, 7 de febrero, 1983, todo perfecto. Firmo, pago seis euros.
Me la entregan, es un librito.
Torino-Milán. Desde el andén número cuatro, esperando el tren a Milán –donde pasaré el fin de semana gastando plata en pañuelos y cultura–, hablo con un abogado especialista en temas inmigratorios. El tipo nota mi nerviosismo enseguida. Señor, tranquilícese (verbo que no se me da naturalmente), todo está resuelto, no se preocupe. Sugiere que hagamos una entrevista en persona (no incluida en los 70 euros que ya pagué por teléfono) para que “evacúe mis dudas”. Quedamos para el próximo martes en las oficinas de Barcelona. Corto, llega el tren, larguísimo, 50 vagones, vagones, vagones.
Me subo, conozco al albañil siciliano.
En el tren. El pibe trabaja como obrero de la construcción en un pueblito cercano a Torino. (Eso explica las manos hinchadas, los microcortes, la tierra debajo de las uñas.) Tiene 22 años. Sueña con volver a Tenerife. Conoció la isla con su ex novia, de la que se separó hace poco. La extraña, aún piensa en ella, a veces hablan por teléfono, pero no parece haber posibilidades de retorno, tienen, cada uno, y así lo explica el siciliano con notoria madurez, intereses demasiado diversos, buscan, insiste, cosas distintas de la vida. Digo una frase ambigua del tipo: “A veces todo no se puede” o “la vida es así”; el siciliano sonríe.
Relata sus últimas vacaciones juntos. Idealiza a los españoles. En Italia no se puede vivir, todo es difícil. (No alcanzo a decir que Argentina está peor, que allá sí que la cosa es difícil, pero me llamo al silencio.) Considera que los españoles “están adelantados”. Se refiere a la falta de prejuicios sobre la desnudez. (Han ido con su ex a las playas nudistas.) En Italia, dice, eso sería inadmisible. Ellos, los españoles de Tenerife, gente de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, felizmente en pelotas. Pregunta por mí. Hablamos de Chicago, de la universidad, de pasarme algunos años en la biblioteca. Me cuenta un sueño. Siempre quiso conocer Texas. En Texas, agrega el chico, todo el mundo tiene al menos un caballo. Me mira familiarmente a los ojos: menciono cómo en Italia, y sólo en Italia, exagero, la gente se pone a hablar como si se conociera. Sonríe: somos así, dice el albañil, guiña misteriosamente un ojo. Pregunta cómo aprendí italiano. Es una larga historia, digo, y muestro los dientes con la sonrisa. Pasan minutos y no sé su nombre, ni doy el mío.
Demiurgos. No creo en las señales. Desesperados por vivir en amable armonía universal, algunas personas se dedican a la cosecha de señales cósmicas. Dicho esto, suspendo por un rato mis reparos y le reconozco cierta originalidad a los demiurgos que escriben mi vida: el chico de campera roja, nacido en Gella, Sicilia, con las manos lastimadas por el trabajo no calificado, simpático para la conversación, este amante de Tenerife, donde viajó con su novia, una chica a la que aún, quizás, ame; este pibe muy amable en el trato (me ofreció su cargador de celular), y con el que conversé 40 minutos antes de que se lo tragara para siempre la última estación previa a Milano Centrale, al igual que mi bisabuelo, el padre de mi abuela Élida, madre de mi padre Guillermo Ottonello, motivo concreto por el cual había viajado a Italia e invertido la mañana en Torino para la resolución de cuestiones ligadas a mi ciudadanía, cosa que finalmente resolví con mi flamante carta d’identità, este chico se llamaba, como no podía ser de otra manera –y lo que compone una evidente señal de algo, tampoco hay que ser necio, pura casualidad o sentido del humor del Universo, que no deja de sorprendernos– Umberto.
Umberto. Al día siguiente, en la placita delante del Duomo, le conté por teléfono la historia a mi padre. Pregunté por su abuelo. Umberto Allegretti había sido contador en Torino. Probablemente, pensé, en algún momento habrá ido él mismo, 70 años atrás, a la via Consolata 23 a resolver temas de documentación. Vino a la Argentina en los ’30. Fue un pionero en la astrología. Dejó a la madre de Élida (uno de los primeros divorcios registrados en Buenos Aires) y se fue a vivir a Paraguay. Según Jorge Ottonello, padre de mi padre, Umberto “sufrió algunos desvíos, le gustaban la noche y las mujeres, se fue perdiendo, hasta que dejó todo”. (Quizás, me dije, heredé el gusto por los “desvíos”.) ¿No volvió nunca de Paraguay? ¿Dejó de ver a sus hijos? ¿Tuvo más hijos? ¿De qué murió? ¿Alguien fue a su entierro? ¿Dónde está enterrado? Mi papá lo conoció. Dijo que era buen tipo. Siempre, como un juego, guiñaba el ojo.
Caracteres. Me excedí, Hernanii, ni me lo digas, en los caracteres. ¿Cuántos eran? El contador del Scrivener, mi nuevo vicio (escribe solo, no hay que hacer nada, sólo sentarse a ver la lluvia delante de la pantalla) indica 7.000 palabras. Espero no agotar a tus lectores de este Grand Tour. Sufro un delirio pampeano con la literatura, el mal de extensión del que hablaba Sarmiento. ¿Te conté que voy 750 páginas de mi cover del Facundo? Sale, si convenzo a mi editora, y no será fácil –¿quién lee, en estos tiempos breves, un libro tan largo?– por Tusquets, esperemos que el año próximo.
Altomonte. Desde la segunda galería de La Scala, a punto de ver un concierto de la filarmónica de Milán (dirigida por Lorenzo Viotti), le envío un mensaje a Altomonte. Simone, conseguí el documento, nos vemos en Madrid, buen viaje, suerte en el Rayo Vallecano. Responde en seguida. Se alegra por mí. Me espera para charlar de la vida y tomar cerveza en España.
Abajo la orquesta abandona el caos inicial –la entrada en calor de los instrumentos– y adopta la obediencia del unísono: afinan.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.






