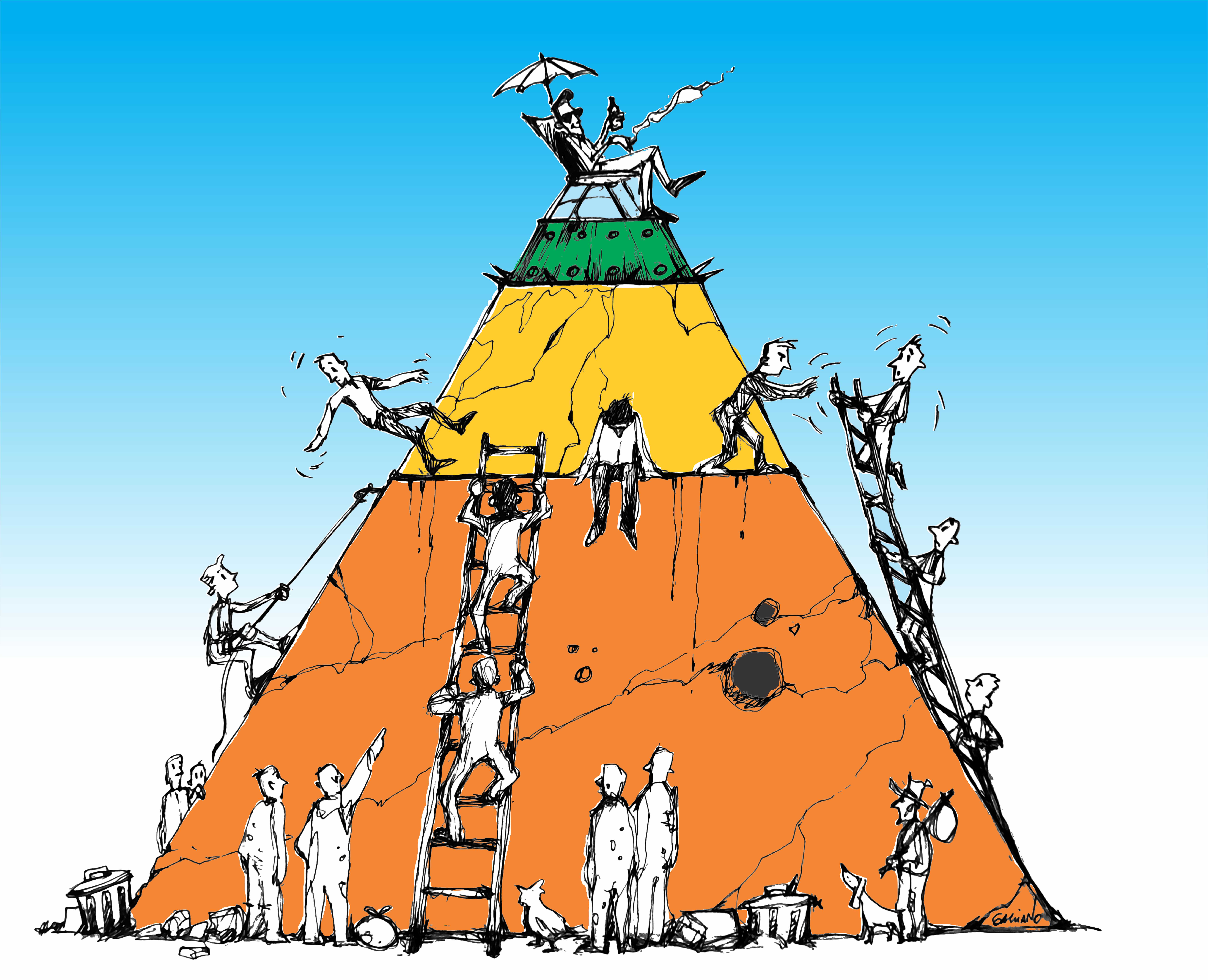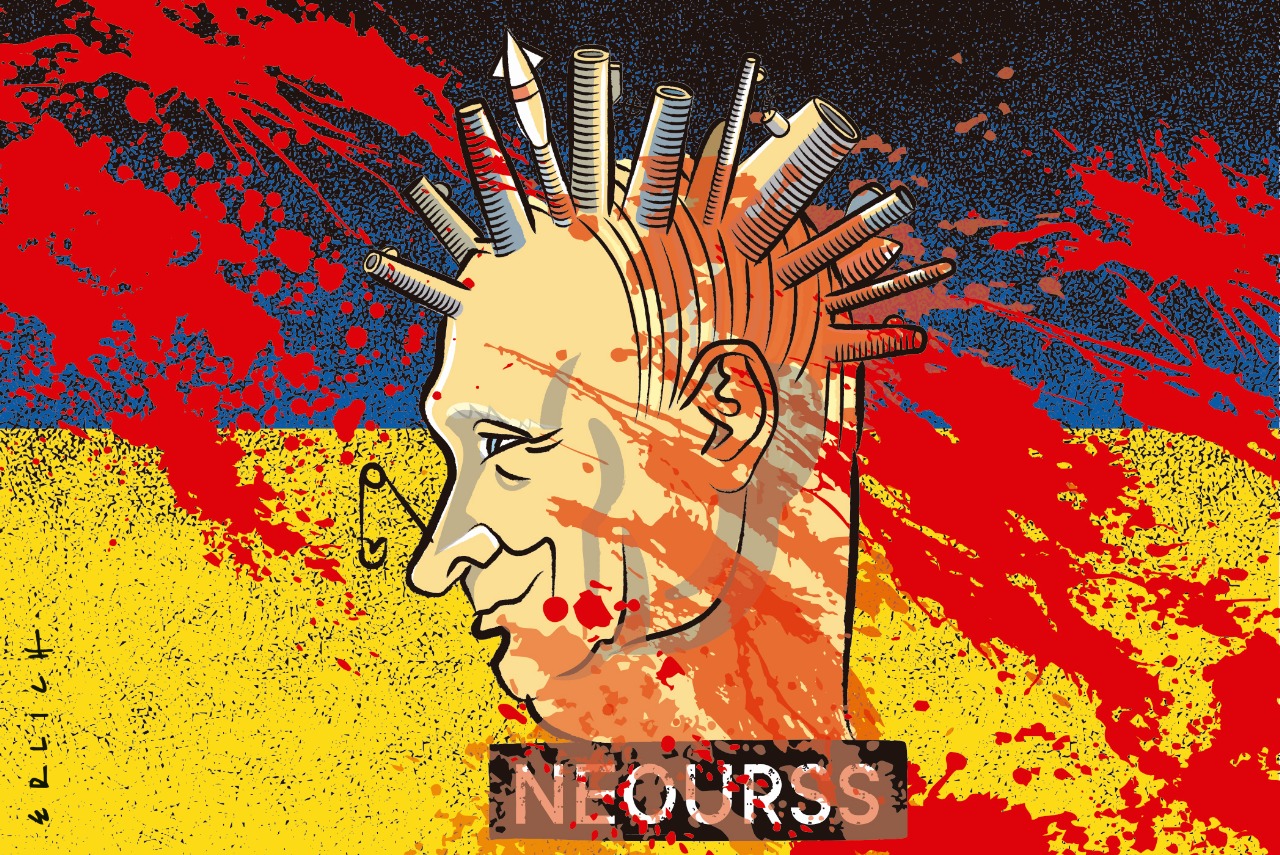|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Clase media. Mito, realidad o nostalgia.
Guillermo Oliveto
Paidós, 2025
285 páginas, $25.900
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y tecnos. Los que tenemos más de 50 años podemos decir que vivimos todos los grandes traumas económicos y sociales que se fueron sucediendo en la Argentina. Con cada uno de ellos fuimos grabando en nuestra conciencia una serie de números que podemos repetir como un acto reflejo: 1975, 1989, 2001, 2020. Sabemos además que el tiempo transcurrido entre esas fechas tuvo algún que otro recreo, momentos más relajados o de recuperación, pero también que la mayoría de aquellos años fueron difíciles, de oscilaciones bruscas o sometidos a interpretaciones muy personales: la estabilidad de los ’90 y la manteca al techo con la soja a 600 dólares de los 2000 pudieron ser tanto una bendición como una condena, según quien enuncie.
Hay también un cierto espíritu generacional que compartimos X y boomers: vimos al mundo cambiar pero ya no reconocemos a los referentes al mando. Por acá se murieron Lanata, Sarlo y Sebreli y sentimos que consumimos un stock que no tiene reposición, ya sea porque no hay reemplazos a la altura o porque no hay interesados para esos puestos. Sabemos que, salvo un milagro, no va a haber nuevos premios Nobel argentinos en ciencias duras y que Martha Argerich o Daniel Barenboim, ya octogenarios, son testimonios vivientes de otras épocas, no de la nuestra. Nuestros compatriotas de relevancia global hoy son deportistas o empresarios tecnológicos que triunfaron a pesar del país, no gracias a él: los que se salvan, se salvan solos. Y mientras seguimos haciendo chistes con el siglo XX que no se termina de cerrar, empezamos a advertir los efectos concretos de la inteligencia artificial y otras grandes disrupciones del XXI. Las vemos acelerar y nos preguntamos no tanto si nos vamos a adaptar, sino si vamos siquiera a entender lo que está casi a la vuelta de la esquina, delirios del tipo de la computación cuántica y la singularidad.
El libro no se trata de una historia o caracterización exhaustiva de un sector social en particular, sino más bien una excusa para hablar del pasado reciente y la actualidad del país.
Algo de esta suerte de balance de lo vivido y mezcla de pánico, esperanza y ansiedad por lo que vendrá sobrevuela Clase media, de Guillermo Oliveto. Contra lo que podría esperarse por la formación y práctica profesional de su autor (licenciado en Administración de Empresas y analista de comportamientos de los consumidores), el libro no se trata de una historia o caracterización exhaustiva de un sector social en particular, sino más bien una excusa para hablar del pasado reciente y la actualidad del país. Oliveto trabaja principalmente con dos fuentes: por un lado, los datos y diagnósticos elaborados por su propia consultora a partir de focus groups; por el otro, una variada serie de citas de pensadores, filósofos, psicólogos y sociólogos de todas las épocas. De Aristóteles a Gilles Lipovetsky, de Kant a Edgar Morin, de Hobbes a Paul Virilio, pasando por Freud, Lacan y varios más, el autor recurre a un concentrado de los clásicos, modernos y posmodernos hasta llegar a este presente tan inasible entre tecno-optimistas (Raymond Kurzweil), tecno-pesimistas (Yuval Harari) y aceleracionistas (Nick Land).
Clase media es entonces un libro dedicado a los contrastes y dualidades, que se mueve siempre entre polos opuestos en busca de una síntesis. La clave de su análisis no está tanto en el título sino en los elementos del subtítulo: mito, realidad y nostalgia. Oliveto decide ignorar las caracterizaciones sociales –porque pueden resultar pasajeras o irrelevantes– y se maneja más con abstracciones. Así, la clase media puede entenderse como un sinónimo de argentinidad, cuando las referencias a Ortega y Gasset nos hacen recordar todas aquellas viejas discusiones sobre el “ser nacional”. O también, como un conjunto de rasgos y creencias que ayudaron a forjar una identidad social más allá incluso de lo que la realidad política y económica de cada época señalase.
Oliveto entiende que la Argentina se convirtió en un país de clase media con todas aquellas transformaciones sociales y económicas que se dieron desde fines del siglo XIX y más allá de los regímenes políticos que se fueron sucediendo. La mezcla cultural y la asimilación de los inmigrantes forjaron ese ideal igualitario y ese anhelo de movilidad social ascendente sin fin a partir de valores como el mérito, el esfuerzo y la defensa de la propiedad. En este libro, entonces, la clase media es un concepto heredado pero también una reserva de valor, un ancla identitaria a la que los argentinos debieron recurrir cada vez que en las últimas décadas sintieron que ya nada parecía ser seguro, que todo podía perderse en un abrir y cerrar de ojos. Es también la metáfora de un lugar, una fortaleza bajo asedio. La definición más clara la encontramos en la siguiente cita:
La clase media en la Argentina no es sólo un lugar en la pirámide social, ni tampoco un determinado nivel o rango de ingresos. Tampoco se circunscribe meramente a una tenencia de bienes específicos relevantes. Ni siquiera es un set de costumbres y hábitos que, por supuesto, los tiene; o un acervo cultural, tan nítido como estable, que buscó siempre preservar, defendiéndolo con ferocidad.
La clase media en la Argentina es todo esto y mucho más. Es una gran construcción simbólica, un lugar de llegada y de pertenencia. Una fuente de identidad, una aspiración, un sueño, una ilusión, una razón de ser. Una luz en la oscuridad de todos los túneles por los que ha cruzado esta sociedad golpeada y maltratada hasta el hartazgo.
La clase media que leemos en Clase media es, en efecto, una figura que no se define por niveles de ingresos (que puede variar según la época por mil razones), sino por una mezcla de aspiración, memoria afectiva y hábitos culturales. Ser de clase media en la Argentina no es una cuestión de plata: es un modo de estar en el mundo, un ethos. Un arquetipo que implica dignidad, cultura, pertenencia, así fuese al menos como una declamación, algo más de la boca para afuera que un rasgo verificable. También, una trinchera: la parte de la sociedad que más de una vez supo plantarse ante el autoritarismo, el caos o el vacío institucional. En este punto, el autor es magnánimo: cuenta sólo las veces en que los argentinos salieron a la calle y no volvieron derrotados o estafados, incluso cuando pensaron que habían ganado. Menos aún cuenta las veces que salieron por las razones equivocadas o a defender lo indefendible.
El último quiebre
Una vez delineado su objeto de estudio, Oliveto se detiene en el más reciente de aquellos traumas que mencionamos al principio: las cuarentenas de 2020. Y es destacable que lo haga porque esta cuestión es sin dudas el gran elefante en el bazar argentino de los últimos cinco años. Uno que todos recordamos porque fue hace muy poco tiempo, con efectos negativos —algunos de ellos devastadores o, peor, quizás irreversibles— que se pueden apreciar fácilmente en la vida cotidiana: salud mental, indigencia, dificultades en el aprendizaje, cuestiones de convivencia social básica. Las cuarentenas (camufladas casi siempre como “la pandemia”, el fenómeno con que fueron justificadas) tienen además el agravante de ser el único trauma de la serie que debe enfrentarse a un negacionismo persistente. Por empezar, de parte de los sectores políticos y sociales que las decidieron y apoyaron; pero muy especialmente por aquellas minorías que se beneficiaron con ellas (funcionarios, contratistas, laboratorios), que las convirtieron en un privilegio que reforzó su discurso de presunta utilidad pública (el periodismo y los medios), que las vivieron como unas cómodas vacaciones pagas (estatales de los niveles medios y altos) o incluso como la mejor época de sus vidas o la cumbre de sus aspiraciones personales: como muestra basta un botón de los que no pueden ni van a soltar.
El negacionismo sobre las cuarentenas puede aparentar ciertas mínimas concesiones, pero no pasan de ser maniobras distractivas. Suelen mencionarse sus efectos económicos más obvios (es imposible ignorar una contracción anual del PBI de dos dígitos) o se correlacionan con sospechosa linealidad con el surgimiento del mileísmo como fenómeno político. Pero Oliveto no se engaña ni nos engaña: todos sus estudios de campo de los últimos años señalan que las cuarentenas fueron un trauma colectivo que todos sufrimos y no vamos a olvidar, por más que de eso no se pueda o muchas veces no queramos hablar. Y la lista de personas e instituciones que en su momento miraron para otro lado y al día de hoy no se quieren hacer cargo es demasiado larga.
La salida de las cuarentenas, en todo caso, vino a confirmar que en la Argentina a un gran trauma no le suele seguir necesariamente un acto reparatorio, sino otro trauma de menor o similar magnitud.
La salida de las cuarentenas, en todo caso, vino a confirmar que en la Argentina a un gran trauma no le suele seguir necesariamente un acto reparatorio, sino otro trauma de menor o similar magnitud. Así como al Rodrigazo lo sucedió la dictadura, como a la híper del ’89 le siguieron la híper y la confiscación del ’90 y como el quiebre institucional y económico de 2001 desembocó en la catástrofe social de 2002, lo que tuvimos después de los barbijos y los aislamientos fue la crisis terminal del modelo kirchnerista. Los años 2022 y 2023 pasaron frente a nosotros como una alucinación que aún hoy hace que nos preguntemos si fue real. Con el profe de la UBA hundido para siempre en la tumba que él mismo se cavó, el kirchnerismo apostó el resto que le quedaba por Sergio Massa y sus papelitos de colores. Meses demenciales de carrera inflacionaria y devaluatoria entre el gran estafador y los que no querían ser estafados porque ya se sabían de memoria cómo funcionaba la trampa.
El gran reset
Entonces vino el botón rojo, el gran reset. Así es al menos como interpreta Oliveto en Clase media la elección ganada por Javier Milei. Algo así como un despertar de una sociedad que sintió que había sido llevada demasiado al límite, amenazada en sus libertadas más básicas, expoliada y burlada mucho más allá de lo tolerable. Un despertar en términos quizás algo equívocos, porque si en la campaña Milei había prometido dolarización y motosierra sólo a la casta política, el día que asumió de espaldas al Congreso entonces sí avisó que se venía un ajuste brutal. Y las mayorías bancaron y en general siguen bancando. Aunque Oliveto también matiza: están dispuestas a hacer un sacrificio inédito, pero creen que ya tuvieron suficiente. Nadie está para 40 años en el desierto, uno solo ya fue mucho. ¿Habrá reactivación y consumo suficiente o será que con la energía y la minería todavía no alcanza? ¿Qué podría pasar si la paciencia se acabase?
La clase media actual es entonces distinta a la de décadas anteriores. Incluso si Oliveto insiste en la caracterización de un arquetipo que se defiende más allá de las alteraciones reales, tampoco puede soslayar que los sectores medios cuantitativamente bajaron de representar un 75% de la sociedad a como mucho un 45%. Es un descenso fuerte, desde luego, lo cual deriva necesariamente en cambios cualitativos. La clase media se deshilacha en categorías nuevas: “clase trabajadora”, “clase remadora”, “pobreza intermitente”. Ya no hay tanto sacar pecho ante el esfuerzo, ni épica en la acumulación lenta. En su lugar, hay una supervivencia fatigada, sin horizonte claro, con la esperanza como recurso escaso y el deseo hipertrofiado por las vidrieras sin fin de los dispositivos electrónicos y las redes sociales. La pobreza se empieza a percibir como una amenaza real o ya como una realidad inevitable, pero lo que duele no es tanto la escasez material, sino el orgullo herido. O peor aún, la identidad perdida.
Oliveto se dedica durante varias páginas a señalar los interrogantes y temores que despierta la aceleración exponencial del avance tecnológico.
Clase media es un libro dedicado a la Argentina, desde luego, pero que no ignora el contexto global. De hecho, no puede pasar por alto las diferencias históricas entre un país que empezó a forjar su identidad de clase media hace más de 100 años (como la mayoría de los países occidentales que hoy se consideran desarrollados) y aquellos otros —típicamente, los asiáticos— que sólo mucho más recientemente han comenzado a pasar por un proceso de ese tipo, con todas las diferencias que necesariamente se observan en la actualidad. Más allá de aludir a cuestiones filosóficas o rasgos psicológicos, contradicciones inherentes a la condición humana en todas las épocas, Oliveto se dedica durante varias páginas a señalar los interrogantes y temores que despierta la aceleración exponencial del avance tecnológico. Su postura no es ni entusiasta ni apocalíptica: sólo advierte que estas cuestiones no podrán ser ignoradas en un futuro muy próximo, porque hoy mismo podemos comprobar cómo están cambiando muchas cosas independientemente de la voluntad de cualquier gobierno u organismo nacional o internacional.
No deja de resultar interesante que el autor, especializado en detectar y analizar tendencias de consumo (asunto sobre el que también se explaya en tanto que elemento cada vez más relevante en la construcción de la identidad de clase media), cierre este libro con un llamado a la recuperación de los valores humanos más positivos. En particular, uno que considera indispensable para afrontar los desafíos que nos esperan: la sensatez. ¿Por qué lo hace? Quizás por aquella magnanimidad que mencionamos antes, toda vez que en este libro las responsabilidades por el devenir político y económico no se hacen explícitas. Porque si la clase media es efectivamente una fortaleza en peligro, no son estas páginas el lugar para discutir las decisiones concretas que llevaron a que ese peligro tomara muchas veces la forma de un sabotaje interno y no la de un ataque desde el exterior.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.