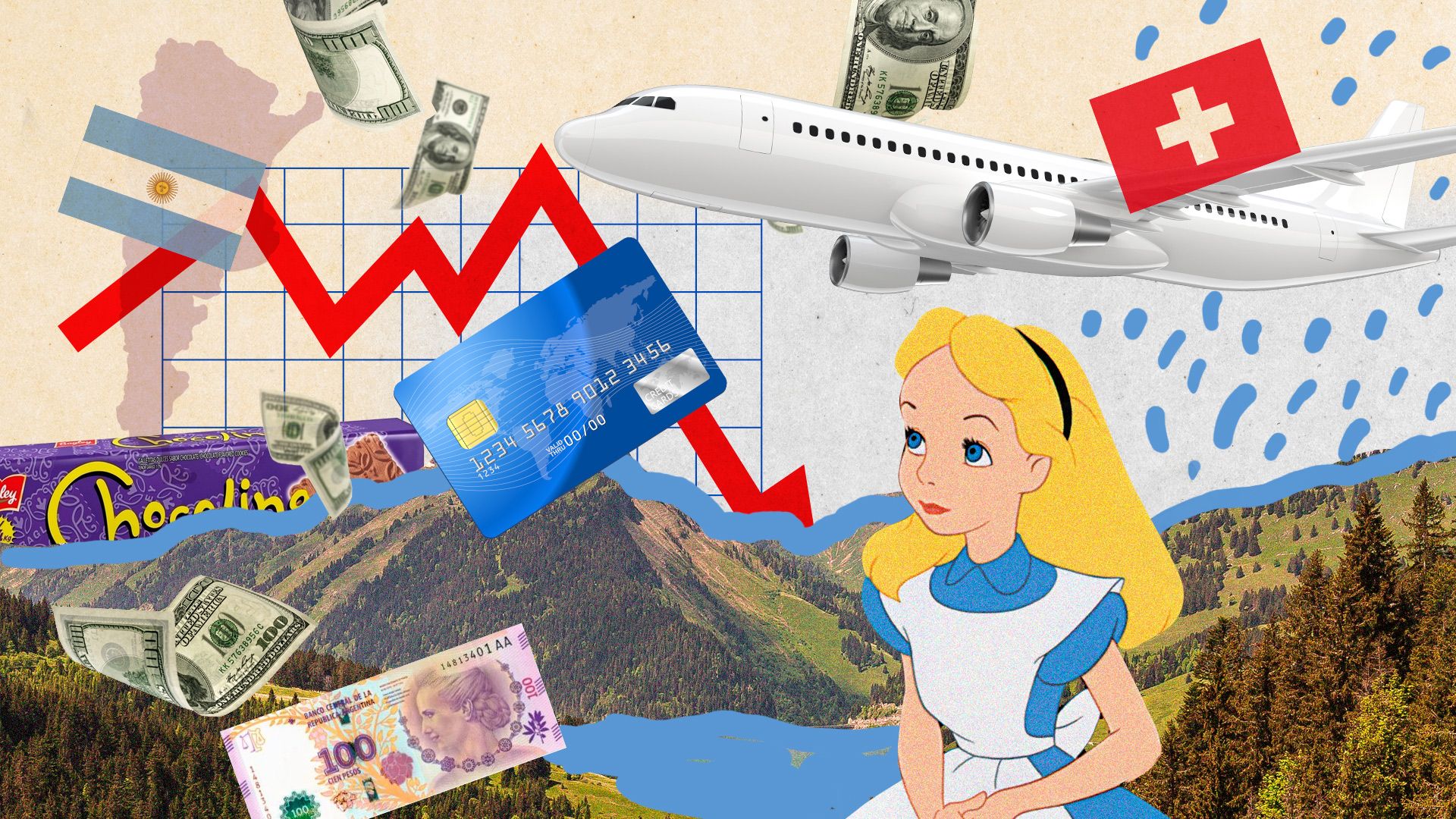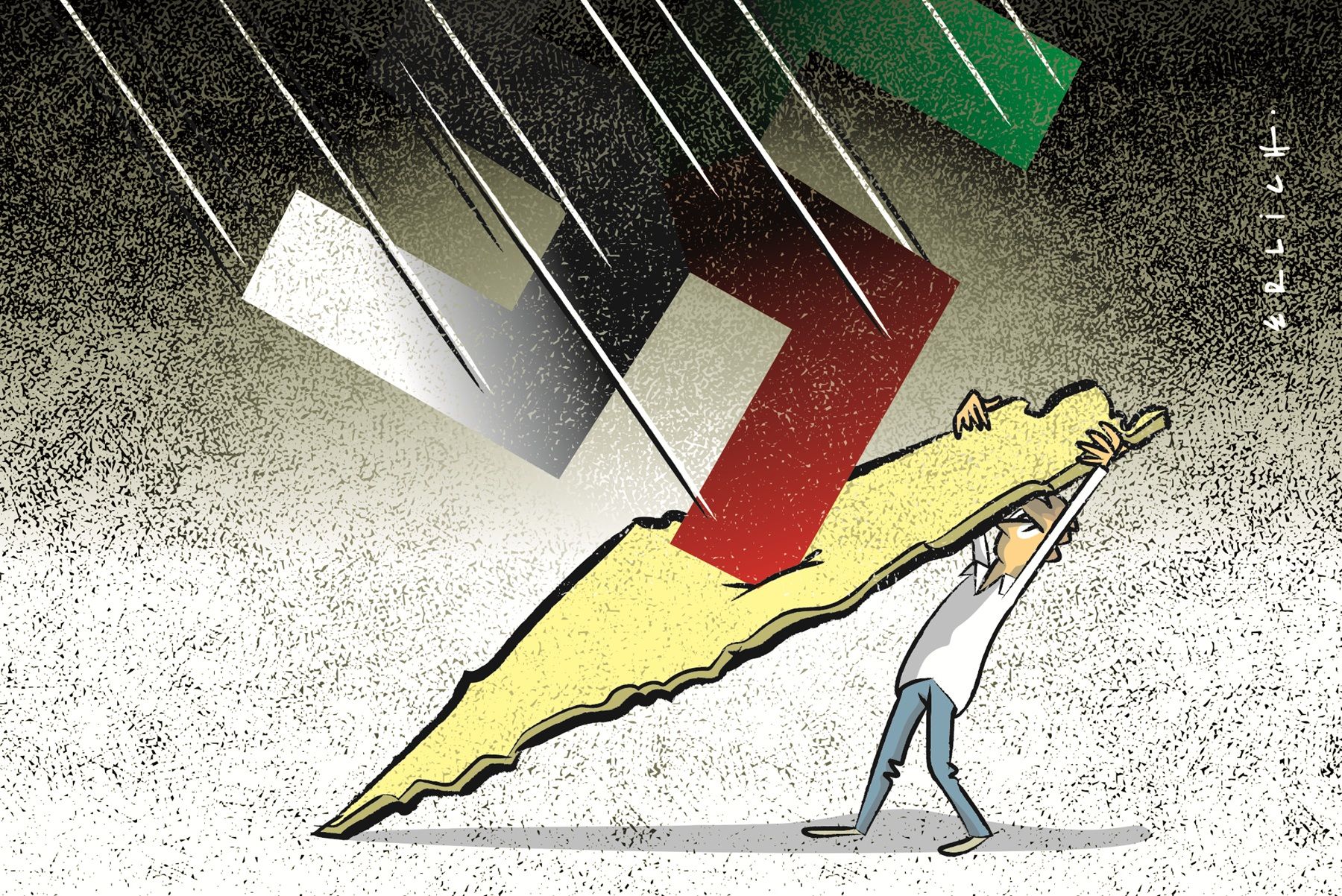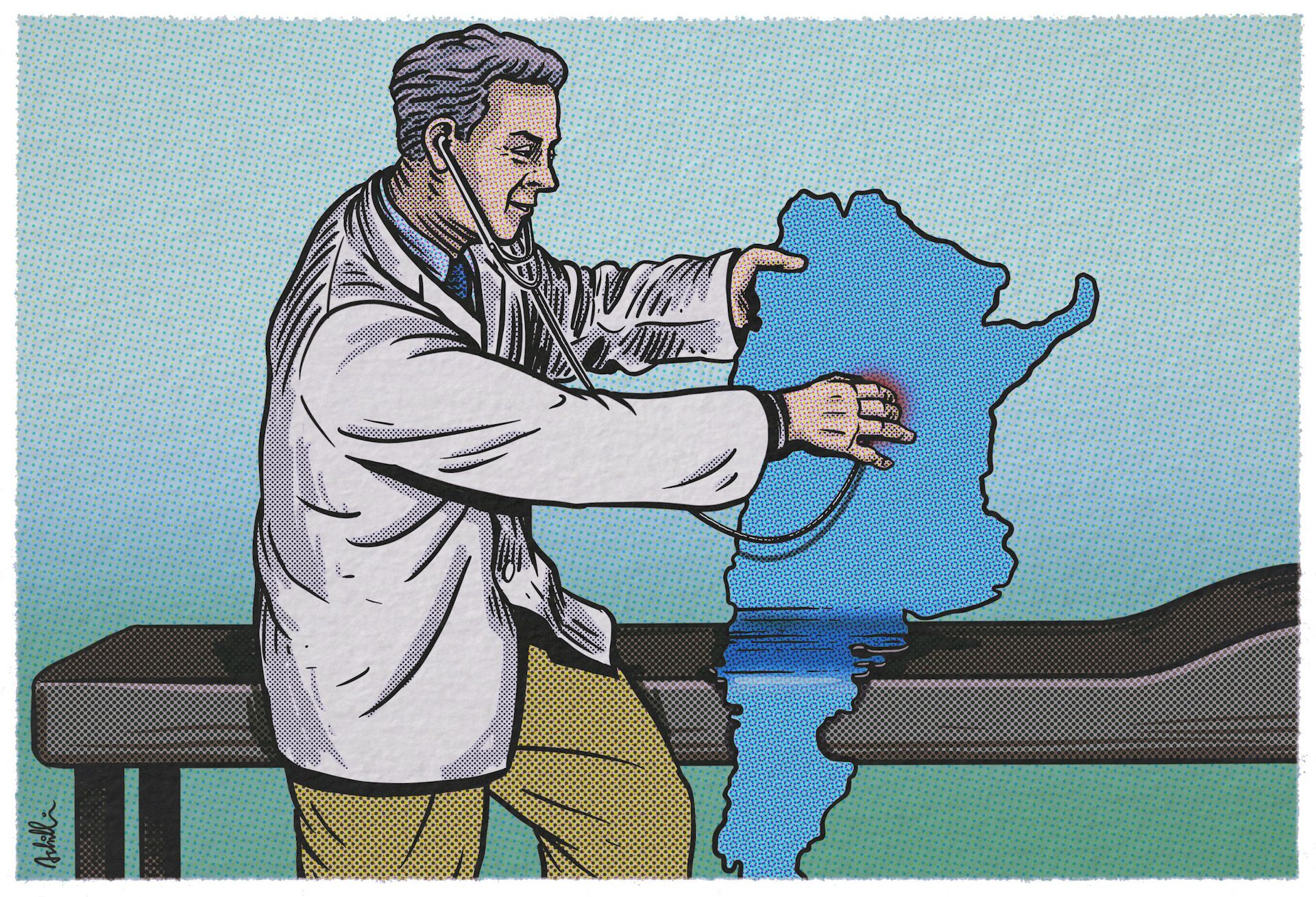Hace tres años recibimos en casa a Jessi, una adolescente suiza que venía por seis meses a hacer un intercambio cultural. Llegó a Funes (provincia de Santa Fe, pegado a Rosario) el 27 de enero de 2019, justo cuando cumplía 16 años y la recibimos en casa con lo único que manejamos como especialidad dulce: una chocotorta. No le gustó.
Había llegado a Ezeiza unos días antes y la habían recibido los organizadores del intercambio, no sólo a ella, también a otros chicos de distintas partes del mundo. Iban a pasar tres días en Buenos Aires antes de distribuirse por todo el país. Meses después nos contó que durante ese fin de semana les hicieron una “introducción a Argentina”: les dieron de comer empanadas y milanesas, les dijeron que somos familieros, que escuchamos cumbia y que ni se les ocurra decir “Falklands Islands”, que acá las Malvinas son sagradas.
Cuando Jessi llegó y quiso sacar plata de su cajero se dio cuenta de que la comisión que cobraba el banco era más que la esperada. Como también traía dólares, le dijimos que se los podíamos cambiar por pesos: 36 por cada dólar. Le pareció práctico. A medida que pasaron los meses fue recibiendo más por cada billete verde y creyó que era un error. Improvisamos entonces una clase práctica sobre inflación que no terminó de entender: sentía que se estaba aprovechando porque nos daba la misma cantidad de dólares y recibía cada vez más pesos. Cuando se fue a Suiza en julio de 2019 había cambiado sus últimos dólares por 46 pesos cada uno.
Le gustó tanto la experiencia que se subió al avión con la promesa de regresar al año siguiente, pero llegó “el corona”. Pasaron los meses, seguimos comunicados por Whatsapp, nos mandaba chocolates, le mandamos yerba y Guaymallén (que le gustaron más que los Havanna y Cachafaz), compartimos fotos y videos, hasta que finalmente volvió el 19 de enero de 2022. Estamos hace más de un mes tratando de completar lo que habíamos empezado hace tres años: explicarle Argentina.
Cuando se fue a Suiza en julio de 2019 había cambiado sus últimos dólares por 46 pesos cada uno.
Su español mejoró muchísimo, ya es mayor de edad, festejamos sus 19 con torta helada (“es bien, mejor que la chocotorta”, dijo) y cambiamos sus primeros 10 dólares a 210 pesos. No lo podía creer.
Tenía un plan para cada uno de los 50 días que iba a pasar acá, pero el pasaje de los cero a los 37 grados y el 89% de humedad la llevaron a la primera postergación. Derretida, tirada en la hamaca paraguaya, cubierta de bloqueador solar, rodeada de mosquitos y con la cumbia del vecino de fondo, quiso hablar de la inflación. Juro que lo intentamos pero sigue sin entenderlo, sigue sin entendernos. No se trata de una cuestión monetaria, lo que es difícil explicar es que una sociedad insista en suicidarse.
Postales del suburbio
A Jessi le gusta mandar postales. El correo suizo tiene un servicio sin costo para todos sus habitantes. Cualquier suizo, desde cualquier lugar del mundo, puede enviar una foto por día con un texto, el correo la imprime y envía a la dirección consignada (siempre dentro del país). “¿Gratis?”: esa es la pregunta que hacemos nosotros. Ella explica con paciencia protestante: no es gratis, es un servicio sin costo que ofrece el correo a sus clientes, porque en un rincón de la postal hay una publicidad de la empresa. Cuando estuvimos en Buenos Aires, camino a Mar Azul, compró postales para sus amigos, sus abuelos y las chicas del grupo de scouts: del Obelisco, de San Telmo, de Gardel. Estuvo varios días en la playa escribiendo cada una, fueron diez. Cuando volvimos la acompañamos al correo central de Rosario: hicimos la cola, 520 pesos cada una, envío simple, sin garantías. Recordó que hace tres años envió dos cartas a sus abuelas desde Argentina y que ella llegó antes que las cartas. Sacó la cuenta (alrededor de 25 dólares por diez postales) y aun así decidió enviarlas. Procesaron el pedido, tomaron la tarjeta, probaron y no anduvo, desenchufaron el posnet, lo volvieron a enchufar, la magia no funcionó, nos mandaron a otra caja, tomaron la tarjeta, probaron y tampoco anduvo, desenchufaron el posnet, lo volvieron a enchufar. “No anda el posnet porque no hay Internet”, dijo la empleada. Sin efectivo encima, Jessi se resignó a llevarlas con ella en el avión y mandarlas por el correo suizo.
Cuando salimos para la costa se dio cuenta de que había olvidado su top deportivo y lo necesita porque sale a correr todos los días a primera hora. Desde su viaje anterior me asombra su austeridad: jamás compra nada, no se antoja de cosas, no aprovecha las ventajas del cambio, dice que tiene lo que necesita. Lo que le asombra a ella es que nosotros todo el tiempo estamos comprando cosas. Entonces hablamos del ahorro y el consumo, volvemos sobre la inflación y decimos que no nos queda otra que consumir. Dice que nos entiende pero se puede ver algo parecido a la lástima en su cara. En Buenos Aires caminamos por Florida, pregunta por los hombres y mujeres que dicen “cambio, cambio, change”, le explicamos, entramos a un local de Puma y le piden 50 dólares por un top. Dice que es más caro que en Suiza, donde los sueldos promedio son de 7000 dólares. Seguimos buscando y vamos por las terceras o cuartas marcas. Oferta en un local chiquito: dos por 4000 pesos. Una ganga para Jessi, que calcula 20 dólares y entrega su tarjeta de crédito. Ya se volvió automático para ella dividir por 200, por eso no pudo entender cuando después revisó el resumen y vio que los tops de calle Florida le costaron 40 dólares. “Tengo una problema”, me dice, y se hace necesaria una nueva charla sobre el dólar oficial y el blue. ¿Cómo explicarle? Siente algo parecido a una estafa y eso muestra que ya se argentinizó un poco. Se decepciona, no quiere usar más su tarjeta de crédito y volvemos a cambiarle dólares, ahora a 215.
Se decepciona, no quiere usar más su tarjeta de crédito y volvemos a cambiarle dólares, ahora a 215.
En Palermo compra un mate. Tiene que conseguir cinco antes de volver porque todos en Suiza quieren uno, la mayoría como objeto decorativo (sólo a Lars, su hermano, le gusta tomar). Cuando va a pagar los 1500 pesos le preguntan si lo quiere hacer en cuotas. Me mira, no entiende. Le digo a la vendedora del puestito que no, se ríe del desconcierto de Jessi y después me lleva dos cuadras explicar la lógica de las cuotas. “¿Un mate en cuotas?” Sí, incluso para comprar un mate.
La primera vez que vino, en 2019, la llevé a conocer la facultad donde doy clases. Era semana de elecciones estudiantiles, todo cubierto de carteles y grupos de militantes con remeras identificatorias: rojas para los radicales, azules para los socialistas, verdes para la corriente clasista y combativa, celeste para los peronistas. Tuve que explicar. Le pareció una gran idea el cogobierno universitario, que los estudiantes tengan capacidad de decisión. Siguió preguntando cómo funciona todo. ¿Cómo que entran todos a cualquier carrera, el país no tiene estudios prioritarios, no hay un plan, por qué hay tanta deserción? Son muchas preguntas. Me doy cuenta que se me deshacían las respuestas que tenía internalizadas después de tantos años en la universidad argentina: pública, gratuita, irrestricta. No pudo entender lo del ingreso: “Si el peor estudiante del secundario quiere entrar a Medicina ¿puede hacerlo?”.
Una visión de (su) futuro
Jessi quiere ser médica y se viene preparando para eso. En las escuelas secundarias de Suiza hay niveles y sólo los mejores alumnos tienen el derecho a optar por las carreras prioritarias, como Medicina. Dice que es una cuestión de mérito y, mientras recibe un volante que pide la eliminación de correlatividades y de la obligatoriedad de los teóricos, pone cara de no entender por qué en Argentina meritocracia es mala palabra. Terminó la secundaria a mediados del año pasado en el segmento de mejor rendimiento educativo –el que puede aspirar a todas las carreras universitarias–, estudió ocho horas diarias después de clases, hizo un examen de seis horas y quedó afuera. Eran 8000 los que rindieron. En la Universidad de Zurich, cada año, hay 1000 vacantes para Medicina y ella quedó en el puesto 1015. En julio va a volver a intentarlo, por eso se trajo los libros de Medicina a sus vacaciones y estudia dos horas por día después de su rutina deportiva de las seis de la mañana. Mis hijas también están de vacaciones, se levantan a las doce y no pueden entenderla. Mi hija mayor tiene la misma edad de Jessi. Terminó la secundaria en 2020, sin clases. “Empezó” la facultad y abandonó después de cuatro meses de zooms sin sentido. No tiene idea de qué hacer de su vida, no tiene proyectos ni planes, sólo fantasea con viajar a Italia para conseguir la ciudadanía. La más chica también. Lo mismo que los amigos y compañeros de las dos. Lo que más le asombró a Jessi cuando fue a la escuela hace tres años es que todos los adolescentes argentinos que conoció imaginaban un futuro lejos del país.
Mis hijas también están de vacaciones, se levantan a las doce y no pueden entenderla.
Jessi dice que debe tener un plan por si en julio vuelve a fallar con el ingreso a Medicina (“hay muchos chicos inteligentes que estudian más que yo”), por eso está listando las carreras universitarias alternativas que le gustan. Hace dos semanas la lista sumaba más de veinte posibilidades, no se decide, revisa planes de estudio, sopesa ciudades, evalúa pros y contras. Se está apurando porque debe elegir una y anotarse ahora. Debe anotarse en marzo y siente presión, le digo que se relaje, que puede cambiar de idea todas las veces que quiera y me mira desconcertada: sólo se puede cambiar de carrera una vez. Su madre la llama por teléfono y le dice que se apure, que no piense tanto en sus gustos como en la estabilidad laboral. Mientras, mi hija mayor se levanta sin intenciones de hablar sobre su futuro.
Jessi revisa su agenda y dice que debe hacer su declaración anual de impuestos. Preguntamos. Cuando en Suiza cumplís 18, nos explica, entrás automáticamente al sistema impositivo, si no tenés ingresos o ganás muy poco, pagás el mínimo: 24 francos suizos por año (unos 24 dólares). Nos muestra el esquema progresivo de impuestos que hay en su país, nos sorprende el nivel de conocimiento de una adolescente sobre ese tema, habla de la distribución de aportes por zonas, nos dice que así se solventan la educación y la salud universal. Repite lo que nos decía en 2019: no entiende por qué en Argentina, si pagamos impuestos, también se paga en muchas escuelas y sanatorios. Cuando ingresa a la web de la AFIP suiza confirma que este año pagará el mínimo, es una proyección sobre lo que va a ganar pero está segura de que, aun si hace un trabajo temporario, no superará los 10000 francos suizos anuales. El año pasado durante un par de meses vendió chocolates en el aeropuerto, cuando le preguntamos si eso le alcanzó para su pasaje a Argentina sonrió con una mezcla de incomodidad y pudor: con quince días de trabajo pagó los 1500 dólares del vuelo. Mi hija le contó que en ese mismo tiempo ella cuidó dos chicos: 250 pesos la hora. Con eso pagaba sus entradas al cine, el pochoclo y la coca y se compró un par de libros (los de Amazon los seguimos pagando nosotros porque son muy caros).
El día que volvimos de la costa, después de un viaje largo, por fin decidió dormir un día hasta tarde. No pudo.
Todos los que la conocen le preguntan por qué le gusta Argentina, la mayoría supone que es por la comida o nuestro modo de ser amigable (“allá no son familieros como nosotros”). Jessi dice que no sabe. El día que volvimos de la costa, después de un viaje largo, por fin decidió dormir un día hasta tarde. No pudo. Temprano nos dimos cuenta de que alguien había abierto la reja del frente, entró a la casa y se llevó la bicicleta que todavía estamos pagando. Vamos por la cuota seis y faltan seis más. El año pasado le habíamos contado por zoom el robo de las cuatro bicicletas que teníamos, incluso la que ella usaba para ir a la escuela. A veces siento que le damos pena. Cada vez que sale a la calle, le insistimos que guarde el celular en un lugar seguro, que se ponga la mochila adelante, que no se confíe, que mire alrededor. Creo que de a poco la estamos rompiendo.
La semana pasada amaneció con las noticias de las tropas de Putin sobre Ucrania. Fue la primera vez que la encontramos inmóvil, sentada y escuchando la radio (sonaba muy diferente a la nuestra: la cadencia dura del alemán aumenta la sensación de guerra). Jessi está por volver a Europa y se llena de incertidumbres, por primera vez no sabe cómo será su vida en los próximos meses. Sigue las noticias y despotrica contra la neutralidad suiza y una sociedad “conservativa” a la que solo le importan los bancos y los negocios. Después nos cuenta, entusiasmada, que se sumaron a las sanciones económicas europeas y que el presidente suizo condenó a Rusia y habló abiertamente de invasión.
Entonces nos preguntó por la posición del gobierno argentino.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.