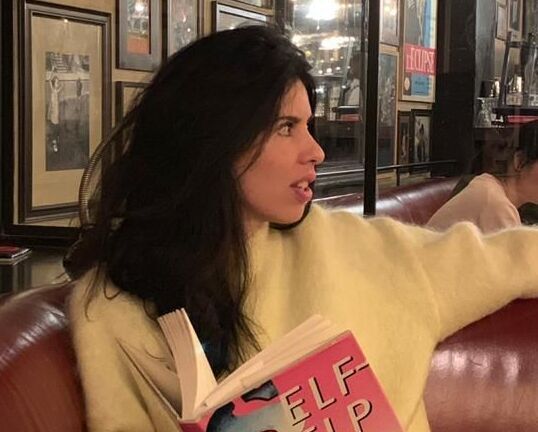|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Dos escándalos sacudieron esta semana el mundo ibero-argentino: que Martín Caparrós no recuerde si fue o no fue penetrado por J.J. Saer aquella inesperada tarde gris, y que Íñigo Errejón –diputado icónico del feminismo español con buena labia y cara de angelito feo– haya reconocido que desde hace por lo menos 10 años usa su poder e influencia en la lucha por la igualdad para maltratar mujeres con el fin de dominarlas. Halloween en todo su esplendor.
Ambas noticias son relatos morales sobre poder y sexo, dos fábulas contra la hipocresía tan perfectas que parecen escritas por un Chaucer feminista. Más fuerte que nunca, abriéndose paso entre apropiaciones espurias y agendas partidistas, el movimiento de las mujeres es el único que capta las dinámicas sutiles y escurridizas de la dominación masculina, e insiste por conocer el núcleo secreto del consentimiento.
Mientras explota el caso Errejón y la sociedad descubre que el partido más moderno de la izquierda europea estaba sostenido por una cadena de mentiras con cómplices de ambos sexos, mientras vemos a políticas encarar causas de encubrimiento por haber ocultado sin asco las agresiones sexuales del compañero Íñigo con tal de ganar elecciones, del otro lado del mundo, las mujeres afganas reciben una nueva orden: prohibido escuchar la voz de otra mujer. Los talibanes lo saben; es un arma tan simple que no parece contundente, pero no hay otra más peligrosa: un coro de mujeres que rompe el silencio no va a dejar de hablar.
Todo menos reaccionario
Martín Caparrós, víctima de ELA, está pensando en la muerte. La suya –así lo explica en el epígrafe de su nuevo libro, Antes que nada, donde se cita a sí mismo con pudor suficiente como para anotar solamente sus iniciales– puede ser la primera que vea. En una de sus películas y con otras palabras, Edgardo Cozarinsky observó que cuando nos acercamos al final lo único de lo que queremos hablar es del principio, y quizá para el autor de La Voluntad, que en 1975 se exilió de Argentina huyendo de Montoneros y ahora vive en España, haberse dejado tocar, desnudar y hasta quizá penetrar no bien llegó a París con 22 años por su ídolo literario haya sido un comienzo olvidado que por alguna razón, antes de morir, le era importante contar. Así lo hizo.
Ignoramos el punto de vista de Saer y las sensaciones que le produjera aquel bigote cuando decidieron ir a su casa a mirar manuscritos. Por la rapidez con la que pasó de mostrarle unos cuadernos a tocarle la pierna, podría deducirse que para el autor de Glosa el consentimiento había sucedido en la calle, antes de entrar. Lo mismo podría argumentar hoy el exportavoz de SUMAR que, después de haberle saltado encima a la actriz Elisa Mouliaá en un evento –la única que hizo una denuncia policial para apoyar el testimonio anónimo de muchas otras–, la tenía sentada en el sillón de su casa. ¿Por qué fue?, se preguntan unos. No se juzga a las víctimas, responden otros. Imposible entender y juzgar al mismo tiempo, pero ni ella lo sabe. ¿Por qué fue Caparrós a lo de Saer? “La invitación lo emocionaba”, y nunca pensó que tendría que olvidarse, como si fuera humanamente posible, de una penetración anal:
Cuando llegamos a su departamento —su mujer no estaba—, Saer sacó unos cuadernos escritos, me mostró uno o dos, nos sentamos en un colchón que había en el living a mirarlos, y tardó muy poco en empezar a acariciarme. Yo, de pronto, me sentí como la criollita engañada y seducida, pero el seductor era, en ese momento, mi escritor preferido y, además, me parecía tilingo y reaccionario resistirme.
Caparrós describe con precisión el tren de pensamiento a través del cual se convence a sí mismo de satisfacer el deseo del escritor admirado. Lo mismo les pasa a miles de chicas jóvenes que hoy tienen la suerte de contar con el amparo extraordinario de Cristina Fallarás, una española de voz firme e ideas claras que logró, a través de un perfil de Instagram, convertirse en un canal seguro en el que las mujeres se animan a contar lo que les pasó. La ambición es moderada: hablar entre nosotras. Los talibanes, falsos dioses, hunden a las afganas en una Babel callada; mientras, en Occidente, Fallarás es el esperanto de las mujeres. La confianza que la población femenina tiene en ella la vuelve legítima, mucho más, de hecho, que cualquier tribunal legal, lo que alarma al patriarcado. ¿Cómo puede valer una voz que no da nombres ni pruebas? ¿Qué la separa del rumor? ¿Cómo puede un coro de mujeres hablando de sí mismas cambiar el mundo?
Terminamos revolcados en ese colchón, desnudos y enlazados. Creo que pocas veces sentí tanta distancia entre un cuerpo y una mente: Saer no me gustaba, sus rasgos o su olor o sus movimientos no me atraían ni un poco, pero era un escritor que yo admiraba y quería encontrar en esos abrazos diferentes una manera de comunicárselo.
Los episodios de Errejón psicopateando mujeres se remontan al 2015. En julio de 2023, en un hilo de Twitter, una chica denunció de manera anónima que el exdiputado le había tocado el culo en un evento feminista. Su partido lo ve, piensa hacer algo al respecto, pero luego de unos días el hilo desaparece y todos fingen demencia. Entonces irrumpe en escena, con el timing ideal para la salida de su nuevo libro, Cristina Fallarás, una justiciera de carne y hueso cuya voz es un faro hipnótico que enciende el fuego de la sororidad.
Le reprochan que haya ejecutado un golpe de marketing, que además de haber liderado la caída de Errejón desde su Instagram, ahora vaya a dar el batacazo editorial con las ventas, para desgracia de quienes ven con tristeza morir la vieja masculinidad. “Ha coincidido con lo de Errejón, ¿pues qué le vamos a hacer? El siguiente coincidirá con otro, porque van a seguir cayendo”, responde Fallarás con su estilo directo, y un tono que es a la vez cálido y severo. ¿De qué tienen miedo, señores?
Lanzan sus aspavientos y boquean como peces fuera del agua, vociferan y no entienden que es un esfuerzo vano el suyo: no van a conseguir callarnos. Pueden callar a una, incluso a un grupo, pero una vez roto el silencio por esa brecha saldremos todas a contarnos, y es lo que estamos haciendo, contar qué nos han hecho y lo que nos siguen haciendo, ni más ni menos, de eso se me acusa, a mí y a todas las mujeres que a través de mí, por millares, relatan las agresiones sexuales que han sufrido. El coro de las voces de todas. La tradición feminista es la testimonial, una a una.
Cuando las mujeres no hablamos entre nosotras, pasa lo que le pasó a la youtuber Ayme Roman, que estaba absorta con la noticia, espantada al comprobar que las mismas chicas con las que ella hablaba de Errejón, a quien entrevistó en su programa, sabían que era un violento y no se lo habían dicho. ¿Hasta qué punto podemos las mujeres no hablar entre nosotras? ¿Estamos en Afganistán?
Ayme estaba segura de que Íñigo era buen tipo porque otro líder de izquierda, que hablaba mal de Errejón, era mal tipo, y a ella le constaba. Hacía eso mismo que hace Errejón, ¿cómo iba a pensar que los dos eran así, enemigos y sin embargo idénticos en su sed de dominación? “Puede haber villanos en todas las direcciones”, alerta la joven youtuber, consternada.
¿Por qué nos quedamos quietas?
La mujer es un invento que sostenemos día tras día, desde hace muchísimo tiempo, entre todos, jóvenes, viejos, niños, mujeres, varones y trans. Simone de Beauvoir lo describió tan bien que es difícil citar a otra: de una mujer se espera pasividad, no acción. Debe realizarse en su inercia, ejercer activamente su inactividad. Es una representación tan hipnótica que nos deforma, y basta que un hombre nos incomode para que acudamos como vulvas zombis al llamado de la sumisión.

¿De qué está hecha esa inmovilidad? Son millones los testimonios donde la mujer se queda quieta mientras el hombre se despacha con la violencia de su deseo unilateral. A veces tememos por nuestras vidas. Otras no queremos decepcionar, como Caparrós, a gente de la cual esperamos algo, ya sea material o afectivo, aspiracional o cínico. Abundan casos inexplicables, donde no hay razón alguna por cual la víctima en cuestión termine decidiendo ser cómplice de su propio agresor. Una conducta por default. Una vez escuché a dos amigas, una le contaba a otra sin medirse, a boca de jarro, una situación incómoda que había tenido un sujeto bastante turbio en un barrio ignoto de Londres y al final le decía: “Y viste cómo es, no supe qué hacer y entonces le chupé la pija”.
¿Nos quedamos quietas porque nuestra autoestima es débil, fácil de deglutir? ¿Nos da culpa no satisfacer los deseos de los hombres, o nos da pena? También están los activos de la sumisión, cuando la usamos a nuestro favor; en la guerra vale todo. Pero hay algo más, un denominador común a las infinitas versiones de la clásica escena en la que uno fuerza y otro acepta ser desposeído: la desesperación irracional por conseguir la devoción de un hombre, por entrar en el Olimpo de las que saben complacer. “La sumisión es una relación ambigua entre el consentimiento y la resistencia”, escribió Simone, pero mejor no tocar ahora el oscuro objeto del deseo. La violencia es un halago difícil de asimilar, y sin embargo hay una larga tradición de la fantasía femenina de violación. “¡Casi me mata! No pienso dejarlo”, dice Luci postrada después de la golpiza que le pegó su marido en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, y sus amigas parten sin ella.
Del Canterbury tale sobre Íñigo Errejón, la moraleja es clara: dime qué causa defiendes en público, y te diré qué violencia ejerces en privado. Algunos mienten tan bien porque dicen la verdad: les repulsa esa violencia machista que ellos mismos practican. Son tiempos de grandes disociaciones, y las mujeres tendremos que confiar en nuestra red más que en cualquier hombre, y sacrificar la devoción de padres, hermanos, maridos e incluso hijos, si hiciera falta, con tal de mantenerla viva y honesta. Las mujeres sabemos. Si hablamos entre nosotras, podemos ser gestoras de la paz.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.