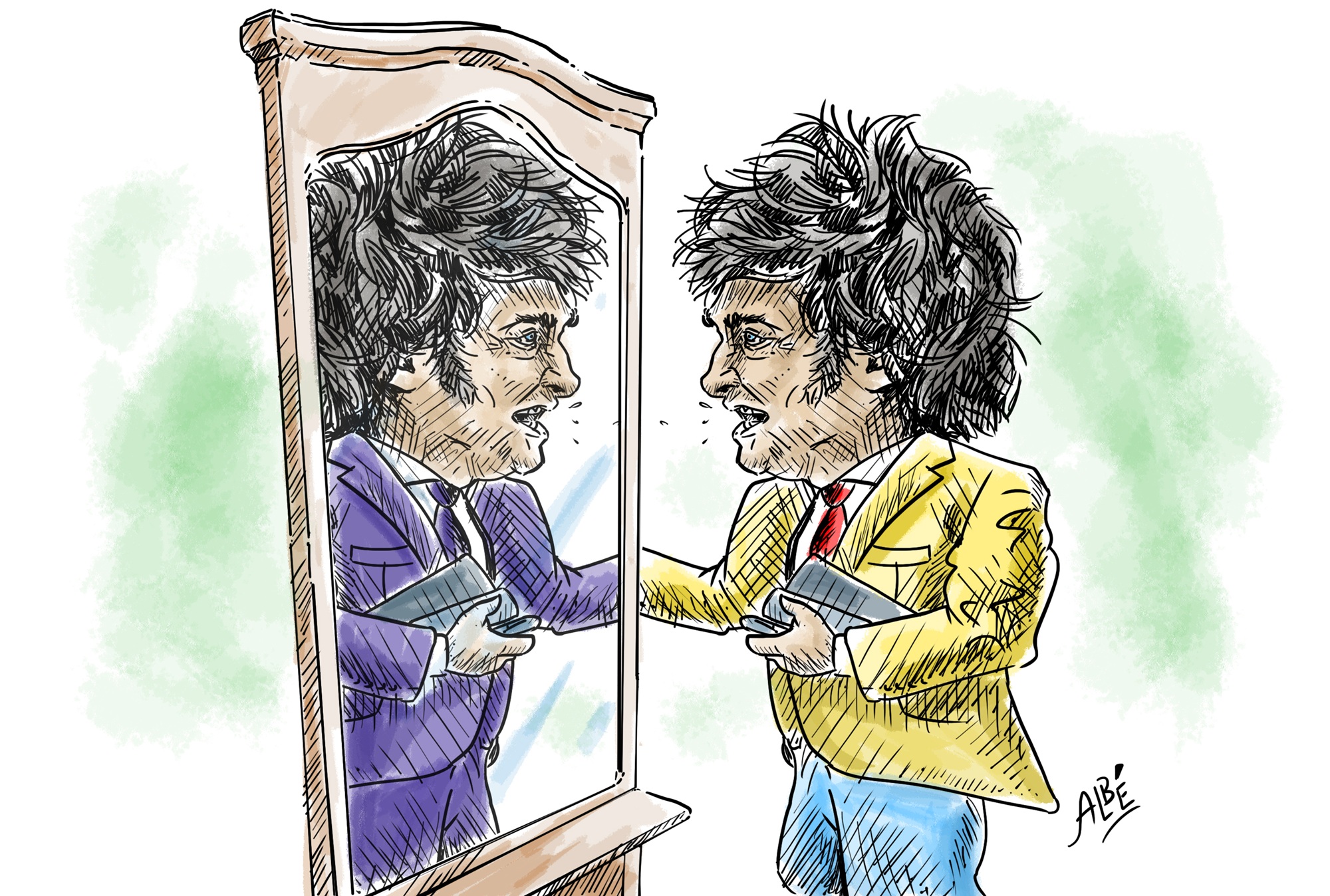Según cual sea la fuente que uno elija, la fecha podrá variar un poco, pero la mayor parte de las estimaciones indican que, a partir de algún momento de este mes de noviembre, los seres humanos seremos más que 8.000 millones. El número es tan grande que, al menos para mí, tiene un carácter casi abstracto, como la distancia que puede recorrer la luz en un año o la antigüedad de la Tierra; pero a diferencia de lo que ocurre con la luz y la Tierra, la población humana es un recién llegado al mundo de los billonarios. Nuestros antepasados necesitaron unas cuantas decenas de miles de años para llegar a ser un millón, y al menos 20.000 años más para que ese millón se transformara en dos. Hace tan poco como 11.000 o 12.000 años, sólo había cerca de cuatro millones de seres humanos sobre la Tierra. Ese fue, poco más o menos, el tiempo en que se iniciaron las actividades agrícolas y ganaderas, y con ellas, la producción, generación de excedentes y conservación de alimentos. Y a partir de entonces, el crecimiento de la población adquirió un nuevo ritmo.
En los tiempos de Julio César, había cerca de 200 millones de seres humanos, y hacia el final del primer milenio, 400. La siguiente duplicación insumió 750 años, y la subsiguiente, “apenas” 150. Así, en el año 1900, la población mundial era del orden de alrededor de 1.600 millones de personas.
El siglo XX fue el siglo de la caída de los imperios tradicionales, la revolución soviética, las dos guerras mundiales, la cooperación internacional, los viajes al espacio, las computadoras, las armas nucleares, el movimiento ambiental, el rock and roll, la caída del Muro de Berlín y un millón de cosas más. Pero es posible que, desde la perspectiva de los historiadores del futuro, el proceso más singular y representativo de esos 100 años sea el aumento de la población. En 1930, había algo más de 2.000 millones de seres humanos; en 1960, 3.000. Quince años después, en 1975, ya éramos 4.000 millones; en 1987, 5.000, y al final del siglo había más de 6.000 millones de personas viviendo en nuestro planeta.
Mal que les pese a quienes añoran las supuestas virtudes de la vida campesina, el siglo XX trajo una mejora sustancial en las condiciones de vida de una buena parte de la población.
Las causas que provocaron esta suerte de explosión demográfica son, seguramente, dignas de celebrarse. Mal que les pese a los detractores del desarrollo tecnológico e industrial y a quienes añoran las supuestas virtudes de la vida campesina, el siglo XX trajo una mejora sustancial en las condiciones de vida de una buena parte de la población mundial; con un descenso significativo en la tasa de mortalidad –en particular, la mortalidad provocada por enfermedades infecciosas– y una caída descomunal en la mortalidad infantil. Pero, independientemente de las causas, el aumento del número de habitantes trajo consigo un crecimiento igualmente vertiginoso en la demanda de recursos que, en muchos casos, alcanzó una dimensión inquietante.
¿Alcanza la comida para todos?
Las preocupaciones provocadas por un posible desequilibrio entre las necesidades de una población creciente y la capacidad del sistema de producción de alimentos no eran nuevas. En 1798, en el marco de los primeros estudios orientados al diseño de políticas sanitarias y sociales, Thomas Malthus había presentado su Ensayo sobre el principio de la población. Ahí señalaba que, en una primera fase, las mejoras en la capacidad de producir y distribuir alimentos provocarían un incremento del bienestar. Pero, dado que ese incremento se vería reflejado en el crecimiento del tamaño de la población, la situación no tardaría en volver al estado previo de escasez, sólo que ahora en una escala mayor.
De acuerdo con Malthus, o más bien, de acuerdo con algunos de los seguidores de sus ideas, el único camino posible para garantizar un equilibrio duradero entre la cantidad de alimentos ofrecidos y el número de personas que los demanda es el control de la población. Y en el siglo XX, mientras se desarrollaba una especie de carrera entre una población creciente, más próspera y más exigente por un lado, y por otro el complejo de producción y distribución de alimentos, esas ideas adquirieron un nuevo impulso.
Durante la segunda mitad del siglo XX hubo una larga serie de estudios, en muchos casos sumamente sofisticados, que anticipaban algo así como el colapso alimentario de la humanidad, y que planteaban que la mejor –o la única– manera de evitarlo era el establecimiento de medidas orientadas a la disminución de las tasas natalidad. Las estrategias podían ser tanto la distribución de anticonceptivos, la difusión de los riesgos que corrían el planeta y sus habitantes, y la apelación a una procreación responsable como las imposiciones aplicadas en India, Pakistán o Bangladesh, y en su versión más brutal, en China.
Un conjunto de transformaciones que incluyeron la mecanización y la incorporación de insumos químicos permitió que se produjeran los alimentos necesarios para una población cuyo tamaño se multiplicó por cinco.
Pero en la mayor parte de los casos, y aun dejando de lado las consideraciones de orden ético, los resultados estuvieron lejos de lo que se esperaba. De hecho, antes de que terminara el siglo, la mayor parte de los países miembros de las Naciones Unidas firmaron el Consenso del Cairo, un documento que ponía fin a las políticas orientadas a alcanzar metas de tamaño poblacional y que señalaba que la mejor y la más sostenible de las estrategias de reducción de las tasas de natalidad era el acceso a la salud y a la educación, y en líneas generales, el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más postergados. Y más allá de los errores, los aspectos oscuros y los avances y retrocesos que se produjeron en el mundo en los últimos 50 años, los datos sugieren que era cierto.
El máximo de la tasa de crecimiento poblacional se alcanzó en los años 1962 y 1963 y fue del 2,2%, equivalente a un número de entre 60 y 70 millones de personas. Desde entonces, el índice disminuyó de manera consistente. Fue poco más que 1,8% en 1980; 1,25% en 2000 y menos del 1% a partir de 2018. Se estima que, antes del final del siglo XXI, la tasa de crecimiento se habrá vuelto negativa y que, para entonces, el tamaño de la población mundial tenderá a estabilizarse en un número de entre 11 y 12 mil millones de personas. Y mientras tanto, el colapso tan temido no se produjo.
A pesar de los pronósticos –y, casi podría decirse, a pesar de lo que sugiere el sentido común–, el sistema de producción y distribución de alimentos pudo atender las demandas derivadas de ese crecimiento. Un conjunto de transformaciones que incluyeron la expansión de las fronteras agropecuarias, la mecanización, la incorporación de insumos químicos y genéticos, y más recientemente, biológicos, permitió que, a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, se produjeran los alimentos necesarios para una población cuyo tamaño se multiplicó por cinco.
Sólo durante los últimos 50 años, la producción de cereales aumentó de 1.000 a 2.700 millones de toneladas; la de arroz, de 288 a 780 millones de toneladas; la de legumbres, de 41 a 350 millones; y la de porotos, de 11 a 30 millones. Y algo parecido ocurrió con la de naranjas (250%), manzanas (260%), tomates (410%), paltas (570%), caña de azúcar (280%) y semillas de girasol (420%). En el mismo período, la producción conjunta de carnes aumentó de 95 a 340 millones de toneladas, con un crecimiento del 900% en la producción de pollo y más del 300% en la de pescado. Y el valor energético del total de los alimentos producidos pasó de 2.300 a 2.930 kcal por día y por persona, lo que implica un crecimiento del 270%.
[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]
Es cierto que, aun así, a lo largo del siglo hubo –y todavía hay– un número significativo de personas que no pueden obtener los alimentos que necesitan. Durante esos mismos 50 años se produjeron crisis alimentarias severas o hambrunas en Sudán, Etiopía, Burkina Faso, Congo, Níger, Malí, Mauritania, Somalia, Senegal, Afganistán, Yemen, Siria, Corea del Norte, Haití, Venezuela, Camboya, Bangladesh, Nigeria, China y otra decena de países. Y si extendemos el período sólo unas décadas más, habría que agregar a la lista a Marruecos, Vietnam, Java, la Unión Soviética, Irán, Libia, India, Grecia y Alemania. Y todavía hoy cerca de 800 millones de personas viven expuestas a restricciones alimentarias o padecen al menos alguna de las consecuencias de la desnutrición y malnutrición crónicas.
Esos 800 millones de personas constituyen “sólo” el 11% de la población mundial, pero el porcentaje es mucho más alto en buena parte del África subsahariana, en ciertas regiones de Asia y en algunos países de Centroamérica. Se trata de un conjunto de territorios demasiado vasto y de un período demasiado extenso como para atribuir esas crisis a rasgos naturales o a catástrofes ambientales.
Lo que sí tienen en común las crisis alimentarias es que se produjeron en áreas aquejadas, poco más o menos, por los mismos males: inestabilidad política, conflictos armados –en muchos casos internos y con participación de fuerzas irregulares–, divisiones étnicas o religiosas, instituciones débiles y altísimos niveles de corrupción. Y que, como consecuencia de esos males, cuentan con una red de obras de infraestructura obsoleta, ausente o mal mantenida; mercados poco transparentes; tasas de inversión bajas e irregulares y, consecuentemente, enormes restricciones para la incorporación de insumos y tecnología, falta de reservas y ausencia de organismos capaces de diseñar e implementar programas de mitigación en períodos de carestía o escasez.
El costo de producir más
El paradigma que permitió que los sistemas de producción, procesamiento y distribución de alimentos pudieran crecer a las tasas en que lo hicieron podría resumirse en la decisión de “producir más y mejores alimentos”. Y si bien eso fue suficiente para enfrentar las que hubieran podido ser crisis mucho más amplias y generalizadas, ese paradigma también tuvo consecuencias negativas, tanto en términos ambientales como, en muchos casos, sociales. Y se inscribe en un modelo de desarrollo que ha dado origen a una serie de procesos como el calentamiento global, que ya tienen consecuencias de cierta gravedad y que, si no son corregidos a tiempo, podrán dar origen a una multitud de nuevas crisis, no sólo alimentarias sino también sanitarias, hídricas, energéticas, migratorias o de algún otro tipo.
Si se sostiene el aumento de ingresos de los habitantes del planeta, hacia mediados de siglo la demanda de alimentos será de entre un 40% y un 65% superior a la actual.
La población mundial todavía crecerá, al menos durante algunas décadas, a un ritmo de entre 50 y 60 millones de personas por año. Y si se sostiene el proceso de aumento de los ingresos de una parte significativa de los habitantes del planeta, se puede esperar que, hacia mediados de este siglo, la demanda de alimentos sea de entre un 40% y un 65% superior a la actual. Se trata de un crecimiento que el sistema productivo puede atender, pero es esencial establecer mecanismos para que lo haga no ya según el paradigma del siglo XX sino a partir de uno nuevo que debe considerar, además de la cantidad y calidad de los alimentos, los efectos ambientales de los procesos empleados en su producción y elaboración.
Las premisas mínimas ya son bien conocidas: una reducción drástica en el uso de combustibles fósiles como fuente de energía, la aplicación de modelos regenerativos sobre grandes extensiones degradadas, el uso racional del agua y el suelo, un control riguroso del origen y destino de los insumos, la restauración de bosques y humedales, y la preservación de la dinámica de ciertos procesos naturales, tanto en las áreas productivas como en aquellas que se conserven en estado silvestre.
Seguramente el cumplimiento de estas premisas va a requerir una serie de esfuerzos en términos de investigación, experimentación, trabajo e inversiones. Pero eso no debería ser visto como un obstáculo sino como un aliciente. O, si se prefiere, como uno más de los tantos pasos que hemos dado en nuestro camino sobre el planeta. Un camino que nos trajo hasta el lugar en que estamos ahora y que, nos guste o no, nos toca compartir, nada más y nada menos que con otros 8.000 millones de personas.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.