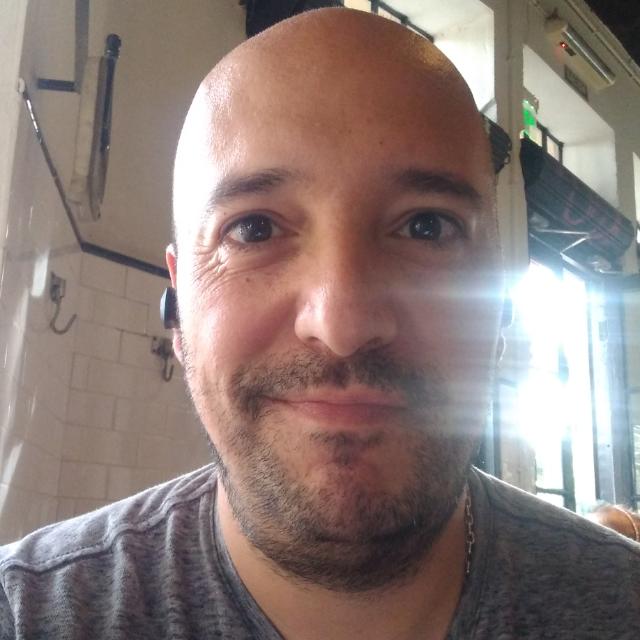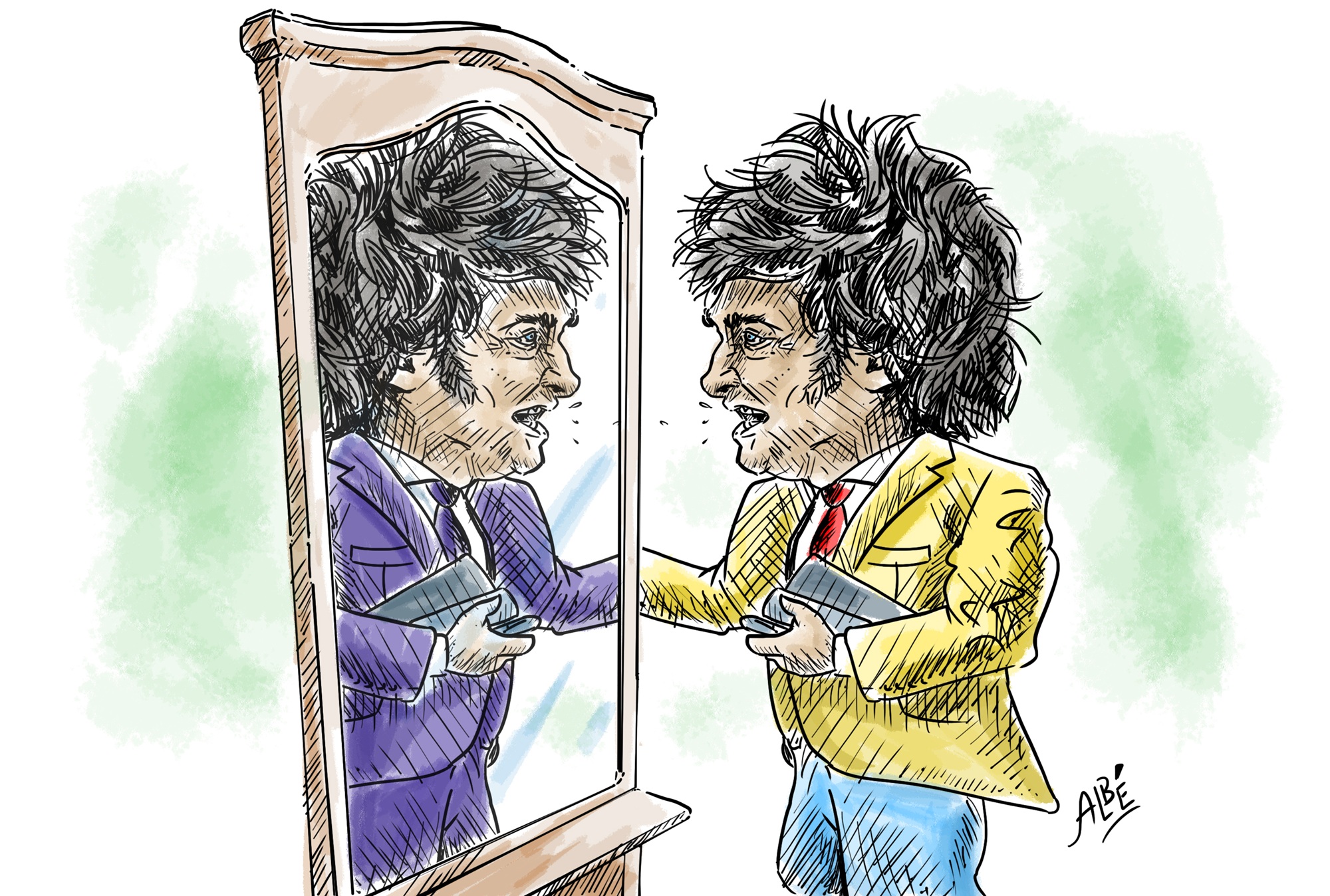En una columna de hace un par de años, Daniel Muchnik y Carlos Gabetta lamentaban el partisanismo de Carta Abierta y el Club Político Argentino: “¿Qué se hizo de la participación crítica ecuánime, sincera, sin dobleces ni interés personal, de los intelectuales argentinos?”, se preguntaban. La queja era interesante porque expresaba una ansiedad recurrente en un momento de crisis y la necesidad de encontrar un norte que parecía esquivo. El eclipse de los intelectuales, sugerían los autores, coincidía con una sociedad que había perdido su capacidad de pensarse a sí misma.
La idea de que los intelectuales tienen algo que ver con la conciencia moral de la sociedad no es nueva, y proyecta una imagen heroica que recuerda a lo que Nietzsche pensaba de los filósofos: algo a medio camino entre un hombre y un Dios. La idea es perfectamente consistente con otra, bastante difundida también, acerca de la deliberación pública: estamos en una crisis de la conversación, dice el diagnóstico, porque nadie parece capaz de ponerse por encima del tribalismo para hallar un punto de vista que nos conduzca de vuelta a la democracia plena. Ya no hay lugar para la virtud en la polis, sigue el lamento, porque sus custodios han sido reemplazados por venales partisanos.
Si este ideal acerca de lo que deberían ser los intelectuales es correcto, entonces sí: ni Carta Abierta ni el Club Político Argentino han estado a la altura de las circunstancias. Pero entonces tampoco lo estuvieron formaciones intelectuales que jugaron un rol importante durante la época de la recuperación de la democracia. Pienso, por ejemplo, en esos pensadores cuyo origen era la izquierda y que convergieron en la revista La Ciudad Futura. Aquellos autores se abocaron a repensar críticamente las prácticas y proyectos políticos en los que habían participado para abrazar a la democracia como elemento central. Tampoco lo habrían estado aquellos que, aunque con un origen filosófico diferente, como Osvaldo Guariglia, Eduardo Rabossi y Carlos Nino, fueron muy relevantes en el desarrollo de la estructura teórica que fundamentó el juicio a las juntas militares durante el gobierno de Alfonsín.
Ninguno de ellos era del todo ecuánime y sus motivaciones, aunque pudieran ser sinceras, combinaban el interés personal con actitudes que incluían dobleces y segundas intenciones.
Qué decir, por otra parte, de los intelectuales agrupados en torno a la revista Unidos, que discutían con la ortodoxia peronista (y con el alfonsinismo) y trataban de pensar la política desde el concepto de justicia social y un renovado énfasis en, otra vez, la democracia. Ninguno de ellos era del todo ecuánime y sus motivaciones, aunque pudieran ser sinceras, combinaban el interés personal con actitudes que incluían dobleces y segundas intenciones. Lo que quiero decir es que el foco en las motivaciones e intereses de los actores sociales, cualesquiera sean, son un modo poco interesante de pensar el rol de los intelectuales en el debate público.
Arquitectos K
La cuestión es diferente cuando la narrativa del eclipse de la intelectualidad aparece en el marco de la relectura que hizo el kirchnerismo de la cultura post-2001. Esa relectura les permitió ubicar a su propio proyecto político en el centro de la restauración moral de la Nación y sirvió como una herramienta para consolidar su poder, defendido y afianzado en ese proceso por muchos intelectuales. El mito del eclipse de los intelectuales y su recuperación después de 2003 está, por lo tanto, en perfecta sintonía con el mito fundacional que el kirchnerismo impulsó (y financió, desde los medios oficiales y las universidades): el kirchnerismo, decía la liturgia, venía a profundizar la democracia, a recobrar el valor de la palabra y a darles una nueva voz a las clases oprimidas, luego del invierno neoliberal de los ’90.
La tan discutida batalla cultural, por lo tanto, ha discurrido en gran medida en torno a este sistema de mitos originarios, que tuvieron a los intelectuales como formación especial. Es en este contexto donde cobra relevancia la narrativa del supuesto eclipse, según la cual los ’90 fueron años de frivolidad, corrupción y predominio de la cultura de los mass media. Así, la tradición sesentista del intelectual comprometido quedó sumergida bajo un nuevo clima de época, que desplazó, en favor de otros discursos, el rol del intelectual en el espectro de la discusión pública . En aquellos años, decía el mito, el economista aséptico, el técnico y el periodista de opinión resultaron decisivos para fundamentar ideológicamente el giro aperturista y (supuestamente) pro-mercado de Menem.
Mi punto, sin embargo, es que la intelectualidad no se fue a ninguna parte. Lo que cambió fue el contenido de las ideas y la extracción intelectual de sus defensores. No hace falta aclarar lo obvio: el discurso economicista y la pretensión de eliminar la política en favor de las relaciones de mercado es en sí misma una intervención intelectual. De modo que, otra vez, los intelectuales no desaparecieron. Sin dudas se reconfiguraron roles y una generación identificada con el intelectual comprometido à la Sartre abrió paso a otro tipo de discursos que, negando la primacía de la política por sobre la economía, contribuyeron a moldear un clima de época tanto como sus predecesores. Pero lo que ocurrió fue menos un “eclipse” que una progresiva pérdida de la legitimidad del discurso académico “clásico” como capaz de ofrecer un conjunto de ideas atractivas para orientar la política pública.
Lo que ocurrió fue menos un “eclipse” que una progresiva pérdida de la legitimidad del discurso académico “clásico”.
La narrativa del eclipse de los intelectuales ha sido, por tanto, un movimiento más en la batalla cultural. Una batalla cuyo elemento saliente fue un blitzkrieg cultural animado por un formidable aparato mediático y financiero impulsado desde el Estado. Y así como el resultado no fue un retorno de los intelectuales (sino apenas la hegemonía de un sector de la intelectualidad por sobre otra), tampoco en el plano político ocurrió un reverdecer democrático. La democracia no inició una nueva primavera, sino que su rostro fue desfigurado por el populismo.
Pero si los ’90 marcaron un punto de quiebre para la intelectualidad argentina, la situación actual no ha hecho sino profundizar la crisis de identidad del modelo del intelectual comprometido à la Sartre. Las nuevas dinámicas que animan el mercado de ideas generado por las nuevas tecnologías pegan directamente en la supuesta legitimidad de origen del discurso del intelectual tradicional. Si los ’90 coinciden con la irrupción de los fast thinkers, los opinólogos y los “intelectuales mediáticos”, la explosión informativa que trajo Internet ha dejado a los intelectuales como una voz más en el mar de la infodemia. Lo mismo un bloguero que un gran profesor, podría decirse, parafraseando a Discépolo. Sin embargo, y a diferencia del tono lúgubre y apocalíptico con el que suele ser enunciada esta verdad, se trata de una realidad que –aunque no la pretendo celebrar– me gustaría asociar a la idea de poner las cosas en el orden que corresponde. Lo que importa no son los intelectuales, sino el intelecto.
menos intelectuales, más intelecto
La idea que anima la ansiedad por el eclipse de los intelectuales ha sido, como propuse, una de las estrategias que empleó el kirchnerismo para apropiarse de una fuente de legitimidad que apoyara su propio proyecto (del mismo modo en que se apropió de los derechos humanos, el feminismo y, al menos en intención, de la democracia). Pero esta estrategia funciona en la medida en que seguimos pensando que la cultura tiene una capa profunda y una superficial, que hay un sustrato esencial que separa el saber de gurúes mediáticos del de aquellos que han fatigado las bibliotecas para acceder al modo de ser de las cosas en sí mismas.
Esta forma de razonar me parece poco útil. La cultura es un conjunto de ideas más o menos entrelazadas, y las ideas son herramientas que usamos para hacer que pasen cosas. De modo que estoy menos preocupado por la suerte de los intelectuales que por cómo podemos tener más y mejores ideas en la conversación pública. Algo que necesitamos desesperadamente. Y me parece que los intelectuales, en este aspecto, no tienen un lugar privilegiado en función de un método o un saber especial.
De modo que me parece mejor reemplazar la pregunta acerca de dónde se han ido los intelectuales por otra: qué pueden hacer hoy. Se me ocurren dos respuestas. La primera es lo que, básicamente, han hecho siempre: inventar vocabularios, proponer variaciones al modo en que interactuamos simbólicamente con lo que nos rodea. En esto van a tener bastante competencia, y está bien que así sea. Recordemos que uno de los conceptos que definió la época kirchnerista, la “grieta”, fue creado por un periodista y no por un intelectual.
Las virtudes más interesantes no son tanto la ausencia de dobleces o intereses personales sino la rebeldía y la imaginación.
La segunda podría ser más específica, pero remite menos a Sartre que a John Dewey, quien fuera la figura icónica del “intelectual público” norteamericano durante la primera mitad del siglo XX. Se trata de la idea de que un intelectual es alguien que puede cultivar una mirada terapéutica en torno a la discusión pública. El saber de los intelectuales puede ayudarnos a entender cómo llegamos hasta acá, a disolver los puntos muertos a los que nos llevan las ideas que circulan en el imaginario colectivo, a “traer a la conciencia los principios que se encuentran implícitos en nuestro trato con lo común” como decía C.I. Lewis. En este sentido, el intelectual puede ayudar a resaltar lo que está en juego, y los caminos que se abren en nuestra situación presente. Pero no hay nada que lo vuelva un experto en indicar cuál es la respuesta correcta, salvo en la medida en que nos auxilia a tener ideas acerca de nuestras propias ideas.
La idea de que los intelectuales tienen algún papel en la invención conceptual y en este rol terapéutico nos vuelve a la cuestión normativa con la que empezamos. Pero me parece que las virtudes más interesantes no son tanto la ausencia de dobleces o intereses personales sino la rebeldía y la imaginación. Necesitamos desesperadamente nuevas, grandes ideas, vengan de donde vengan. Y los intelectuales pueden hacer una contribución, en la medida en que rompan con las “series premoldeadas de pensamiento, que acaban formando cofradías previsibles”, como apuntaba Horacio González hace más de 30 años. Ya sea que lo hagan o no, el valor de su aporte radica en las ideas. Y las ideas se valoran, como todo, por sus consecuencias.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.