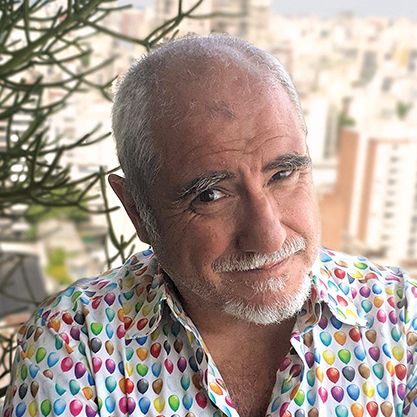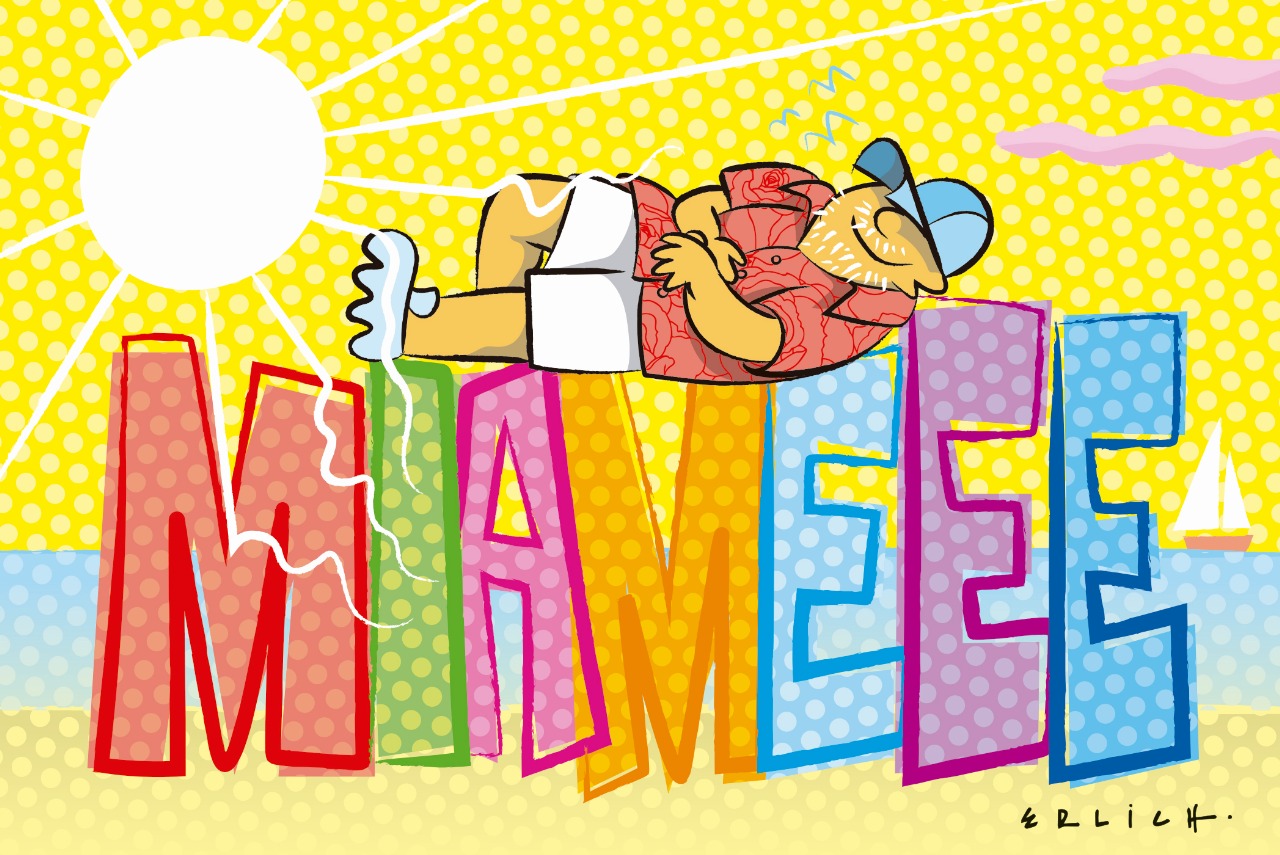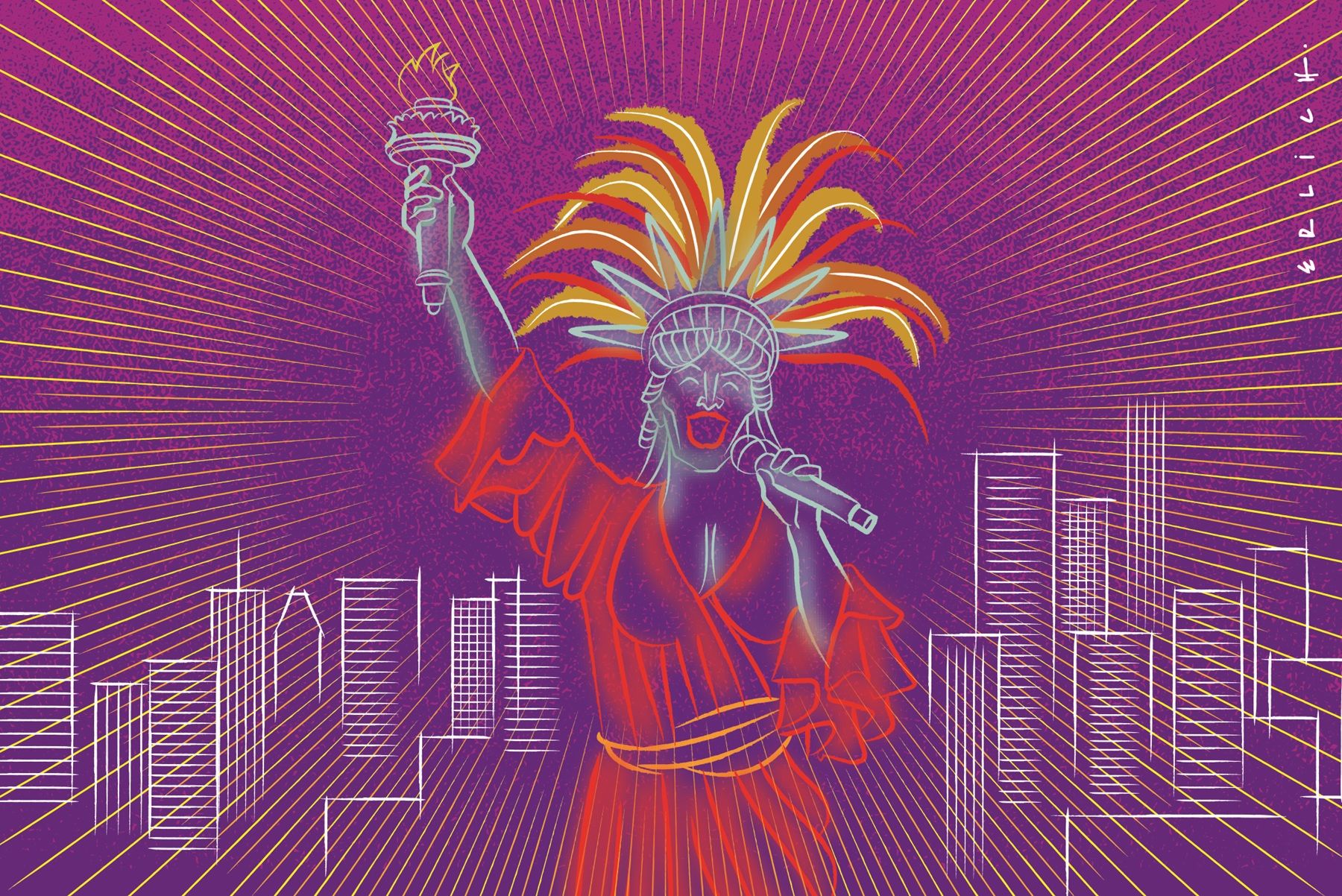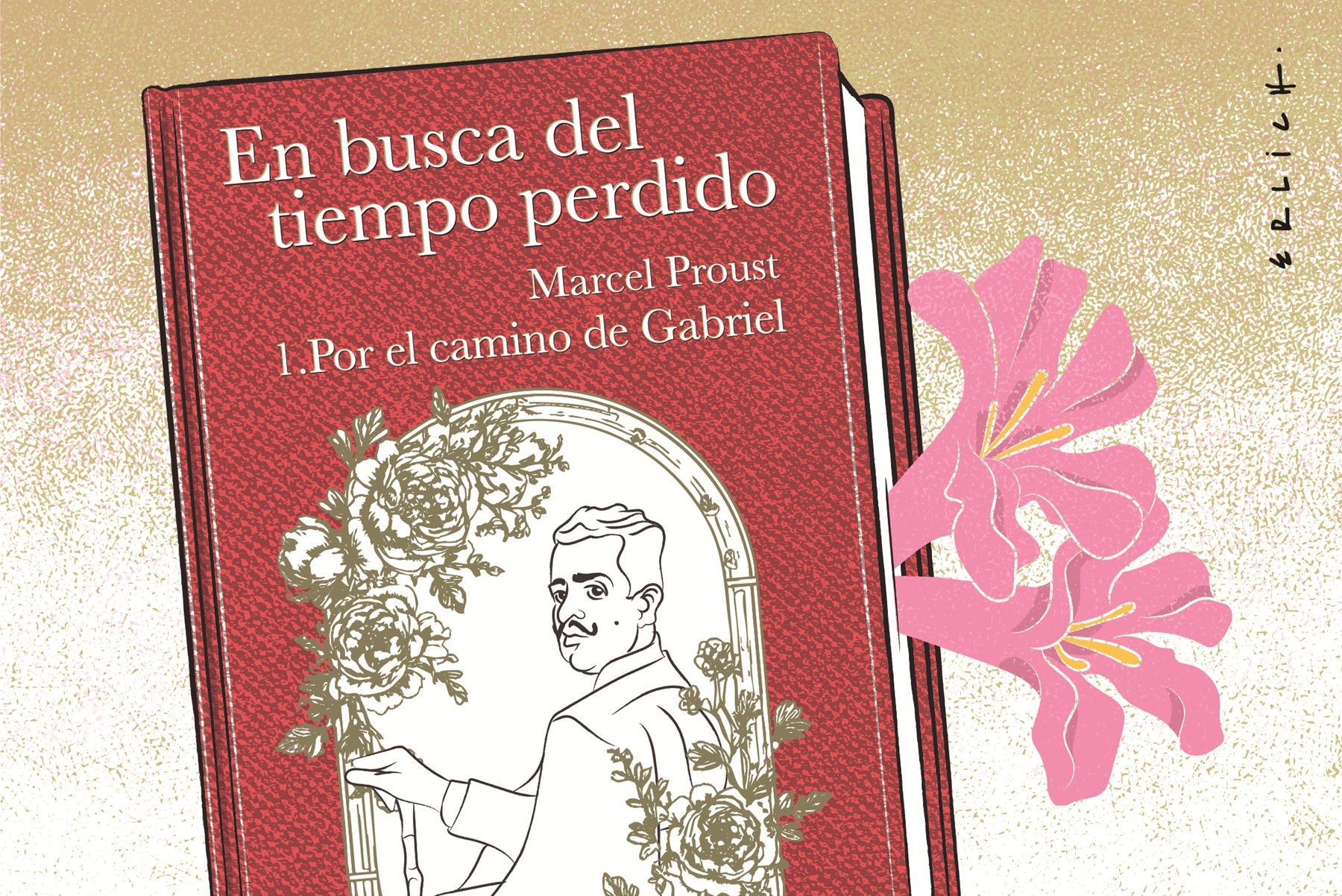Fue el sábado pasado, justo cuando Argentina se puso otoñal. Villa Crespo juntaba toda la parafernalia de mitad de abril, con las hojas amarillas de los fresnos comenzando a alfombrar las veredas y los porteños vestidos con bermudas y camperas para reafirmar el concepto “media estación”.
Y entonces, ante un panorama tan argentino, aparece como de la nada un montón de gente comiendo lo que parece uno de aquellos maravillosos cañoncitos de grasa, pero como si fuera la mitad, sin una de las dos partes. ¿Qué comen? ¿Por qué están todos endomingados y felices? ¿No saben que es sábado a la hora de la siesta en Buenos Aires? ¿Por qué hablan fuerte? ¿Por qué ríen? ¿Qué secreto comparten?
Entonces ves ese hormiguero de gente feliz y ves el cartel “Centro Venezolano Argentino Araguaney”.
El lugar es un viejo conventillo de tres pisos que a comienzos del siglo XX sirvió como refugio de inmigrantes españoles. Quizás tus abuelos anduvieron por ahí. Nada extraño si recordamos que en 1880 había en Argentina 150.000 inmigrantes; la mitad de la población había bajado de los barcos (no como en México o Brasil, que según nos enseñó un expresidente muy, muy querido, salían de los indios o venían de la selva).
Ese quilombo étnico vino a parar en esto que tenemos hoy, pero seguramente aquellos intrépidos viajeros no son responsables de Argentina 2025. Les falló la semilla, ponele.
Yéndonos por las ramas del Araguaney, la palabra que más se escucha entre esta gente con ojos tan extraños que al mismo tiempo muestran tristeza y alegría, es la palabra “casa”.
La necesidad de nombrar lo que no se tiene.
El Centro Venezolano Argentino Araguaney es eso, una casa. Para eso, ¡vaya metáfora!, la tuvieron que reconstruir. Fueron varios meses en los que 100 voluntarios llegaban cada día, a picar ladrillo, colocar vidrios, pintar.
Había que hacer una casa desde las ruinas.
Nada que un venezolano no sepa.
En 2010, había en Argentina 6.379 venezolanos según el censo; eran el 0,4% del total de extranjeros en el país y ninguno de ellos vivía en la ciudad de Buenos Aires (¿cómo vas a nombrar con algo tan burocrático como “CABA” a una ciudad tan bella, con nombre original tan bello? No cuenten conmigo; para mí, seguirá siendo Buenos Aires. A menos que gane Santoro, claro).
En eso que dicen que es un censo 2022 el número de venezolanos en Argentina creció a 220.595 personas, el 7,3% de los extranjeros en el país.
Y de ese total, 84.834 viven en Buenos Aires, conformando así el 20,2% de extranjeros de la ciudad.
¿Por qué se dio este fenómeno?
Bueno, no hay que ser muy brillante para entender que las condiciones de vida en las que la dictadura obliga a vivir en Venezuela sin quejarte son imposibles.
Según el Foro Penal, hay en estos momentos 903 presos políticos en Venezuela, sufriendo las peores condiciones de arresto, lo que incluye, obviamente, torturas. Muchos familiares ni siquiera saben dónde están detenidos sus seres queridos. De esta cifra, 805 son hombres y 88 mujeres por las que no se pidió en el “Día de la Mujer”.
Claro que las cifras son vidriosas. Según el diario El País contó el 5 de octubre, después de las fallidas elecciones de julio del 2024 más de 1.700 personas fueron arrestadas.
Desde el 8 de diciembre, el régimen de Maduro mantiene secuestrado, sin juicio alguno, al gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, que había ido a Venezuela a encontrarse con su pareja María Alexandra Gómez y su hijo de dos años en Ureña, Táchira. Lo detuvieron en la frontera con Colombia bajo risibles cargos de espionaje y, pese a los intentos argentinos —fuertes al comienzo, bastante tímidos ahora—, no hay noticias.
Los datos no son un material muy apreciado por la dictadura venezolana, y el hecho de que Maduro siga ostentando la presidencia, cuando todo el mundo sabe que perdió las elecciones, y por mucho, demuestra que la verdad no es algo que les interese especialmente.
Por eso es difícil dimensionar la totalidad de la catástrofe.
Pero algunas cosas están claras: 7.890.000 de venezolanos se fueron del país.
Ningún país en circunstancias normales sufre esta sangría de sus habitantes. Naciones Unidas reporta un 82% de pobreza; la inseguridad alimentaria afecta al 41,9% de la población y el 24% enfrenta desnutrición.
El salario mensual promedio es de 1,78 dólares. En 2017 la población perdió un promedio de peso de 11 kilos por habitante y el 60% no tenía acceso a alimentos. Mientras en las democracias de los años ’90 el país producía 3 millones de barriles por año, en la actualidad no llega a 800.000. Sus técnicos emigraron y el desmanejo estatal es brutal. El narcotráfico hace de las suyas. La tasa de muertes violentas en 2023 fue de 26,8 por 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), con 6.973 casos. Hay un resurgimiento de enfermedades como malaria, dengue y tuberculosis, con brotes reportados en 2023. La cobertura de vacunación es baja (menos del 50% para las enfermedades más comunes).
La crisis humanitaria ha aumentado los casos de depresión y suicidio. El Observatorio —que trabaja como puede con todas las trabas puestas por la dictadura— aseguró en 2023 que la violencia autoinfligida es un problema de salud pública.
Mientras tanto, la dictadura persigue a los medios y limita a las ONG, que son las que están intentando dar los datos. El madurismo da cifras irreales sin ningún respaldo y el resultado de las elecciones es el más claro ejemplo.
¿Por qué pasa todo esto?
Bueno, cualquier persona decente contestaría: porque hay una dictadura.
Sin embargo, en Argentina, la directora de un diario que alguna vez fue importante, Nora Veiras de Página/12, fue interrogada por alguien (lamentablemente no encontré su nombre) que la interpeló.
Esta es la transcripción del diálogo, sin desperdicios:
Entrevistador: —Mucha gente se exilió a Venezuela cuando había dictadura acá…
Nora Veiras (con cara de meme “voy, pero con la peor de las ondas”): —Sí, pero el exilio de Venezuela ha sido un exilio económico. El exilio argentino fue un exilio de vida o muerte. Perseguidos por lo que pensaban.
E: —¿Vos decís que no persiguen a la gente por lo que piensa en Venezuela?
NV: —No.
E: —Que no secuestran, chupan gente y todo en Venezuela.
NV: —…(esquivando la respuesta) No estaba equivocada cuando te preguntaba de dónde venías.
E: —(más sorprendido que enojado)…¿Cómo vas a decir que Venezuela es una democracia? No lo es.
NV: —Perdoname pero es un país en donde votan todo el tiempo.
E: —Ah, vos decís que las votaciones de Venezuela son reales.
NV: —Y vos decís que no.
E: —Sí, digo que no.
NV: —Bueno, es tu opinión.
E: —Cien por cien lo digo.
NV: —Bueno, ¿ya tenés algo más que preguntarme?
E: —No, muchas gracias.
En la nueva edición del Diccionario Español, bajo la palabra “asco”, van a poner la cara que Nora Veiras le dedicó al muchacho que le dijo algo tan simple como “Venezuela es una dictadura”.
Por suerte, Norita es sólo directora de un diario que lee la secta que, inmune a cualquier dato, asegura que Venezuela no es una dictadura.
Pero vuelvo a ese sábado, a esas caras y lo que se vivió en ese lugar.
Alexander Galvis es el director del centro, y en su discurso dijo algo clave y que Norita no podrá entender jamás: “Esto nació cuando nos dimos cuenta de que ya nuestra casa no era lo que creímos. En 2018, la última vez que fui a Venezuela, extrañaba mi casa en Argentina. Mi hogar ya no era Venezuela, lamentablemente, sino Argentina. Y entendimos que nuestro rol era crear instituciones que nuestro país merece en otros países. No ser sólo migrantes que se ganan la vida sino retribuir a Argentina un poco de lo que nos había dado”.
Recordé que hace unos años en mi casa hicimos una cena con un grupo de amigos. Y apareció un venezonalo que al ver la pila de CDs se largó a llorar. No sólo recordaba su música, esa que no pudo traerse en material físico, sino, especialmente, lo que esa música había hecho en él. Y dijo una frase que nos quedó resonando a todos: “Yo en Venezuela era alguien”.
Uno como parte del lugar del que es y la violenta expulsión por decisión de los dictadores.
Quizás alguno de los 8 millones de venezolanos desparramados por el mundo hubiera querido tener una aventura en el extranjero. Pero seguramente hubiera preferido que fuese una elección personal, no una patada en el culo.
Así que ahí estaban todos los que un día se encontraron con que su hogar no era su hogar, inventándose otro, porque la vida continúa. Estaban juntos, pero ya no en la desgracia del exilio, que eso lo saben y lo tienen bien claro, sino en la esperanza de poder convertir una casa en un hogar, valga el sentimentalismo ñoño, siempre reivindicado por quien esto escribe. La esperanza de caminar las calles de Caracas libre nuevamente.
Cantaron el himno argentino y nunca vi un extranjero cantar nuestro himno con esa pasión.
Después cantaron el himno venezolano.
Intenso, como todo lo venezolano.
Espero que esto no se tome como ofensivo, más bien como chanza entre amigos, pero aflojen con la intensidad, venezolanos. El himno es largo. Cuando parece que termina, empieza de nuevo. Con el debido respeto, claro. Igual, peor es cuando cantan el feliz cumpleaños. Cuando terminan, el cumpleañero ya tiene medio año más. En fin, suponemos que con el tiempo nos iremos acostumbrando. Ellos acortarán el feliz cumpleaños y nosotros lo soportaremos. Eso sí, que no se les ocurra traer esa costumbre de meter parlantes gigantes en los baúles de los autos y abrirlos para que resuene en el barrio. Ya bastante tenemos con nuestras cumbias y traperos, no jodan.
Por lo demás, qué alegría saber que este país sigue recibiendo buena gente; todos los presentes destacaban el hecho de que Argentina es uno de los lugares en donde mejor se los ha recibido.
La casa funcionará de martes a viernes, de 10 a 18 hs., en Julián Álvarez 866; hay oficinas en donde trabajan entre 10 y 15 personas asesorando a quien lo pida sobre trámites migratorios, convalidación de títulos, todos esos ítems fundamentales para el que llega y no sabe de qué se trata. Pero no sólo eso, a imagen y semejanza de las asociaciones españolas, judías o italianas que pueblan el país desde principios de siglo pasado —esas asociaciones que llenaron a la Argentina profunda de teatros y actividades culturales, que repartieron su comida y sus costumbres que hoy son nuestras también—, el Centro funcionará como lugar de encuentro y gestor de acciones culturales. De hecho, ya funciona el Círculo de Lectura Andrés Bello. Habrá talleres de orientación profesional y en los planes futuros anunciaron una alianza con la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina para ofrecer atención básica y consejos y talleres para emprendedores gastronómicos con la idea de abrir una cocina y que argentinos y venezolanos podamos darnos una vuelta para saber que esos cañoncitos en realidad se llaman “tequeños” (aunque esto ya lo aprendimos) y sumar las arepas al paladar argento.
Y hay una idea final, que funciona como metáfora, como empuje, como ilusión.
El araguaney es un árbol que, por lo que se puede ver en Google Images, es muy bello.
No existe en Argentina, las condiciones acá no están dadas para eso.
Pero quien te dice que, con paciencia y trabajo, no haya finalmente un araguaney ahí en la calle Julián Álvarez, dando la bienvenida a quienes se acerquen al lugar.
Porque lo importante es quererlo.
Después, con esfuerzo, las cosas pasan.
Algún día lo veremos.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).