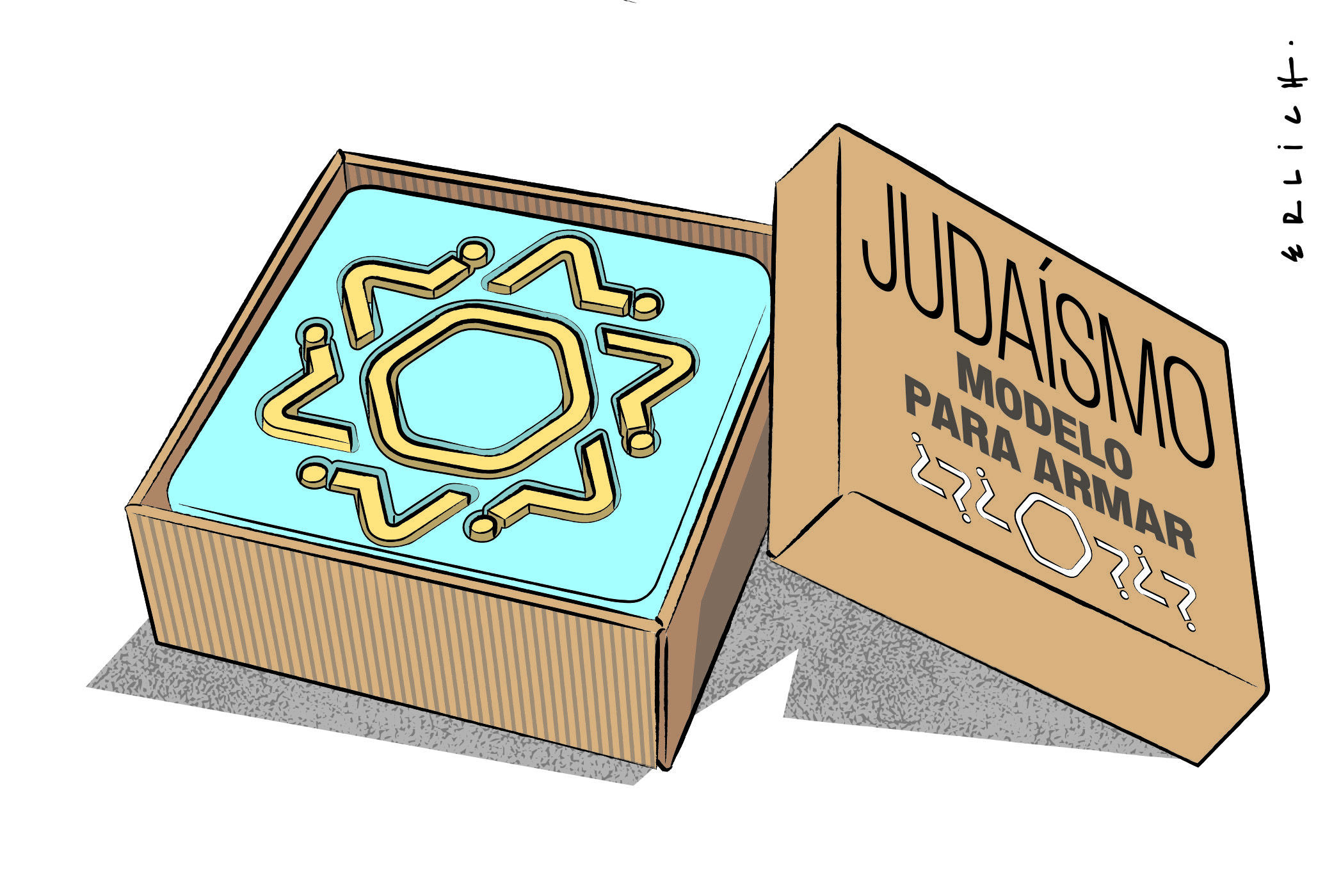Para la biografía coral de Ricardo Fort, la reconstrucción comunitaria de ese cuerpo atemporal, yo tengo esto: conozco el edificio de Belgrano donde vivía su madre y donde él guardaba el Rolls Royce. Más de una vez lo vi aterrizar en esa nave después de la medianoche, venido de ser jurado en Bailando por un sueño, escoltado por las motos al frente, a los costados y atrás, que le sumaban al lujo el aura presidencial. Podía ser un lunes cualquiera, a la hora en que el mapa entra en sus horas muertas, porque es falso que Buenos Aires no duerme, y ahí venía él, su G-20 autoproducido, siendo lo que quería ser hasta el último metro del día.
Pero cuando se abrían las rejas de la torre, las motos quedaban afuera y Ricardo quedaba solo contra esta rutina: una rampa empinada que amenazaba la trompa del auto y lo obligaba a bajar con el freno apretado, un giro leve a la izquierda con riesgo de tocar la Land Rover del vecino, un tramo en reversa, primero en diagonal y después enderezando, para ubicar el monstruo entre las dos columnas evitando el rayón, y después la salida sutil de su torso inflado, inhalando lo suficiente para no explotar por la presión entre la puerta y la columna.
El tipo podía venir de pelearse con Aníbal Pachano al aire, de ponerle un diez al aquadance de Silvina Escudero o de estirar a pedido de Marcelo Tinelli el sketch de su doble personificado por Martín Bossi, cebado por la adrenalina de 40 puntos de rating: pero la última acción de la jornada, el último minuto del minuto a minuto de su grilla, le pedía rigor y pericia artesanal contra ninguna cámara, ningún foco de luz y ningún micrófono.
El auto todavía duerme ahí, plateado y ancho. Ahora parece encallado, pero a fines de 2013, en los días posteriores a la muerte de su dueño, uno podía hipnotizarse con la estela de las gomas recién dobladas. La última vez que me acerqué todavía tenía los detalles de su última noche al volante: una hielera sobre el asiento del acompañante, dos copas de champagne desparramadas en el suelo, una rosa de plástico al borde del parabrisas.
Es decir: parece que tengo algo pero no tengo nada, y lo hice durar cuatro párrafos. Como los productores y guionistas de Disney y 20/20 Films, que tampoco tenían nada que no supiéramos ni nada para decir sobre esa nada e hicieron El comandante Fort, una serie documental de tres horas dividida en cuatro capítulos que se puede ver desde hace unas semanas por Star+.
Y que también se puede no ver. Es más o menos lo mismo.
El mundo en un minuto
En el documental extraordinario del inglés Asif Kapadia sobre Diego Maradona que HBO estrenó hace unos años, hay una escena que no se había visto nunca. Es la fiesta de Navidad del Nápoli y Diego está sentado a la mesa, rodeado de compañeros pero hablando con ninguno. La cámara avanza hacia su cara y se queda ahí: en la angustia en que parece estar detenida su vida, la desesperación que le produce ser el mejor de todos y sentirse encerrado. Alrededor hay ruido pero se va apagando. Es un minuto entero en que se despeja el mundo y queda una amalgama: Maradona, sus pensamientos, nosotros que lo miramos.
Cualquier intento de documentar algo o a alguien implica pararse frente a una derrota. Contar quién es una persona, atrapar una vida en páginas, es una ilusión absurda. Frente a la tragedia del lenguaje, que nunca alcanza, el único camino posible es el mismo lenguaje, la mano que se estira para tocar el sol, que se frustra por no tocarlo nunca y que, de tanto insistir, deja otra cosa. Algo que no es la verdad pero se le parece: una representación.
A veces el género documental encuentra esa luz en el caos. Lo que al principio parece un collage de testimonios, imágenes de archivo, reconstrucciones y datos inconexos se ordena en algún punto hacia el final y se produce el aleph, ese punto en que la cara y la historia y la obra del personaje se comprimen para ser un estado emocional en el espectador, quizás un llanto porque todos somos todos y porque la pantalla está explicando el universo.
Fort les dio a los guionistas lo que los guionistas no le iban a dar a él: amor.
Los que hicieron El comandante Fort entienden todo eso. Tanto que en el primer episodio traen un momento en que Ricardo come un chupetín. Quieren que sepamos que está pensando, quieren en Fort la belleza maradoniana, y entonces lo narran encima: “¿Qué pensaría en esos instantes de introspección? Imposible saberlo. Nadie podía entrar ahí”. La línea sería torpe pero honesta si no fuera porque un rato antes, apenas empezada la serie, el mismo locutor nos había prometido otra cosa mirando al mismo Fort: “¿Sabíamos qué sentía, qué pensaba, qué ocultaba esa maquinaria de apariencia perfecta? Lo imaginamos pero nunca lo supimos. Hasta ahora”.
El pacto está sostenido en el hallazgo periodístico que abre cada capítulo, impreso sin pudor en el centro de la pantalla, que dice que durante la investigación para la serie fue encontrado el diario íntimo de Ricardo Fort, del cual nadie sabía su existencia. Una mentira de tal evidencia que no necesita pruebas y que termina mal falseada, porque la lectura ni siquiera es la de un diario, ese registro privado de un lunes cualquiera en que ese yo que es Ricardo estaciona su Rolls Royce, sino una recuperación autobiográfica de su infancia y de su juventud en párrafos que le vienen justos a los huecos de la narración.
[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]
El engaño puede no ser grave en términos morales –porque al final, qué importa Ricardo Fort–, pero es una decisión llamativa para un personaje que se exhibió hasta la pija y se entregó por nosotros, para que todo quien crea en él no muera de embole sino que tenga vida en memes. Fort les dio a los guionistas lo que los guionistas no le iban a dar a él: amor.
En los créditos llama la atención el nombre de Juan José Becerra, que firma tres de los cuatro capítulos. Su destreza para las escenas de sus novelas y su gracia filosa para preguntar y responder en velocidad en sus columnas son difíciles de detectar a lo largo de la serie, y en vez de eso predomina un tono solemne e impostado que nunca busca saber en serio quién fue Ricardo Fort, para qué carajo vino, cómo es que nos dimos vuelta y ya se había ido.
Después de los muertos
Los que importan en la muerte nunca son los muertos. Desde el momento en que se produce el paso, los deseos de que el que cruzó la línea descanse en paz, los avisos en el diario y los posteos, las evocaciones de su vida y de su obra no son sino formas de reafirmación de los que quedamos de pie y de este lado, desafiados a construir sentido con cada cosa que pasa. ¿A dónde estoy yo en esta muerte? ¿Para qué se me muere el que se muere?
En una celebridad, esa pregunta es más imprecisa y la respuesta, por colectiva, puede ser un verso más libre. Con la misma impunidad con que jugamos a que los conocemos sin haberlos tocado nunca, también podemos pensar que los famosos se mueren para nosotros. Para lo que queramos hacer con sus cuerpos. Diego, por ejemplo, se murió para que siguiéramos. Para que nos hiciéramos cargo, para que se abriera una puerta, y el aire que entró a la casa por esa puerta fue tan renovador que ya nos dio el Mundial imposible y ya les dará esta temporada el scudetto a los napolitanos, que creían que no había vida después de él y tendrán que bancarse el desencanto y el alivio de que sí.
Si fuera por los que escribieron la serie, Ricardo Fort se murió porque se murió y para nada. Para que acopiáramos sus stickers, para que sus tuits de trivialidades en mayúsculas tuvieran una revancha y una tercera y una cuarta, pero en serio, ¿para qué? ¿Estamos invocando una libertad o midiendo una rareza? ¿Queremos ser como él o enterrarlo más abajo?
¿Estamos invocando una libertad o midiendo una rareza? ¿Queremos ser como él o enterrarlo más abajo?
Para no aproximarse a ninguna de esas inquietudes, la serie manotea recursos de una primera reunión de brainstorming y los junta a todos: un narrador que guía el primer episodio, desaparece en el segundo, vuelve a aparecer hacia el final del tercero y le habla al protagonista para explicarle su vida en el cuarto; un imitador de Fort postproducido con tecnología deepfake para reconstruir sus gestos y revivirlo; más adelante, para qué si ya estaba, un casting de imitadores dirigido por José María Muscari; la aparición de sus hijos leyéndole al padre cartas que tampoco escribieron ellos; un happening en el Círculo Militar para juntar a su hermano Eduardo con Moria Casán, con Graciela Alfano, con un desfile de sus tapados de piel.
Así, a las trompadas, se va construyendo el camino del antihéroe, atravesado por testimonios de gente que pone la voz pero no la cara, como si hubiera algo que esconder, y entonces la ex cuñada de Fort, el abogado o el cirujano plástico, personajes que nunca vimos ni veremos, componen el mismo coro que periodistas que conocemos de los medios como Franco Torchia y Marina Calabró, quien denunció públicamente que la tuvieron horas al teléfono pero nunca le aclararon que su voz estaba siendo grabada para salir en on.
“Ya no sé qué hacer”
A pesar de todo eso, Ricardo Fort se asoma porque ya se había asomado. Los momentos de mayor peso del documental son fragmentos de notas que se pueden ver en Youtube, como un móvil en el programa de Jorge Rial en que se pregunta cuándo lo van a querer por lo que es y no por lo que tiene, o una entrevista en el piso de Mónica Gutiérrez y Guillermo Andino donde habla de sus dolores físicos y llora: “Hay veces que ya no sé qué hacer”.
Fort complica el trabajo de la representación porque su verdad ya estaba ahí, sobre la mesa. Quién me va a contar, parece decir desde la tumba, si yo ya me había contado. Qué más hay para revelar de un hombre que no paró de repetir en cámara que hacía lo que hacía para ser aprobado por el padre, para conseguir el amor que no encontró cuando se tiraba a nadar en los piletones de chocolate donde nacían los Jack y los Marroc.
Su biografía puede ser la de un cagón, que en lugar de matar al padre espera que la vida lo mate por él, que se abre paso mientras el cuerpo se le rompe; o la de un valiente, que insiste por lo que quiere y rebota tantas veces que se convence de que lo que consigue es lo que quería en primer lugar: ya no que lo quieran, ya no que lo admiren, al menos que lo miren. Su ascenso, la irrupción al centro de la pista de Tinelli, es el quinto mundial de Messi, la hora en que todo se ha cumplido. Solo que en el caso de Ricardo, para salvar las distancias, no queda tan claro quiénes se alegran con él y a dónde nos lleva después con tantas prótesis en las rodillas.
Antes fue la excepción argentina de la ostentación, no la sensualidad de la meritocracia sino la pornografía de la guita inmerecida.
Antes fue la excepción argentina de la ostentación, no la sensualidad de la meritocracia sino la pornografía de la guita inmerecida, la paradoja humana de tener padres y odiarlos y heredarlos. Fue, según dijo, “menemista a full” y votante de Cristina, fue la microrrendición a la conciencia patria de que siempre pareciera mejor que el que nos cuida sea millonario y tenga las cuentas resueltas, una Ferrari en el garage, una Louis Vuitton al hombro. Pero a él le soportamos la grasa porque la expuso y entonces la hizo suya, y entonces la creímos nuestra.
Todo lo que pasó en su vida pública pasó delante de nosotros y ya va a ser una década de agregarle capas grupales a las que él nos ofreció. Quizás no era para tanto, o quizás vale este fragmento de una entrevista con Rolando Hanglin, que no está en la serie pero sí en Basta chicos, el podcast de Spotify, en que Ricardo está hablando de su carrera como cantante en Miami, de los discos que grabó con productores destacados, con plata que le giraba la madre, de sus mil intentos. “Y no pasó nada”, dice.
¿Quién de nosotros puede decir que pasó algo con su vida? Pero más: ¿quién de nosotros se anima a decir que no pasó nada? Ricardo Fort es duro con su padre, es duro consigo mismo, se queda duro de la espalda y se queda duro. A los 45 años, muere. Quizás el chiste era al revés: la vida dura lo que dura blanda.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.