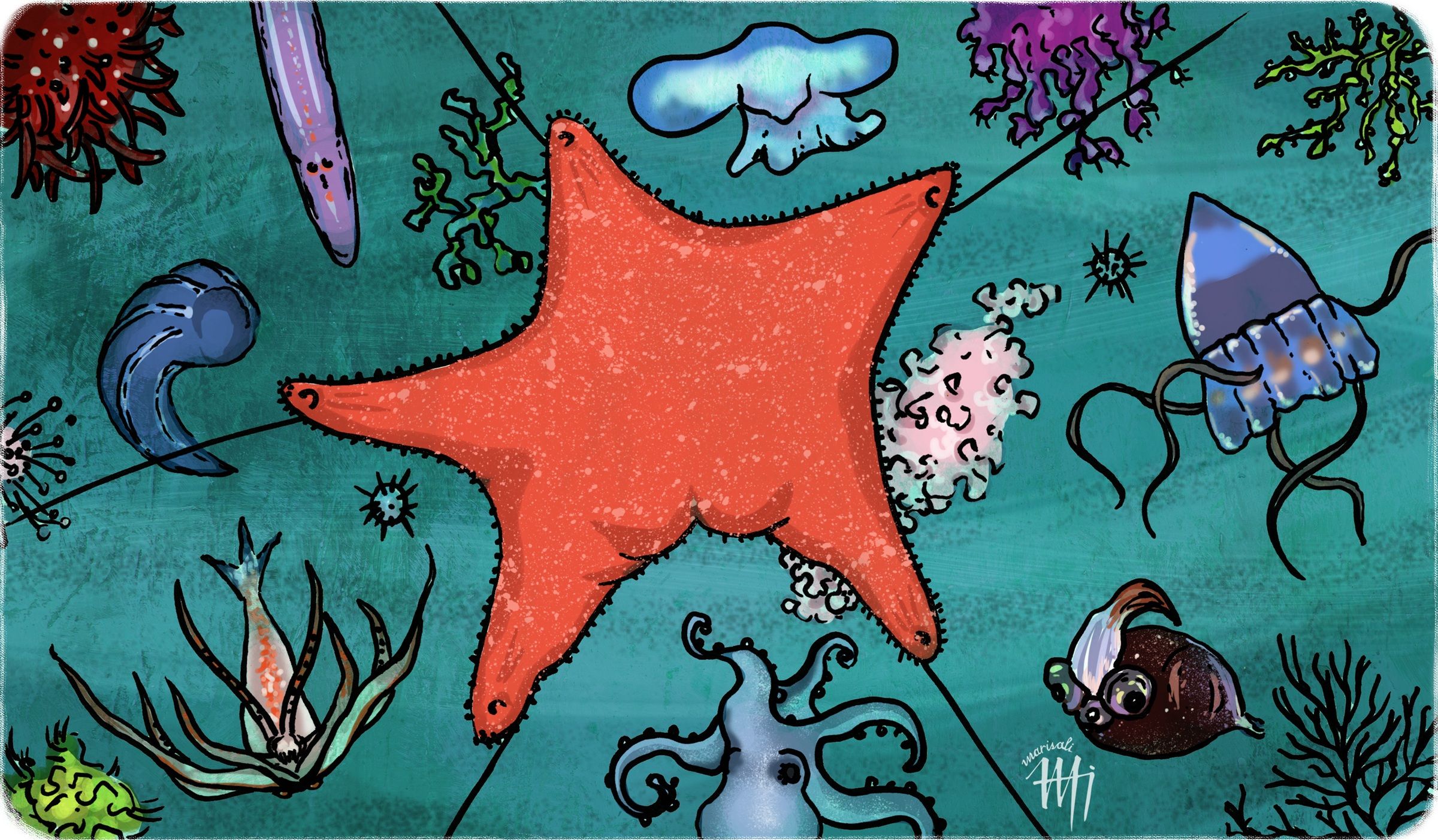|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Lo primero que se me ocurre cuando desde Argentina me preguntan cómo está la situación acá, en Francia, es que nada cambió respecto a hace diez, veinte o incluso 50 años. Rien n’a changé. Son muchos los aspectos de la vida cotidiana a los cuales esto se puede aplicar, pero quisiera empezar con lo más vistoso, es decir, con los debates que atormentan todos los pisos del edificio de la opinión pública acerca del conflicto israelí-palestino. No quiero emitir juicios sobre el conflicto en sí –una tragedia sin fondo, como lo son todas las tragedias entre hermanos y cuyo final, como en cualquier tragedia, será inhumano y memorable–, sino reflexionar sobre cómo afecta a las conciencias en un país como Francia.
Resulta que trabajo y escribo desde una institución de enseñanza superior francesa que tiene la suerte de gozar de un gran prestigio a nivel nacional e, incluso, mucho más allá de las fronteras del país –lo cual supone, más que nunca, una grandísima obligación moral, al mismo tiempo que implica una importante visibilidad de lo que se hace y dice en este espacio a fin de cuentas tan reducido de los muros que circundan el patio central–: la famosa École Normale Supérieure.
Resulta, también, que en esta misma institución, hace más de 50 años –hasta el 20 de abril de 1970, día en que puso fin a su existencia lanzándose al Sena–, trabajó un escritor que algunos consideran como el máximo poeta de lengua alemana después de la Segunda Guerra mundial, Paul Celan, judío nacido en 1920 en Cernăuți, en Rumania (hoy Chernivtsí, en Ucrania). Al reflexionar sobre el aire de época ahora, a orillas del mismo Sena, no puedo no recordar su figura. Tómense, pues, estas líneas como meditaciones al margen de un excelente libro de Bertrand Badiou sobre Celan publicado el año pasado. De la lectura de las páginas dedicadas a la atmósfera que se respiraba en París durante sus últimos días, entre el otoño 1969 y la primavera 1970, emergió en mi cerebro la composición de una naturaleza muerta que ya no logro apartar, y en cuya insistencia quisiera detenerme.
En medio del ruido, el silencio. Una mesa de madera, tosca, abierta a la luz. La mesa del poeta, que acaba de mudarse a la última de las muchas direcciones donde vivió a lo largo de su existencia atribulada. Pomelos en la mesa, con cartas y un periódico. Cartas para amigos, para expresarles la desazón. No para contársela. Para transcribir con máxima exactitud, porque decir mal es traicionar: es no estar a la altura, no estar en el mundo. Palabras para ocultar otras palabras, escritas unas encima de otras.
“La paz para nosotros significa la destrucción de Israel y no otra cosa”, lee Celan en Le Monde.
Con sobriedad y pudor, con la reserva que la caracteriza, la mano del poeta ha recortado y remarcado una estrecha columna de Le Monde del 7 de marzo de 1970: “No queremos la paz. Queremos la guerra, la victoria”, “La paz para nosotros significa la destrucción de Israel y no otra cosa”, “Lo que ustedes llaman paz, es paz para Israel y los imperialistas. Para nosotros es injusticia y vergüenza. Lucharemos hasta la victoria”, “El fin de Israel es el objetivo de nuestra lucha, y no admite ni compromisos ni mediaciones”. El columnista no ha hecho más que traducir al francés un ramillete de declaraciones del líder palestino, Yasser Arafat, recogidas por una periodista florentina: sobremesa de un discurso que desde 1965 resume los principios de Fatah (acrónimo de Movimiento Nacional de Liberación de Palestina).
Cuatro son los puntos. “Primero: la violencia revolucionaria es el único sistema para liberar la tierra de nuestros padres. Segundo: el objetivo de esta violencia es liquidar el sionismo en todas sus formas políticas, económicas, militares, y echarlo para siempre de Palestina. Tercero: nuestra acción revolucionaria debe ser independiente de cualquier control de partido o de Estado. Cuarto: esta acción será de larga duración. Conocemos las intenciones de algunos dirigentes árabes: resolver el conflicto con un acuerdo pacífico. Cuando esto llegue, nos opondremos”.
Los pomelos son cinco, como los dedos de la mano, como las letras del nombre puesto en su etiqueta, YAFFA. “La Bella”, en hebreo. ¿Qué poema para la amargura del pomelo? No hay poema. Y ya no queda poeta. Días después, el 20 de abril, la voz de Paul Celan se ahoga en las aguas del Sena. Quedaron sus pomelos de Yaffa. Y el silencio.
Rien n’a changé
Cuando contemplo ahora, en 2024, esta naturaleza muerta, se me hace evidente que nada cambió. El poeta desapareció. También desapareció el líder palestino de inspiración marxista, como desapareció la periodista florentina, Oriana Fallaci, a la que se tacharía de islamofóbica años después, incluso después de que visitara la Argentina de finales de la dictadura en 1983, preocupada por la violación de los derechos humanos.
Mientras recuerdo los pomelos de Celan, los caricaturistas del Canard enchaîné reescriben el viejo eslogan atribuyéndolo a Jean-Luc Mélenchon, actual líder de la izquierda revolucionaria francesa, con las palabras: “Del Jordán al Sena”, lo cual no es sino la transformación del histórico “Del Jordán al mar” que hoy resuena en inglés en los campus de las Ivy League y en los campus del mundo que se movilizan. Pero los pomelos siguen llegando desde Yaffa, pese al movimiento pro-palestino “Boicot, Desinversiones y Sanciones” (BDS), que busca asfixiar económicamente a Israel.
¿Rien n’a changé? Algo sí. Arafat desapareció –murió cerca de París en 2004–, y su puesto lo ocupan en Gaza desde 2006 los locos de Dios de Hamas, adictos al martirio, y cuyos primeros actos una vez llegados al poder fue la masacre de los miembros del Fatah de Arafat. Aquí, a orillas del Sena, en esta “ciudad de las luces” que ya no echa luces sobre el desolado paisaje de la tragedia de nuestra contemporaneidad, aquí, en la capital que votó hace más de cien años, en 1905, la ley sobre la separación del Estado y las iglesias –fundamental para comprender la Francia de hoy en día, pero que se ve cada vez más objeto de controversias ideológicas–, esta compulsión a lo religioso ya no es obstáculo para que una franja de la opinión cada vez más importante aporte su apoyo, movida por los buenos sentimientos y la convicción de luchar por el bien de los oprimidos: la lucha contra “Israel y los imperialistas” lo justifica todo. En 1965, en 1970 y ahora.
En ese sentido, entre Yaffa y Rafah, rien n’a changé: solidaridad con el fulcro de todas las luchas, la causa palestina, y kufiya para todos (la kufiya, keffiyeh, es el pañuelo blanco y negro de los beduinos, adoptado desde los años ’30 como símbolo de la resistencia palestina). Convergen las causas de todos los oprimidos del mundo. Esto tampoco es nuevo.
Oprimidos del mundo, uníos
Si Marx y Engels habían concluido su Manifiesto del partido comunista (1848) con las celebérrimas palabras “¡Proletarios de todos los países, uníos!”, Grigori Zinóviev, revolucionario bolchevique y amigo de Lenin, concluyó el primer Congreso de los Pueblos de Oriente en Bakú en 1920 (momento en que el Oriente se abrió al comunismo) con la fórmula: “¡Proletarios de todos los países, oprimidos de todo el mundo, uníos!”. Y, para los estudiantes, escuchamos ahora una consigna que nos viene de los campus de la Ivy League, “the students, united, will never be defeated”, en la que resuena, evidentemente, la canción “el pueblo, unido, jamás será vencido” de la revolución chilena de Salvador Allende, de los años ’70, que retomaba a su vez unas palabras del colombiano Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en 1948. No deja de sorprenderme cómo las generaciones se siguen y se repiten, cómo su eco retumba y retumba, hasta la tumba.
El genocidio, obvio, el racismo y el genocidio de verdad, están en Gaza: esto es lo que hay que pensar, por imposición de la antigua consigna “oprimidos de todo el mundo, uníos”. Y sí: ¿cómo oponerse? Como si todo el peso del Norte colonizador descansara en la sola frontera de Gaza, en estos puntitos del limes entre Yaffa y Rafah, en la cerviz del Sur global, desde Johannesburgo hasta Gaza, o desde los herreros de la Namibia colonizada por los alemanes de 1904 hasta la Palestina actual, convirtiendo, así, a los israelíes de hoy en los alemanes de ayer: inversión de signo que abre el paso a todos los discursos y legitima todas las acciones.
¿Basta no querer destruir Israel para ser intachable?
¿Qué puede el poeta frente a la retórica? ¿Qué puede quien vive con la preocupación enfermiza por la exactitud y el peso de cada palabra frente a quienes, conscientes o inconscientes, volentes nolentes, manipulan las palabras? ¿Basta no querer destruir Israel para ser intachable? No. Lo escribía con absoluta clarividencia un amigo de Emmanuel Lévinas, Maurice Blanchot, en una carta, dos años después de la Guerra de los Seis Días (1967).
“Me gustaría detenerme un momento en esta pregunta: ¿por qué estos jóvenes, que actúan con violencia pero también con generosidad, se creyeron obligados a hacer tal elección? ¿Por qué actuaron con irreflexión, con conceptos vacíos (imperialismo, colonización) y también con la sensación de que son los palestinos los más débiles y que debemos estar del lado de los débiles (como si Israel no fuera extremada, espantosamente vulnerable)? Pero… en ninguno de ellos hay antisemitismo, ni siquiera antisemitismo latente, ni siquiera idea de lo que es y ha sido el antisemitismo. Es como si Israel estuviera en peligro por la ignorancia –o una ignorancia que puede ser inocente, pero que ahora es muy responsable y está privada de inocencia–, en peligro por quienes quieren exterminar al judío porque es judío, y por quienes no tienen la menor idea de lo que es ser judío.”
La retórica de los años ’60 y ’70, que es la de los defensores de las causas tercermundistas, desde Argelia hasta Vietnam –y los “Comités Vietnam” de la universidad francesa de 1968 prefiguran los “Comités Palestine” de la universidad francesa de hoy–, y que es la del líder palestino del recorte periodístico en la mesa de Celan, junto a los pomelos de Yaffa, se apoya en esta inversión del signo de la víctima. Porque el corazón de los bienpensantes siempre va hacia los oprimidos. No solo por empatía y humanidad, sino porque las víctimas son sagradas, porque las víctimas dicen, por esencia, la Verdad. Esto es, sin duda, el resultado de un largo proceso, de una transformación antropológica descrita entre otros por François Azouvi en un libro reciente, que muestra cómo la cultura occidental ha pasado de una inmemorial ética del heroísmo a una ética del victimismo, la cual se ha de relacionar con el receso de lo religioso como forma institucionalizada. La religión de las víctimas es la religión de un mundo totalmente secularizado, sin salvación posible, sin trascendencia alguna: en un mundo sin Dios, los únicos absolutos que subsisten son el mal y su testigo, su mártir: la víctima.
¿Qué puede el poeta frente a la retórica? Poca cosa. Comprar pomelos. E intentar escribir poemas. E intentar leer. Así como remarca la entrevista del líder palestino, Celan, el poeta, remarca unas palabras en la introducción de un libro de poemas de Mallarmé: “Es precisamente el movimiento del suicidio el que debe reproducirse en el poema… Desde el punto de vista de la muerte, la poesía, como bien dice Blanchot, será ‘ese lenguaje cuyo poder reside en el hecho de que no es, cuya gloria consiste en evocar la ausencia de todo en su propia ausencia’.” En un mundo sin trascendencia, la poesía aparece como último refugio.
La cultura occidental ha pasado de una inmemorial ética del heroísmo a una ética del victimismo.
La única verdad, al final, es la de la naturaleza muerta, que es una vanidad, porque recuerda que la muerte de la tragedia ineluctable lo vence todo. Falta, en esta naturaleza muerta parisina, el cráneo de las vanidades barrocas: el cráneo del poeta, que se lanzó a las aguas del Sena, las de París, porque, a fin de cuentas, nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir. Buscó alivio en el Sena, que es el mar de París, pero también el mar de Yaffa, el mar de los pomelos. Buscó alivio porque el mundo le resultó definitivamente insoportable, literalmente, y nunca hubo poeta a quien le oprimiera tanto el peso de cada letra: el peso en la cerviz lo venció.
¿Qué peso? El de vivir. El peso de los muertos de su familia en los años ’40. El peso de las polémicas antisemitas que se le hicieron en los años ’50. El peso, simplemente, de no de querer recordar, pero de no lograr no recordar. El peso del reproche que se le hacía de estar, de proseguir en esta extraña idea de existir, de tener la pertinacia de la memoria de las cenizas. El peso del imperativo: zajor. Yosef Hayim Yerushalmi, que murió en 2009, escribió un libro clave para la historia de este imperativo, zajor, y ese libro lo concluía recordando a Borges, con el contraste entre la mirada del común de los mortales (“Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa”) y la de Funes el memorioso, que ve “todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra”.
La naturaleza muerta, nature morte en francés, recuerda que frente al paso del tiempo y del ruido permanece la resistencia de esta misma meditación, que es atención a las palabras. En medio del ruido, el silencio. Junto a los pomelos y los recortes, el cráneo, cuya sutura coronal recuerda, como lo sugería otro poeta de lengua alemana igualmente sensible, Rainer Maria Rilke, la línea de la transcripción del más mínimo de los ruidos por el fonógrafo. Nature morte se dice Still-leben en alemán: no es, pues, naturaleza muerta, sino vida quieta, y en esto, en esta quietud, permanece, quizás, una ligera esperanza, lejos del rumor ininteligible del mundo y cerca de las palabras.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.