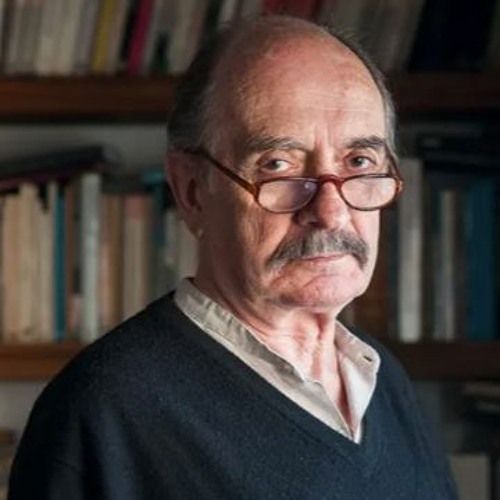Ya se sabe, a los veinte años hay creencias que se desvanecen cuando se llega a la edad adulta. La gente cambia, los tiempos cambian, las ideas se modifican. Pero hay cosas difíciles de digerir. Una duda que probablemente nunca será resuelta es la siguiente: los estudiantes tan combativos que en 1970 protagonizaron el célebre Tucumanazo, ¿fueron los mismos que en 1995, 25 años más tarde, maduros y convertidos en profesionales egresados de la universidad, votaron al general Antonio Domingo Bussi y lo eligieron gobernador del llamado Jardín de la República? El Tucumanazo fue un levantamiento que despertó el virus de la turbulencia social en la imaginación revolucionaria de aquellos que disfrutaban de la pasión política. Fuimos muchos los contagiados.
Por supuesto, todo terminó en una pesadilla que tiempo después protagonizó el general (ojo, no El General) que consistió en asesinar a medio mundo, sobre todo a jóvenes muchos de ellos apenas adolescentes recién salidos del secundario. Según la Comisión Bicameral de la Legislatura de la provincia, durante 1975 se produjeron 123 secuestros de personas, de las cuales 77 siguen desaparecidas, 14 asesinadas y 32 que tuvieron la fortuna de ser liberadas. El gobierno constitucional era presidido por Isabel Perón, primera presidenta mujer de la Argentina, tercera esposa del extinto.
Las 371 personas que desaparecieron a partir de esa fecha ya incluye el período de la dictadura militar. Sin embargo, existen testimonios que prueban que Bussi en persona disparaba un tiro en la nuca a chicos arrodillados sobre la tierra húmeda. De sangre. Evoco esto porque en la Argentina la memoria, como dice el querido Verdi, è mobile qual piuma al vento. La prueba contundente es que los tucumanos, ya en democracia, votaron a Bussi para que gobernara hasta 1999.
¿A qué viene este recuerdo de los compatriotas iluminados por los coleópteros tucu-tucu? Viene a cuento de que yo fui testigo de ese tumulto insurreccional que pasó a la historia como el Tucumanazo.
Un día llegué al diario y el jefe de noticias me recibió con cara agria.
–Es tarde –me dijo–, mirá la hora que es.
Quedé pasmado, jamás había ocurrido que me controlara los horarios, pero esta vez estaba neurótico.
–¿Qué te pasa? –pregunté.
–Te está esperando la avioneta en Aeroparque, andá, andá… hay quilombo en Tucumán. Puede ser un nuevo Cordobazo, rajá, ¿qué estás esperando?
Partimos con el fotógrafo y aterrizamos poco después. Con la ropa puesta, un lápiz y una libreta. Yo, chocho.
Caía la noche cuando atravesamos la línea de los guardias de infantería de la policía y llegamos a las barricadas de los estudiantes que nos miraron, al comienzo, con desconfianza; pero finalmente nos aceptaron y pudimos ingresar a territorio liberado.
Tenía que moderar mi entusiasmo para que el fotógrafo no advirtiera mi identificación pletórica con los chicos que acumulaban piedras esperando el avance policial.
Te lo digo de una: tenía que moderar mi entusiasmo para que el fotógrafo no advirtiera mi identificación pletórica con los chicos que acumulaban piedras esperando el avance policial. La luz estaba cortada en la Ciudad Universitaria y las fogatas en cada esquina producían sombras que se agigantaban o empequeñecían en las paredes de los edificios; era el escenario ideal para cualquier aspirante, yo en este caso, a testigo estrella de una insurrección.
Había comenzado el Tucumanazo y tenía el privilegio de estar presente y observar, sin la responsabilidad del participante, cada movimiento de los estudiantes y de la policía. Soy espectador de una rebelión popular con la credencial profesional que me otorga cobertura. ¿Te acordás de John Reed? Así me sentía. Comprometido con la Revolución con mi pluma dispuesta a escribir la crónica de una página histórica con reminiscencias de San Petersburgo. Juro que me pregunté si lo que estaba presenciando no sería el 1905 argentino. ¿Cándido? Prefiero infantilismo entusiasta. Pero escuchar las explosiones de los gases lacrimógenos y algunos disparos aislados en medio de la noche fría, caminar entre barricadas y fogatas, tomar mate con algunos estudiantes y mirar de reojo a alguna muchacha combativa era, como dicen las señoras de mi barrio, un sueño hecho realidad.
Llegaban jóvenes agitados anunciando inminentes ataques policiales y todos se aprestaban para la invasión de las fuerzas de la dictadura militar. Entrábamos en las aulas acompañados por algunos estudiantes con linternas que quebraban la oscuridad; algunos de ellos portaban armas en la cintura, que por supuesto no reseñaría en la crónica. Al día siguiente el punto del enfrentamiento es en el centro de la ciudad; hay detenidos, hay heridos, corren rumores de muertos, y nadie se rinde. Buena parte de la ciudad está tomada por estudiantes con el apoyo de obreros. Asisto a un ensayo de insurrección callejera que seguramente será reprimido y vencido por la dictadura, pero que dejará una huella en los participantes que nadie podrá borrar y que servirá como experiencia cuando se produzca la insurrección final, la que no me encontrará, como ahora, con un lápiz y un papel en las manos. En mi imaginación, el Cordobazo antes, y el Tucumanazo ahora, son el preludio que alumbrará el futuro insurreccional.
[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]
Las luciérnagas tucu-tucu apagaron esa luz tumultuosa y alumbraron 25 años después a los votantes del general Bussi, votantes que transformaron el Jardín de la República en una escombrera de muertos.
También hay que considerar que mi entusiasmo era un poco desmesurado, pienso ahora.
Justicia sumaria
No es fácil reconocer que la justicia que se alcanza con balas es una justicia sumaria. Para hacerlo hay que abandonar certezas absolutas que parecen inconmovibles, despojarse del ropaje del héroe y del coraje físico –que es muy seductor– y transformarse en otro hombre, cuya principal vivencia es la incertidumbre frente a la historia. Permitirse dudas que antes eran intolerablemente pequeñoburguesas requiere un fuerte empeño existencial.
Admitir que aquello fue un error es doloroso. ¿Cómo explicárselo a los muertos? Los católicos tienen sus recursos; para ellos es fácil: una confesión, veinte avemarías, diez padrenuestros, tragarse la hostia y te entregan el pasaje para acceder al cielo. En cambio, aligerar el fardo por los compañeros jóvenes que quedaron en el camino no lo resuelve un cura. Me permito repetirlo como un padrenuestro secreto: les enseñé el uso de las armas, los adiestré, les declamé la épica del sacrificio, la voluntad de la Revolución, les prometí que alcanzarían una sociedad justa. Y murieron tratando de alcanzarla. La responsabilidad sobre las vidas que se truncaron en ese momento privilegiado de la existencia, que es la juventud, deja al descubierto una llaga que no se esfumará jamás. Es una secreta, latente herida con la que habré de convivir hasta el final. Una pena que aparece, tenaz, en alguna tarde de sol al aire libre, o cuando leo apaciblemente en mi casa y el personaje de una novela me recuerda a algún joven camarada. Aparece súbitamente en el rostro de esa pasajera del subte que está sentada enfrente y que por un instante creo reconocer, pero que se esfuma en una fracción de segundo. Porque sé que está muerta. Regresa, porfiada, recordándome que hay alguien disconforme dentro de mi cabeza que trata de interrumpir esos momentos de paz.
Admitir que aquello fue un error es doloroso. ¿Cómo explicárselo a los muertos?
¿Será esa la razón por la que escribo sobre episodios tan lejanos que a nadie pueden interesarle? ¿Y por qué hacerlo ahora? Le pido nuevamente auxilio a la letra de Yourcenar: “el hombre de acción muy rara vez lleva un diario; no es sino mucho después, al llegar a un período de inactividad, cuando se pone a recordar, anota y por lo común se asombra”. Es cierto, a medida que escribo me asombran mis propios fragmentos consagrados a juzgar el pasado que, como dije, todavía no deja de aturdirme.
He callado tantas cosas que en mi memoria giran y giran diálogos, miradas, noches de infortunio y de alegría. Giran imágenes de ojos que se apagaron. Respiraciones entrecortadas, desvelos nocturnos. He callado tantas cosas que mi mollera da vueltas con recuerdos nunca contados que se reproducen como conejos que corren de un lado a otro en la gran jaula que es mi mente.
Ese es el motivo por el que escribo sobre episodios tan lejanos.
Hasta ahora el buey de Agamenón se había adueñado de mi boca. Pesaba en mi lengua el miedo a transgredir códigos que todavía están consagrados en las militancias melancólicas. Temía vulnerar la construcción de la gran épica por el costo que ello implicaría. En verdad, me preocupaba ser sumido en el apelativo que se aplica a quien abandona la congregación, el que le da la espalda a la ermita.
Hereje.
El delito que estoy cometiendo es hablar, matar el mito, desafiar a los fiscales de la memoria. ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Para qué alzar una voz cuando otras miles de voces añoran la gloria setentista y dictan verdades que está prohibido cuestionar?
Ahora, mientras escribo estas líneas en mi máquina, puedo imaginar al Che Guevara que se eleva desde las tinieblas, semejante al majestuoso espectro del Rey de Dinamarca vestido de verde oliva y con una metralleta cruzada en su pecho. Tiene una voz de ultratumba y un rictus áspero en el rostro. Está enojado, y desde su húmedo reino de Ñancahuazú me reclama: ¿siete años en la guerrilla y has capitulado ante el imperio? Es imperdonable, no te mereces el título de revolucionario. Estás reprobado, chico. Vete a vivir en tus comodidades burguesas, tus nietos te reprocharán haber dado la espalda a la historia.
Sólo tengo una respuesta: Chau, Che.
¡Chau! ¿Me escuchaste?
Espectros
¿Los fantasmas existen? Claro que sí, me encontré con varios el 10 de diciembre de 1983, luego de una noche de desvelo voluntario. El día anterior, procedente de México, desembarqué en Buenos Aires y abracé a familiares y amigos que esperaban en el aeropuerto de Ezeiza. No hubo tiempo de dormir; algunos me llevaron al bar Suárez de la calle Lavalle para que comprobara que todavía estaba allí. Todo permanecía en su lugar: los mismos cines, las mismas mesas de madera rugosa manchada por años de pocillos de café. Las veredas rotas de la ciudad también estaban allí, quizás esperando que retornáramos de una vez por todas para volver a tropezar. Amanecimos conversando, bebiendo cerveza y ginebra. Comiendo maní y especiales de lomito. Como lo habíamos hecho muchos años antes, muchísimos años antes del infortunio setentista.
Y cuando llegó la hora caminamos hacia Plaza de Mayo, donde encontré a los fantasmas. Estaban entre la multitud. Eran muertos que estaban vivos y que me miraron desconcertados, porque también me imaginaban muerto. En sus ojos advertí que yo era, para ellos, una aparición. Un espectro que vuelve de la tumba.
Descubrirnos fue tan emocionante que nos dolieron los músculos y la boca de tantos abrazos y besos. Estábamos vivos y apretamos nuestros cuerpos hasta perder el aliento. No alcanzaban los ojos; necesitamos tocarnos una y otra vez porque las manos querían comprobar que la masa corporal, la materia –el otro– estaba ahí. Era posible palparlo.
¿Éramos los mismos? No, no éramos los mismos; los años agrisaron el cabello, ajaron los rostros, y trocaron muchas ideas.
Luego de un proceso penoso y sangriento, los que regresábamos del exilio y los que vivieron sumergidos en una Argentina oscura nos reencontramos al fin. ¿Éramos los mismos? No, no éramos los mismos; los años agrisaron el cabello, ajaron los rostros, y trocaron muchas ideas. Consumimos horas, días, también meses en recuperar afinidades, cariños, amistades que parecían perdidas.
Muchas preguntas inevitables tuvieron respuestas amargas: los muertos y desaparecidos no eran pocos. Un torrente de cuerpos creaba un nuevo desafío: ¿en dónde están? ¿Qué hicieron con ellos? Jamás se enredaron tantas alegrías y angustias como ese día de diciembre, día turbador en donde en pocos minutos, sin transición, el júbilo se transformaba en lágrimas; el dolor y la risa en un mismo sentimiento compartido junto a miles de hombres y mujeres. Todos lloramos y bailamos por las calles hasta la madrugada. Sin uniformes que lo impidieran.
Un día se produjo una visita jamás imaginada.
Era de mañana cuando detuve el auto frente a un portón en Olivos. Estaba inquieto, desasosegado. Mi acompañante, sonriente, me dijo: “Vos pensabas entrar en la residencia presidencial saltando el paredón, metralleta en mano, en el fragor del combate. Era tu fantasía del Palacio de Invierno, la gloria de la batalla triunfante. Por suerte eso no ocurrió. Ahora no hace falta trepar el paredón. Verás que las puertas se abrirán pacíficamente”.
Mi acompañante, sonriente, me dijo: “Vos pensabas entrar en la residencia presidencial saltando el paredón, metralleta en mano, en el fragor del combate”.
Un oficial del Ejército se acercó, pidió mi documento, verificó el permiso y, solemne, me hizo la venia: “Adelante, señor”.
Conocí entonces al Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, un hombre afable, persuasivo, profundamente republicano y democrático. Nunca había conocido a una persona así. Con él trabajé durante veinte años. Hasta el día en que murió.
La convocatoria de Raúl Alfonsín a la Conadep y el Juicio a las Juntas habían desbordado mis expectativas; acreditado como periodista asistí a todas y cada una de las sesiones. Fue difícil escuchar los testimonios, se me caían las lágrimas. Pero mucho más inverosímil fue presenciar un fenómeno inédito en el mundo. Como ante una epifanía, vi a los comandantes de la dictadura sentados en el banquillo de los acusados frente a civiles representantes de la justicia y de la democracia. Se suele afirmar que los sueños nunca se cumplen; están equivocados. Éste, el más grande e inesperado de todos los sueños, se cumplió.
Este texto es un fragmento de ‘Apuntes de un hereje. Nacer con el peronismo’, publicado por Editorial Losada (2022).
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.