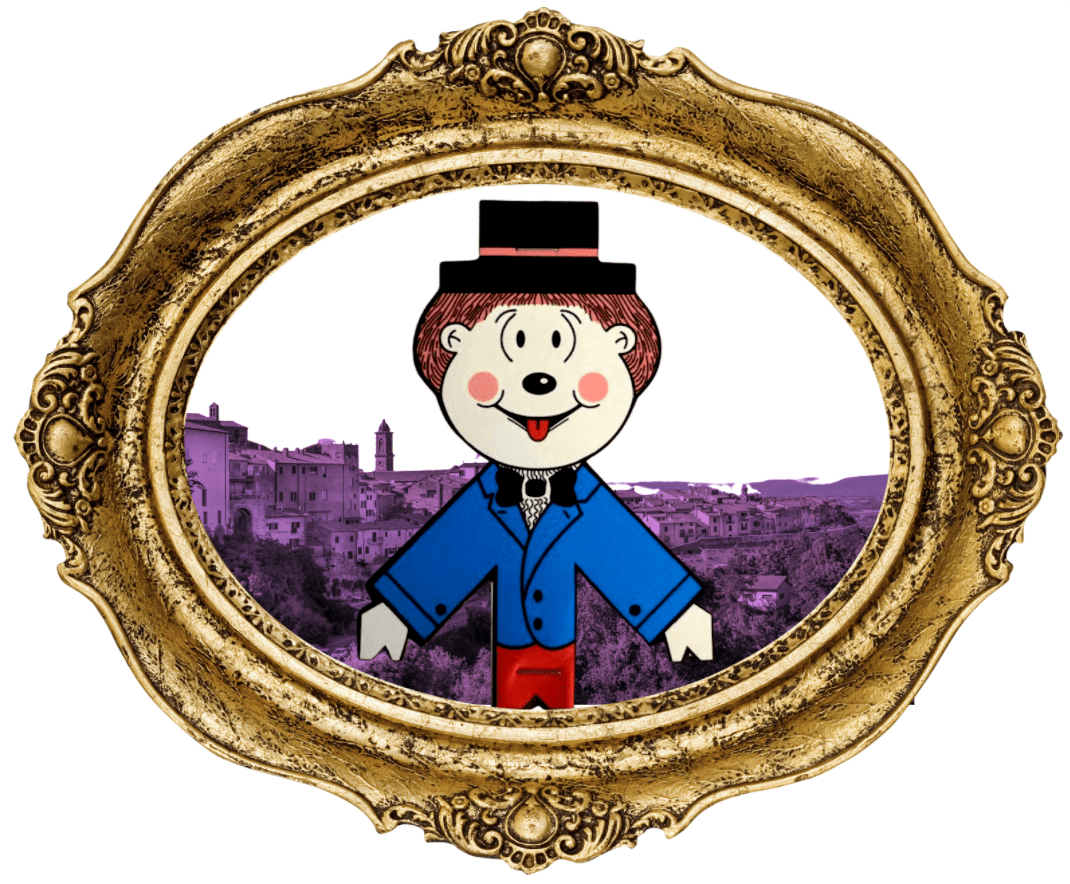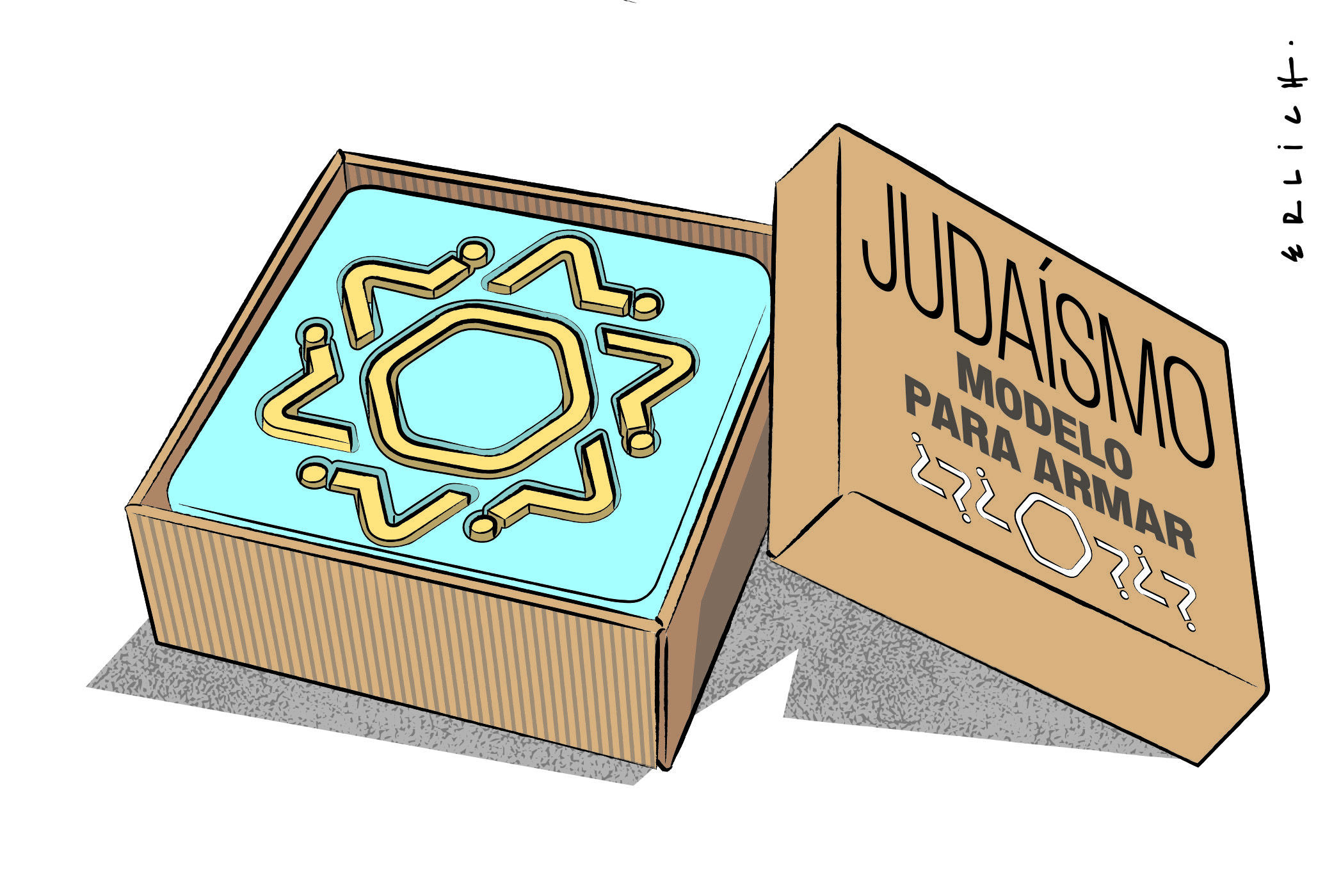Cuando yo era chico la gente no viajaba al exterior. No era sólo un problema económico: ni siquiera estaba en la góndola de las opciones mentales. Había que tener muy saciadas todas las otras necesidades como para que se decidiera un matrimonio o una familia a ir al exterior. De hecho, las familias de profesionales exitosos y de comerciantes prósperos recién empezaron a viajar al final de la época de Martínez de Hoz. Como excepción a esta regla, supe que algunas familias muy bien habían mandado a sus hijos a Europa (muchas veces en barco) como el viaje requerido para pertenecer a un sector social; y otras, ya al final de sus vidas, cuando terminaban una exitosa carrera laboral y tenían muy pero muy bien asegurado su futuro realizaban algún viaje que en general era largo.
Mi padre tenía mucha curiosidad por conocer. Su primer acceso a cómo era el mundo, desde su pueblito de La Pampa en la década del ‘30, había sido El tesoro de la juventud, una enciclopedia de 20 tomos. Y desde ahí no hubo cosa que no cayera en sus manos que no fuera leída. Como su padre, un asturiano que había llegado a América a los 12 años corrido por el hambre, tenía una farmacia y era el agente de La Nación y La Prensa, todos los días le llegaban gratuitamente ambos diarios. Mi padre conoció la geografía mundial con la Segunda Guerra, que leía en esos periódicos. Tenía casi 10 años cuando comenzó, y para él esas crónicas eran su libro de aventuras. Con la cabeza cero kilómetro que se tiene a esa edad, no paró de memorizar ciudades y países de Europa Oriental y del Pacífico.
Con las devaluaciones de Sigaut, en 1981, se acabó lo que se daba y la Argentina comenzó una década de dólar altísimo que le impedía viajar a casi todo el mundo.
Una hermana de mi padre que era soltera y ya había ido a Europa vino a casa para la Navidad de 1978 y comentó que se iba en enero a España a visitar a un hermano de ambos que se había radicado en Madrid unos años antes. La cosa fue que lo embaló a mi padre y ahí se fueron, 21 días a España a principios de 1979. Conoció Madrid, Toledo, la Asturias de donde provenía y algunas ciudades de Andalucía. Y Andorra, donde aprovechando que era libre de impuestos se compró un radiograbador Grundig que sintonizaba FM.
Con las devaluaciones de Sigaut, en 1981, se acabó lo que se daba y la Argentina comenzó una década de dólar altísimo que le impedía viajar a casi todo el mundo. Por ejemplo, para 1987 me enteré de que los abuelos de una conocida, que tenían una fortuna incalculable, hacían anualmente un crucero por el Caribe. Yo no podía creer que hubiera gente cercana a mí que estuviera en El crucero del amor. Me parecía de otro planeta. Igualmente, pese a esta imposibilidad material de viajar, mis amigos y yo teníamos como un destino manifiesto irnos una temporada a Europa. No sé de dónde venía ese imperativo, pero en mi caso recuerdo que me marcó a fuego la historia de un preceptor del secundario, que era muy canchero y, según se decía, había ganado el PRODE y con esa guita se había ido a Europa. La leyenda se agigantaba con el hecho de que había trabajado en la cosecha en Francia y había recorrido mucho la campiña francesa. Se ve que le sobró algún mango porque le alcanzó para comprarse una camperita de gamuza, con la que iba a laburar al colegio, que no se pagaba con el sueldo de preceptor. Canchero, Europa y camperita de gamuza: ¿qué más?
En las calles de venecia
Después de recibirse de arquitecto, en 1987, el hermano de un amigo y otro compañero de la facultad decidieron irse a Venecia a hacer un posgrado en arquitectura. (Otra cosa que no existía cuando yo era joven: los posgrados). Consiguieron una beca mínima para los dos, vendieron todo lo que tenían –por ejemplo, un Renault 12 flamante– y partieron rumbo a la aventura. Insisto: el dólar estaba altísimo y, para colmo de males, todas las monedas europeas se habían revaluado durante los ‘80 con respecto al dólar. Todo lo producido por esas ventas en la Argentina apenas te alcanzaba en Europa. Una noche estos dos arquitectos estaban comiendo en una fonda de lo peor junto a Mario, un trotamundos argentino de Rafaela, y se encontraron un francés que vendía unos muñecos por la calle. Para vender este muñeco, que se llamaba Leo (y era como el de la ilustración de esta nota), era necesario hacerlo de a dos y, como el francés se había quedado sin compañero, lo invitó a Mario a vender unos días en Venecia.
Después de un fin de semana vendiendo estos muñecos, Mario volvió extasiado por como se podía hacer plata de una manera tan sencilla. Les contó todos los yeites del muñeco a los dos arquitectos, que no tardaron en dibujarlo y mejorarlo y producirlo ellos mismos. A 5000 liras (4,50 dólares) cada uno, el muñeco se vendía como pan caliente en las distintas ciudades del norte de Italia y los dos amigos pasaron de estar cortos de guita a más que holgados. De volver a La Plata medio demacrados por la mala vida después de su primer año de estadía europea a volver con mucha guita. De estar esperando para liquidar los dos años del máster a inscribirse para hacer doctorados de cinco años más. El hermano de mi amigo se llevó a la novia para Italia y alquilaron un lindo departamento: ella armaba de lunes a jueves los muñecos que se venderían los fines de semana. También partieron otros amigos de la facultad para sumarse a la fiebre del muñeco. Milán, Roma y Venecia eran las plazas favoritas para la venta.
A principios de 1991 mi amigo me dijo que el hermano le había pedido que fuera a Italia para ayudarlo a vender muñecos y recorrer Europa. Él me ofreció acompañarlo y tuve la suerte de justo conseguir un trabajo que me permitió costearme el pasaje y llevar 300 dólares en el bolsillo como para tener los primeros días, hasta que empezáramos a generar con el muñeco. El Assist Card me lo pagó mi vieja, que ante lo inexorable del viaje le encargó a mi hermana que me lo obtuviera. Era el sueño del pibe: ir a Europa, trabajar y recorrer.
A principios del ’91 mi amigo me dijo que el hermano le había pedido que fuera a Italia para ayudarlo a vender muñecos. Era el sueño del pibe: ir a Europa, trabajar y recorrer.
Partimos el 4 de diciembre de 1991. Fue la última vez que vi a mi padre. Llamé a casa para Nochebuena desde un locutorio que tenía Telecom en la Galería Vittorio Emanuele, en Milán. Y después recién llamé el 13 de enero, desde el Hotel Astoria de Budapest. Ahí me enteré de que había muerto el 8. Ni en Checoslovaquia ni en Hungría había acceso fácil al DDI (Discado Directo Internacional) como para llamar. Era muy reciente la caída del Muro de Berlín. Justo en diciembre de 1991 se había terminado de desintegrar la Unión Soviética. En Italia, ya sin el peligro soviético, se había encontrado una red de almacenes escondidos que tenían armas para combatir a los comunistas en caso de que se hicieran del poder. Parece loco, pero era así. Para mí, desde Argentina, Italia estaba cerca y Yugoslavia estaba lejos, cuando en realidad eran limítrofes. Hay pocos kilómetros entre Venecia y Praga, que había sido aplastada unos años antes por los tanques rusos. Para ellos el régimen soviético estaba ahí nomás.
A los dos o tres días de nuestra llegada, empezamos a vender muñecos en Pavia, Piacenza y Padua y, sobre todo, en Génova. No eran las grandes cifras que otrora habían hecho nuestros amigos, pero era buena guita. Siempre recuerdo que el 23 de diciembre de 1991 vendimos por 2000 dólares. Podíamos comprarnos un BMW de 1981, igual al que todavía se vendía acá de la época de Martínez de Hoz. Impresionante.
Otra cosa que aprendí, junto con lo cerca que estaba el comunismo, fue lo distintos que eran la vida y sus costos para un marginal, como no deja de ser un vendedor callejero. Sabías dónde se conseguían los Eurail Pass falsificados, los teléfonos para llamar al exterior que estaban “pinchados”, etc. Y lo difícil que era escapar de esa marginalidad. Podías, como ya dije, comprarte un auto en un día de laburo, pero el único lugar donde podías ir a bailar era a uno de extranjeros indocumentados. No tenés seguro médico, no tenés jubilación, no tenés nada. Todavía recuerdo cuando nos pararon unos policías financieros, que nos acosaban porque vendíamos sin factura. Mientras esperaban por la radio del patrullero que les dijeran si teníamos antecedentes, uno de ellos me preguntó qué hacía en Argentina. “Estudio Ciencias Económicas”, le dije. Se rió a carcajadas. “Seguro. Y tu papá es médico, ¿no?”, ironizó. “¡Sí! ¡Es médico!”, le contesté, pero la terminé ahí porque puso cara de que no le gustaba que lo cargaran.
Para volver a Milán, de donde salía el avión para regresar a Argentina, me tomé un tren desde Madrid un sábado a la mañana. Para el amanecer del domingo estaba yendo por toda la Costa Azul y la Riviera italiana. Esa vía que va pegada a la playa forjó mi criterio estético de por vida. En ese tren viajé en el mismo camarote con un argentino de unos 40 años que me dijo que su meta en la vida era viajarrr: no le interesaban los autos, las casas, ni nada a lo que aspiraba un argentino de clase media de ese entonces. Me gustó la idea.
Viajar
Volví a La Plata, retomé mis estudios y mi laburo y recién pude volver a Europa en el año 2000, justamente a conocer a esas ciudades que había visto desde el tren. Como nota al pie digo que en ese momento con un peso argentino comprabas un euro y algo. En la terraza del Café de París, frente al casino de Mónaco, una cerveza valía menos que en el Kilkenny del bajo.
A fines de los ‘90 se produjo un frenesí de argentinos en el exterior, con destinos cada vez más exóticos. De los tradicionales Madrid-París-Londres de los ‘80 se empezó a viajar al sudeste asiático. Aquel crucero por el Caribe que 10 años antes ni se nos ocurría que pudiera existir pasó a ser moneda corriente para cualquier poligrillo. Por supuesto, Miami y Nueva York. Dicho sea de paso, noto ahora que ya empezó en ese entonces a declinar como objetivo el “viaje a Europa” como requisito para cualquiera que quisiera ser culto o al menos aparentarlo. Tal vez ser culto ya había dejado de ser un valor y empezaba la boricuación de la estética argentina.
Desde 2010, con el atraso cambiario de Cristina Kirchner, ese argentino cuarentón que me crucé mientras el tren hacía el Golfo del León dejó de ser una rara avis y pasó a ser prototípico del argentino medio. Aparecieron como alternativa turística los all inclusive, en los que la gente se maravillaba de poder comer todas las hamburguesas y mojitos rebajados que quisieran. Nunca entendí el éxtasis que provocaba eso.
La vida de muchos jóvenes empezó a girar alrededor de El Viaje: “No me tomo un café porque ahorro para El Viaje”.
La vida de muchos jóvenes –sí, ya sé, de clase media para arriba– empezó a girar alrededor de El Viaje: “Papá, te cobro las dos fotocopias que saqué porque estoy ahorrando para El Viaje”, “no me tomo un café porque ahorro para El Viaje”, “en la entrevista laboral les aclaré que el mes que viene tengo El Viaje”, “no tengo hijos porque no podría viajar”.
Juan Carlos Calabró nunca viajó al exterior. Dicen que era por miedo a los aviones, pero me inclino a pensar que, como tantos de su generación, no sabría qué hacer en el extranjero. Disfrutaba de Buenos Aires, sus teatros, su gente, sus restaurantes. Acá charlaba con Antonio Carrizo: ¿con quién tan interesante iba a hablar en Saint-Germain-des-Prés? Troilo tampoco viajaba. Iba a comer con su esposa y dejaba cuantiosas propinas y, si una noche de invierno se cruzaba con un linyera, le daba su breto. Mirtha Legrand tampoco viajó tanto: alguna vez, pero incomparablemente menos que cualquiera en la actualidad. A ella le gusta tomar el té con las amigas en su departamento y me parece envidiable.
El tema es que El Viaje se transformó en el valor intocable, el “no pasarán” de muchos argentinos. Que no haya asado se banca, que no haya luz es jodido pero se sobrelleva, que la educación no te sirva para conseguir laburo ya nos hemos resignado, que se maten como moscas en las rutas que miden menos que un arco de fútbol siempre puede ser atribuible a la imprudencia de los conductores; pero, como decía Charly García ya resignado ante el desastre inevitable de Malvinas cuando imploraba “¡no bombardeen, Barrio Norte!”, ahora los argentinos piden “¡no me corten el viaje a Bayahibe!
Estimada Luana Volnovich: la sociedad te tolera que estés al frente del cuarto o quinto presupuesto de la Argentina sin que tengas ninguna preparación, acepta que nombres a todos tus parientes en la organización que vos dirigís, está resignada a los sobrecostos exagerados del PAMI en las contrataciones con prestadores y proveedores, pero jamás te aceptará que te vayas al caribe mexicano. ¡Jamás!
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.