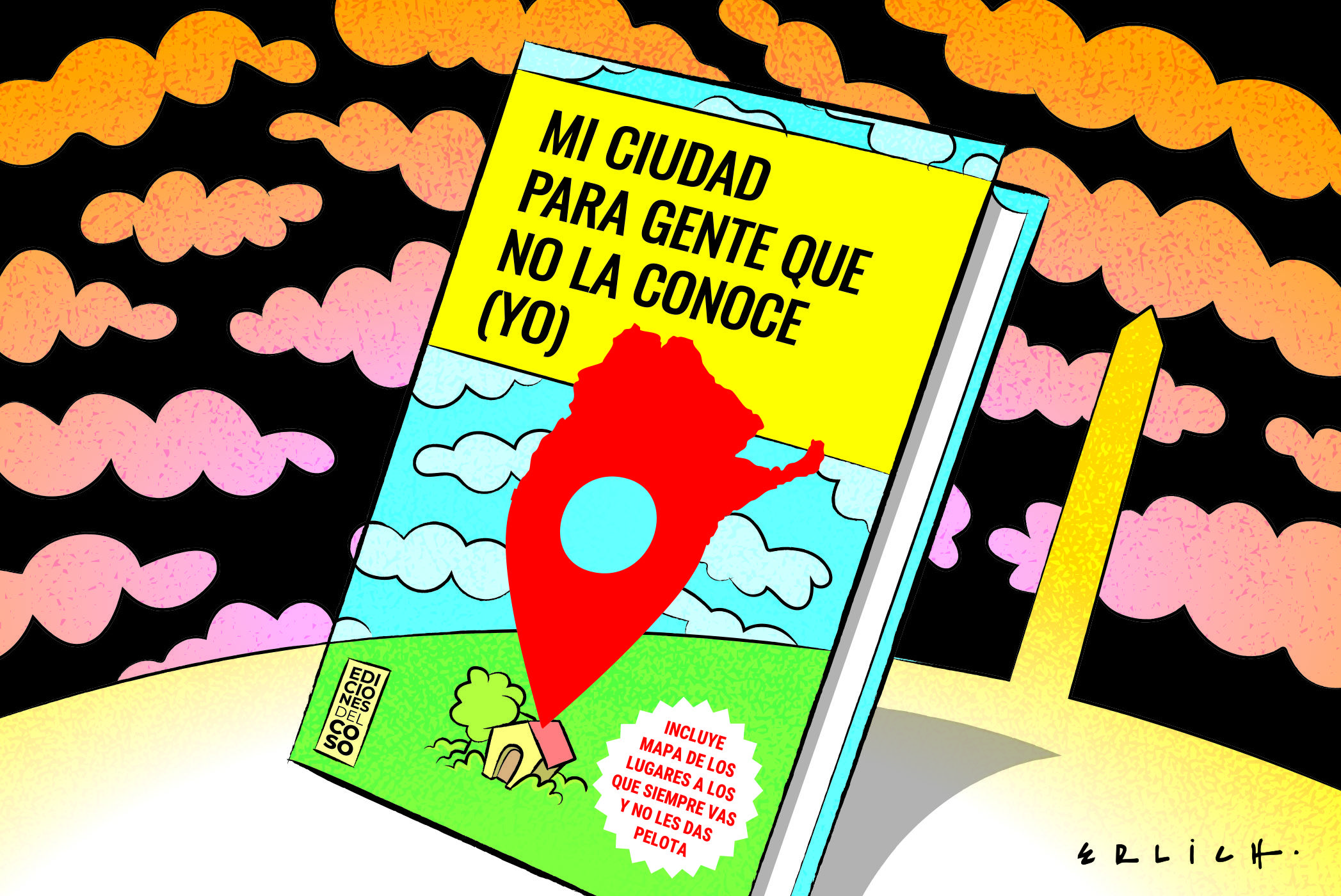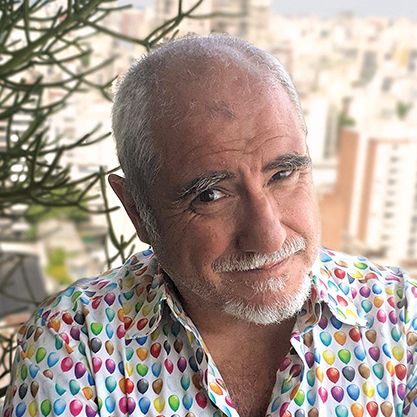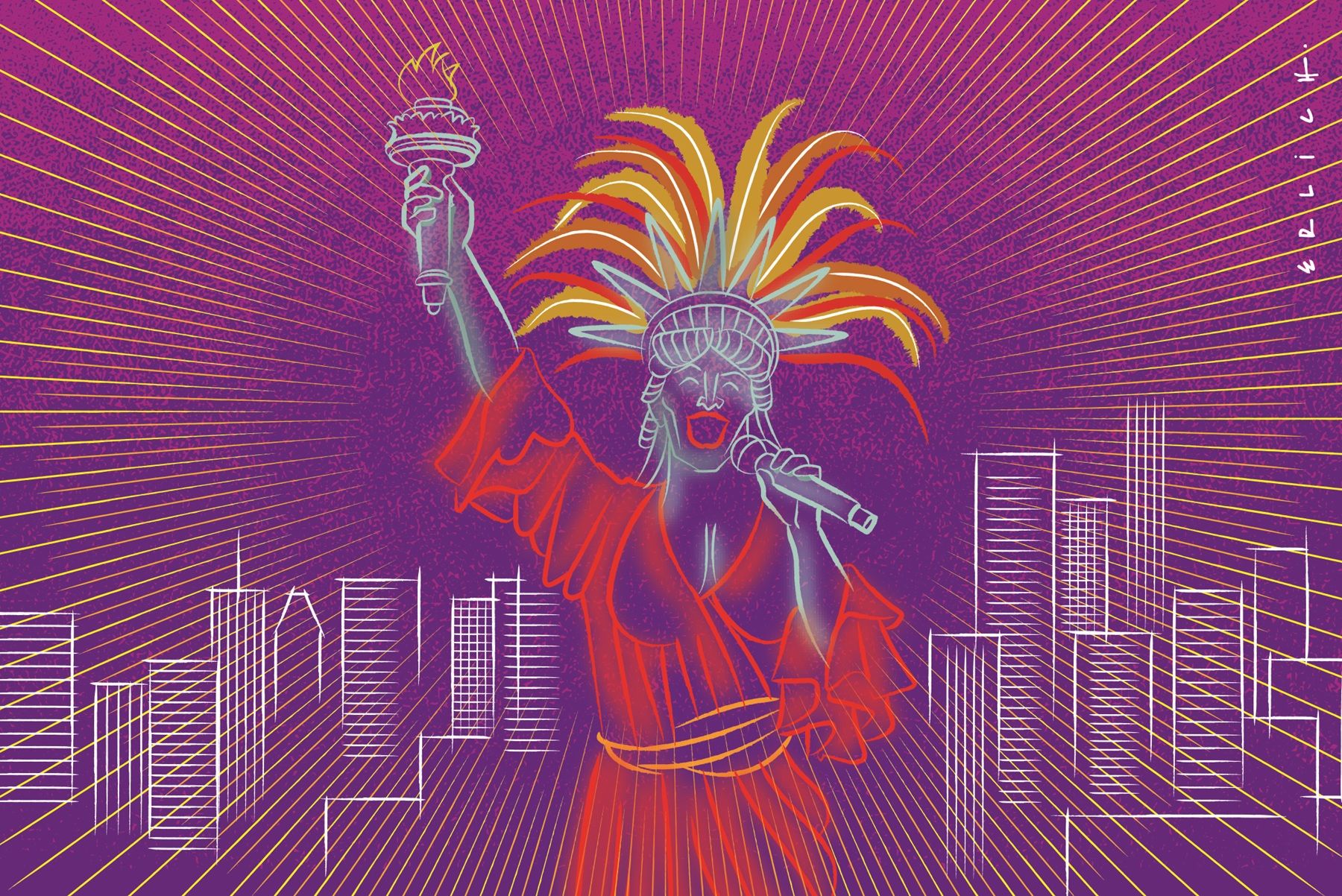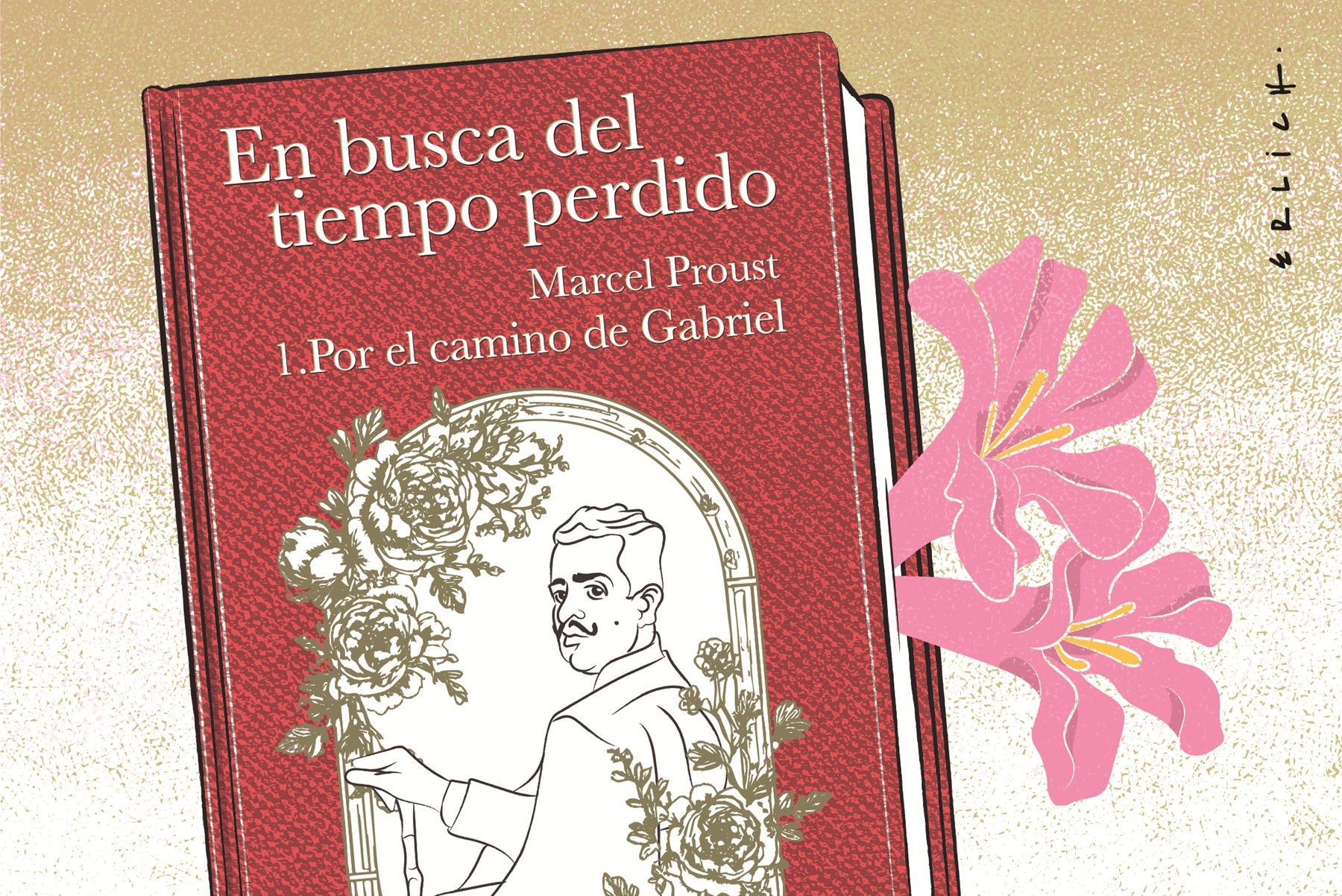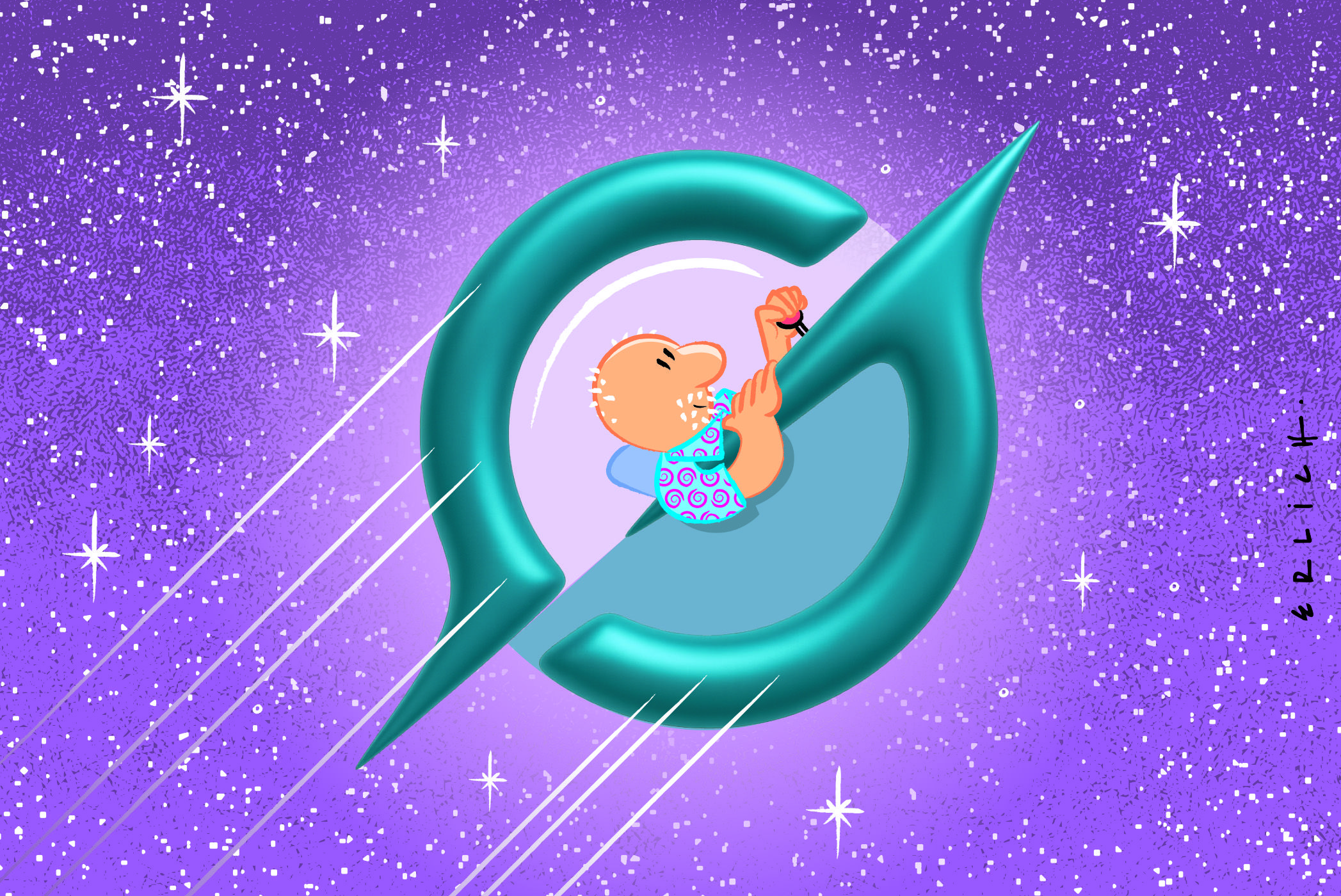Una de las frases más dichas por los porteños después de ver El eternauta es “¡Qué loco ver los lugares que ves siempre cubiertos de nieve, todos destruidos!”.
¡No te vayas!, ¡no es otra nota sobre El eternauta de estas que pululan buscando baits!
Es sólo una observación al paso; la aceituna negra en la picada del sábado; un tómalo o déjalo para empezar a cerrar una semana demasiado pesada; una forma tan válida como cualquier otra de escapar de esto que se conoce como “coyuntura” que, justamente, consigue lo contrario, descoyunturarnos hasta dividirnos en pedacitos.
¡Basta de realidad!, que hay que vivir un poco y la ficha está muy sucia.
Vuelvo a la frase del comienzo para, en una valiente cruzada por la verdad, desmentirla.
¿Es raro ver esos lugares con nieve?
Sí, la última fue en el 2007 y lejos está de lo que le pasa al bueno de Juan Salvo y conocidos.
¿Es raro ver a todos esos lugares destruidos? Mmmmmhhh, no estaría tan seguro. No parece que el departamento de arte de la serie haya tenido que esmerarse demasiado para que el río Reconquista sea una cloaca a cielo abierto.
Y vamos al tema: “¿Son los lugares que vemos siempre?”.
No estaría tan seguro.
Quizás pasemos todos los días pero, ¿verlos?
No es sólo que lo esencial sea invisible a los ojos, lo cotidiano creo que es más invisible aún. Son esos lugares que están siempre ahí, no hace falta observarlos, se miran sin ver.
Se dan por descontados, están ahí.
Ejercicio mental: cierre usted los ojos y describa claramente la cuadra en la que vive, en su vereda y la de enfrente. Y la cuadra a su izquierda y la cuadra a su derecha. ¿Puede retener en su memoria cada uno de los edificios, sus fachadas, los árboles, el orden en que están los comercios?
Buenos Aires, tan fascinante, tan fértil, tan enorme, es inabarcable. Por eso muchas veces decidimos pasarla de largo, mirar sin ver. Apabulla su presencia de bacana; su largo recostarse sobre el río; su sol a veces en cuadraditos pequeños de departamentos internos o ventanitas gritando su desparpajo desde enormes medianeras.
No nos tomamos con Buenos Aires (acá hablo de Buenos Aires pero creo que se aplica a cualquier ciudad en donde uno viva) el hábito de visitarla. Miro mi biblioteca y encuentro guías turísticas de varios países y ciudades, algunos de los cuales jamás visitaré, pero sé de sus monumentos, sus paseos, sus tradiciones. Sin embargo, creo que no tengo ninguna guía de Buenos Aires.
Finalmente encuentro un pequeño libro que creo que en su momento pasó, lamentablemente, bastante inadvertido.
Se llama Buenos Aires sin mapa y es de Javier Porta Fouz.
Pero hay más.
También encontré Las mil y una curiosidades de Buenos Aires, Buenos Aires misteriosa y sé que por ahí hay algunos más de otro conocedor y divulgador de la ciudad, Diego Zigiotto, que viene desentrañando historias entrañables de “la reina del Plata” (no digo “la ciudad de la furia” porque a Porta Fouz no le gusta).
Me crea un problema grave haberlos encontrado porque ahora los releo y veo que todo lo que pensaba escribir ya está escrito, mejor, más profundo e interesante, en estos libros.
Me queda la posibilidad de repetir párrafo por párrafo lo que ya escribieron estos colegas, mandar al lector a leerlos o robar frases enteras sin culpa.
No me satisfacen ninguna de las tres opciones, aunque sí recomiendo conseguir los libros de estos queridos e interesantes colegas.
Haré lo de Stagnaro en El eternauta (¡pucha, no puedo salir del espíritu de la semana!), tomaré las ideas principales pero las desarrollaré de acuerdo a lo que tengo ganas de contar.
Dice Porta Fouz: “Buenos Aires se camina. ¿Será, de toda Latinoamérica, la gran ciudad más apta para caminar?… Caminar una ciudad apta para caminar. Caminar porque es más determinado y vital que esperar un transporte, y más barato”.
No podría estar más de acuerdo.
Caminar y mirar. Para arriba y para abajo. La ciudad es tan maravillosa.
No sólo caminar para ir a cumplir una obligación. Caminar por caminar. Caminar doblando en todas las esquinas sin saber con qué te vas a encontrar.
Treinta años después de haber venido a vivir a Buenos Aires, aún conservo algo de aquella ilusión que tenía cuando “Buenos Aires” sonaba, al igual que a gran parte del país que no vive acá, como el summum de lo sofisticado y cosmopolita que el país tenía para ofrecer.
Y será por eso que aún hoy no me termino de considerar porteño y no uso el concepto “interior” para todo lo que no es Buenos Aires. Es que, aunque sea cómodo, ¿cómo no pensar que un “interior” implica un “exterior”? En mi caso, que soy del interior del interior, vendría a ser extranjero dos veces en mi propio país. Es raro, pero puede sentirse así.
Por eso no pierdo el asombro por la ciudad.
Hace poco, una prima “del interior” vino a pasar unos días. Salimos a caminar y se asombraba: “¿acá nadie dice ‘buenos días’?”, me dijo, después de saludar por la calle a cuanto transeúnte que se le cruzó y la miró con algo entre desconfianza y condescendencia.
El desconocimiento mutuo entre quienes viven en Buenos Aires y quienes no, es mucho mayor del que pensamos.
Un artista porteño —bastante consagrado, qué ganas de dar el nombre pero mejor no— me dijo una vez, en Rosario: “¡ah, pero acá hay taxis, también?”.
Ya lo escribí alguna vez, pero es un hecho que me sigue sorprendiendo: cómo personas del mismo país viven realidades tan diferentes y se desconocen con tanta prolijidad.
Algunos porteños creen que el bife se consigue pelando una milanesa.
En un país que se mantiene a flote en gran parte gracias a los dólares que entran por lo que produce el campo, el citadino suele despreciar al campo y la prueba más contundente que tengo sobre esto es que los pronosticadores del tiempo y presentadores de televisión, cuando hablan de las lluvias de diciembre, sólo se preocupan por si la mesa del 24 es adentro o afuera, sin pensar que de esa lluvia o de esa falta de lluvia dependerá lo que tengan para poner sobre la mesa.
Y la mayoría de quienes no viven acá (todo para no decir “interior”) no ven diferencia entre CABA y Gran Buenos Aires. ¿Lanús? Para muchos argentinos es parte de la capital. ¿Ramos Mejía? También. ¿La Matanza? También.
Todo es Buenos Aires para quien no está en Buenos Aires.
Buenos Aires es una ciudad genial que sobrevivió años sin poder elegir a quien la dirigiera. Uno se olvida, pero recién en 1996 por primera vez los porteños pudieron hacer con su ciudad lo que todos los demás argentinos, hasta los de los pueblitos más pequeños, podían: elegir a su intendente. Fue por la reforma constitucional del ’94. Hasta entonces, sólo podían elegir los miembros de la legislatura, y el intendente era elegido por el Presidente de la Nación.
Apenas vine a Buenos Aires viví en la calle más singular de la ciudad. Una sola cuadra que forma una “s”. La cortada Discépolo. Ahí nomás de la céntrica y famosa esquina de Corrientes y Callao. Fue ahí que empecé a entender que una ciudad es todas las ciudades que fue, todas las que serán y también, todas las que pudo haber sido.
Supe entonces que esa “s” rara de mi cuadra no era un capricho. Era parte de la traza de la primera locomotora que circuló en Argentina, La Porteña, que salía de la Estación del Parque (donde ahora está el Teatro Colón) y llegaba en un trayecto de unos 10 kilómetros hasta la Estación de Flores. Imaginar desde mi balcón la cara de sorpresa de los pasajeros que el 28 de agosto de 1857 paseaban en ese caballo de hierro, fue el comienzo de la aventura. Ahí mismo, años después pero aún en el siglo XIX, como lugar casi oculto en el centro de la ciudad, florecieron burdeles y después, una feria y después, una fábrica de bujías que con el tiempo se convertiría en teatro que con el tiempo se convertiría en faro de resistencia a la dictadura con Teatro Abierto, un faro tan potente que tuvieron que incendiarlo para que se callara y ni siquiera así lo consiguieron.
Si todo eso me lo decía una sola cuadra, ¿qué más se podía ver en la ciudad, cuántas aventuras estaban ahí, al alcance de una caminata?
¿Cuántos de los transeúntes de la avenida Córdoba saben que el nombre de ese edificio inexplicable de Córdoba y Riobamba es Gran Depósito Ingeniero Guillermo Villanueva? Y más aún, ¿cuántos se habrán detenido de verdad a contemplarlo? ¿Cuántos sabrán que fue la respuesta del Estado argentino a una serie de epidemias devastadoras? ¿A quién le importa?
Humildemente supongo que debería importar, ahora que la obra pública está en la picota, pero como soy periodista seguramente esto lo digo por ensobrado, así que no me hagan caso. Sólo ódienme y sean felices.
1.500 de los primeros porteños murieron en 1867 por el cólera; 500 en 1869 por la fiebre tifoide y la peor epidemia fue la de 1871, la de fiebre amarilla que se llevó a 14.000 porteños, de un total de 178.000 habitantes. Casi un 8%.
Entonces el presidente Domingo Sarmiento, en una actitud que hoy hubiera sido calificada de cipaya y coso, convocó al ingeniero inglés John F. Bateman, que había hecho proyectos hidráulicos en Londres y Manchester para que planeara un sistema de agua eficiente.
Sabía que no lo vería concluido; de hecho, la construcción del Palacio de Aguas comenzó en 1887 y terminó recién en 1894, así que lo inauguró Luis Sáenz Peña. En tres pisos había distribuidos 12 tanques de hierro con una capacidad de 72 millones de litros de agua.
Tan buena fue la construcción que sirvió para su propósito original hasta 1978.
Pero vuelvo al edificio con la fachada diseñada por un noruego lisérgico llamado Olaf y un sueco y se hizo con materiales llegados de Bélgica y Gran Bretaña.
Lo ves y no lo podés creer.
300.000 cerámicas inglesas, 130.000 ladrillos esmaltados, piezas antismog, todo haciendo un conjunto que es como la torta de casamiento de una pareja de alienígenas.
Y claro que hay más.
Hay de todo para ver en la ciudad de uno.
¿La Feria de Mataderos y su congregación de bailes folklóricos y asados pantagruélicos? ¿La reserva con sus pasarelas en medio de los sauces y los plumerillos, con la posibilidad de ver lagartos o serpientes y de escuchar los pájaros (eso, si no está la música estridente y disruptiva —por ser elegante— que llega desde la feria de Costanera Sur o de los carritos, con sus parlantes desastrados)? ¿Cómo alguien puede decir “lo que vemos siempre” si nunca recorrió el Palacio Barolo; si no fue al Museo de Xul Solar o de Quinquela Martín; si no probó el helado de Cadore o de Scannapieco; si no se amontonó en la mesitas de la confitería El Progreso en avenida Santa Fe para intentar terminar un Postre Leguisamo, ese que, según dicen, Carlos Gardel le pidió al dueño de la Confitería del Molino que le hiciera en homenaje a su amigo, el jockey Irineo Leguisamo porque había vencido con su caballo Lunático? Claro que en Las Violetas tienen otra versión, dicen que se creó ahí y no aparece Gardel en el cuento. Lo cierto es que el postre se consigue hoy en El Progreso, en la Confitería del Molino y en Las Violetas con pequeñas modificaciones, pero básicamente es bizcochuelo, hojaldre, merengue, crema imperial, marrón glacé y almendras. No existía el título de “nutricionista” todavía, parece.
La lista de cosas que uno puede hacer en su propia ciudad es enorme.
Al menos en Buenos Aires, lo es.
Esto fue sólo la aceituna en la picada del Café de García que tiene no menos de 30 platitos, uno mejor que otro.
El lugar común dice que sólo se ama lo que se conoce.
La ciudad está acá nomás, cuando abrís la ventana.
Prefiero verla a mirarla, no vaya ser cosa que un día vengan la nieve y los cascarudos y no quede ni el recuerdo.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).