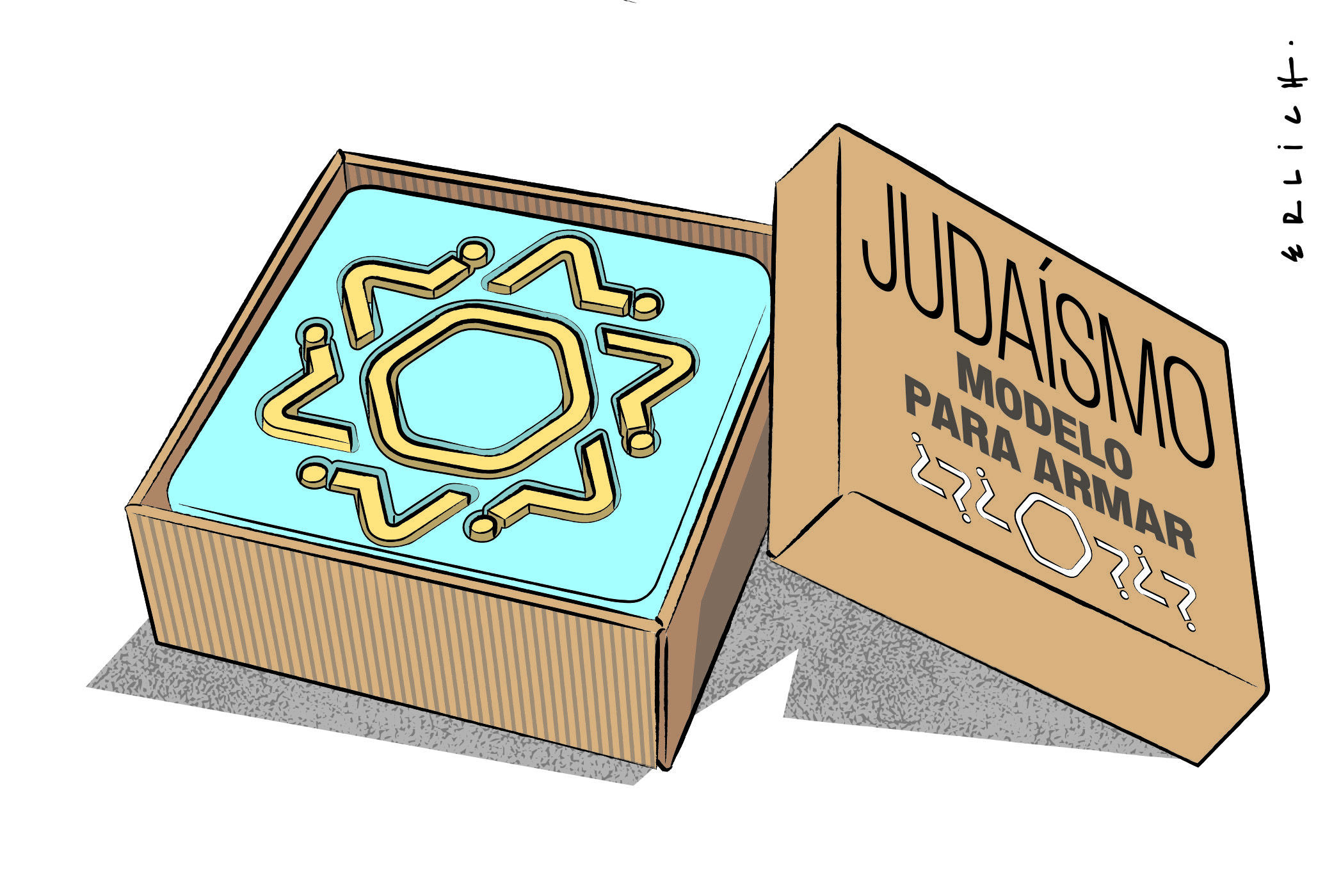Uno de los temas principales del constitucionalismo es la relación entre derecho y política, que puede pensarse como la que existe entre los valores que representan: por un lado, el Estado de derecho y el gobierno de la ley; por el otro, el autogobierno colectivo. En circunstancias normales la política y el derecho están trabados en una relación virtuosa, en la que la política produce acuerdos sostenidos en el tiempo que se expresan en forma de normas jurídicas. Cuando ese acuerdo deja de existir, esas normas vuelven –por vías diversas– al terreno de la política para ser revisadas.
Esto que parece sencillo es, en realidad, motivo de graves confusiones. Hay quienes consideran que el derecho es sólo la política por otros medios, y que éste debe subordinarse a la práctica social encargada de expresar el ideal del autogobierno. Por el contrario, hay quienes consideran que el derecho es autónomo de la política, que expresa valores externos a ella –principios, la “legalidad”, los “derechos”– y que debe avanzar mecánicamente en la aplicación de las reglas jurídicas sin importar las consecuencias. Los últimos días se pueden ver a la luz de ambos errores.
Las expresiones oficialistas de la semana pasada pueden interpretarse como episodios de un mismo movimiento: el intento de imponer la política sobre los límites que le podría imponer el derecho. Allí están, como señales de eso, la repetida equiparación de la pena de inhabilitación con la proscripción, el recuerdo del secretario de Justicia de que en 2019 Cristina Kirchner obtuvo más de 12 millones de votos o la amenaza callejera del desorden si la causa se resuelve de manera indeseable. El concepto del lawfare ofrece el hilo narrativo de la pretensión desde hace años. Como ejemplificó el profesor Marcelo Leiras en tuiter estos días: los gobiernos se deciden en las urnas, no en los tribunales.
Las expresiones oficialistas de la semana pasada pueden interpretarse como un intento de imponer la política sobre los límites que le podría imponer el derecho.
El problema de esta pretensión de “primacía” de la política sobre los límites que podría imponer el derecho es que supone que éstos últimos nacieron de un repollo. Pero es una suposición falsa. El derecho es la política en los términos presentados al comienzo: las reglas jurídicas son creadas por la política (Congreso) y son el mecanismo a través del cual expresamos acuerdos profundos que postulamos como obligatorios para gobernar nuestra conducta individual y nuestras relaciones interpersonales. Eso significa, entonces, que las pretensiones que vienen desde el derecho deben justificarse, en última instancia, en el acuerdo político transversal que supo crear las normas en un primer momento. ¿Cuál es ese acuerdo en este caso?
La respuesta es bastante sencilla. Se trata de una serie de reglas del derecho penal que castigan “la corrupción” a través de diversos delitos previstos en el Código Penal. Esas normas están sostenidas y de alguna manera reforzadas nada menos que por la Constitución Nacional, que en 1994 incorporó el increíblemente relevante artículo 36 que considera a la corrupción como un “atentado contra el orden democrático”. ¿Qué se puede hacer entonces ante eso? ¿Cómo podría presentar el kirchnerismo un argumento fuerte basado en el ideal del autogobierno para derrotar la pretensión condenatoria del derecho, personificada en el alegato del fiscal Diego Luciani?
Movimientos
Una posibilidad sería demostrar –acá parafraseo a Robert Post, profesor de Derecho de la Universidad de Yale– que el acuerdo en el que se sostienen las normas jurídicas en cuestión era, en realidad, falso y que es necesario construir un nuevo espacio de desacuerdo para revisar el consenso político de dónde derivan esas normas. Este movimiento se revela, a veces, de una manera más o menos clara: sobre el aborto, por ejemplo, la discusión de los últimos años giró sobre si la criminalización limitada decidida por el Congreso en 1921 se sostenía cien años después. Ahí fue necesario señalar que el acuerdo político había dejado de existir y que la norma jurídica en cuestión debía ser revisada. El fallo de la Corte Suprema de 2017 sobre la aplicación de la ley del 2×1 a personas acusadas de delitos de lesa humanidad también se basó en la presunción –equivocada, en ese caso– de que el acuerdo político sobre las reglas del derecho penal para castigar esos delitos se había relajado. Pero en el caso de las normas que castigan la corrupción política el desafío es otro, porque hasta ahora nadie se ha atrevido a cuestionar la regla jurídica en sí misma sino meramente su aplicación.
Los partidarios del Estado de derecho podrían, entonces, clamar victoria frente a la política: ésta –con todos sus votos detrás y su pretensión de representación de la soberanía popular– termina cediendo ante el imperio de la ley, y la discusión se plantea en términos puramente jurídicos. La ley es la ley. Pero seguir esa línea de reflexión nos llevaría al error contrario: a suponer que el derecho puede avanzar en la aplicación de las reglas jurídicas a su cargo sin la política acompañando. El derecho, para poder sostener el acuerdo político sobre el que descansan las normas jurídicas que le toca aplicar, necesita ver que ese acuerdo aún existe. ¿Existe?
[ Si te gusta lo que hacemos y querés ser parte del cambio intelectual y político de la Argentina, hacete socio de Seúl. ]
La elección de 2019 puso un gran signo de interrogación sobre esa pregunta, y es en parte el motivo de la actual crisis. El esquema de poder inédito y previsiblemente disfuncional creó un gobierno con alta capacidad de bloquearse a sí mismo pero bajísima capacidad de resolver las preocupaciones judiciales de algunos de sus integrantes, como recordaron Julio de Vido y Rodolfo Tailhade en estos días. La reacción del oficialismo ante el avance de las causas judiciales se explica entonces por la variable de un tiempo que (prevén) se acaba. En términos teóricos, es un intento de gestar nuevos espacios de desacuerdo (eminentemente políticos) para revisar esas normas o, más probable, impugnar su aplicación por parte de un poder judicial cuestionado. Pero el oficialismo no ha sido exitoso, hasta ahora, en persuadir a una mayoría de la población de la justicia de sus quejas. La elección legislativa de 2021 y las múltiples encuestas que circulan dan cuenta de ese fracaso.
Por eso la pelota sigue, por ahora, del lado de los jueces: es decir, en el campo del derecho. La épica de la proscripción busca quitarla violentamente de ahí o preparar el escenario para futuras resistencias, pero los argumentos jurídicos, técnicos y procesales, son al día de hoy los protagonistas de un proceso que, cabe recordar, está lejísimos de terminar.
Jueces, derecho y elecciones
Los jueces, para bien y para mal, entienden la relación entre derecho y política. Se mueven, como tantas veces se ha reportado, al ritmo de las elecciones. Se trata de un poder opaco, alejado por diseño de los ciudadanos, y (en mi opinión) extremadamente poco confiable, de escasa legitimidad democrática. La justicia penal es una enorme burocracia que día a día produce cientos de sentencias y absoluciones y que cambian las vidas de miles y miles de personas, en general pobres. Impugnar la legitimidad de todo ese aparato estatal justo cuando acusa a una persona rica y poderosa es, por lo menos, una exageración (además de una gran ironía).
El primer acto de esta historia estará a cargo, trágicamente, del fuero federal de Comodoro Py. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, tiene razón cuando dice que de ahí es posible esperar “cualquier cosa”, desde una condena grandilocuente que invoque una vez más el recuerdo del mani pulite italiano de los ’90, que tantas veces inspiró a la resistencia al menemismo, hasta una serie de “errores” procesales encadenados que deriven (dentro de varios años) en la imposibilidad técnica de producir una condena conforme a derecho. La Cámara de Casación Penal, merecedora de similares adjetivos, tendrá a su cargo el segundo acto de la obra. Pero el tercer y último acto estará a cargo de la Corte Suprema, un tribunal que está (creo) menos afectado por las relaciones incestuosas que la justicia federal de la Capital Federal ha sabido construir con el poder, mediante el oscuro mundo de los organismos de inteligencia.
Es muy improbable, pero podría aparecer lo que Post llamó ‘judicial statemanship’, el desarrollo por parte de los jueces de capacidades de estadistas.
¿Qué pasará ahí? Es muy improbable, pero podría aparecer lo que Post llamó judicial statemanship, el desarrollo por parte de los jueces de capacidades de estadistas. Puedo imaginar a una Corte Suprema hipotética, de un país con una tradición constitucional más desarrollada que la nuestra, metiéndose en el conflicto de fondo para restablecer una relación virtuosa entre la práctica del derecho que presupone el acuerdo y la de la política, que presupone lo contrario. Es una hipótesis incierta, casi de ciencia ficción, que necesitaría de jueces preocupados por la historia y con capacidad no sólo de “resolver conforme a derecho” sino de explicarnos cómo esa decisión no sólo aplica reglas vigentes en el marco de un proceso debido, sino además que o bien éstas derivan de un gran acuerdo político intergeneracional, que se expresó en forma de normas jurídicas y constitucionales legítimas y democráticas, o bien que las acusaciones eran infundadas y no superaban el estándar de la duda razonable.
No veo a la Corte ni con la capacidad, ni con las ganas, ni con el tiempo de liderar ese proceso. Lo más probable es que simplemente los tiempos judiciales de los tribunales inferiores sigan su curso lento. En ese caso, el escenario de la inhabilitación es simplemente imposible. En 2023 CFK podrá ser candidata. Será entonces la política, a través de las elecciones, la que empiece a resolver el problema o lo perpetúe. Al final del camino veremos si el derecho se sostuvo no como mero formalismo, sino como ratificación de un acuerdo transversal que nuestras instituciones de autogobierno colectivo crearon hace años y expresaron en reglas. O si el derecho sucumbe ante la fuerza avasallante de nuevas mayorías. El resultado también puede ser más ambiguo y más perverso, pero también más probable: un siga siga transversal, de la impunidad a cuentagotas a la que estamos acostumbrados. En cualquier caso, llegaremos ahí con la ayuda de nuestros votos. Es un dilema ineludible y un problema que colectivamente debemos resolver, a riesgo de seguir entrampados en una anomalía institucional profunda y dañina, que está avanzando en un “juego brusco” constitucional cada vez más duro y peligroso. Quizás ése sea el camino hacia una salida posible, la menos horrorosa. Me aterra imaginar las otras.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.