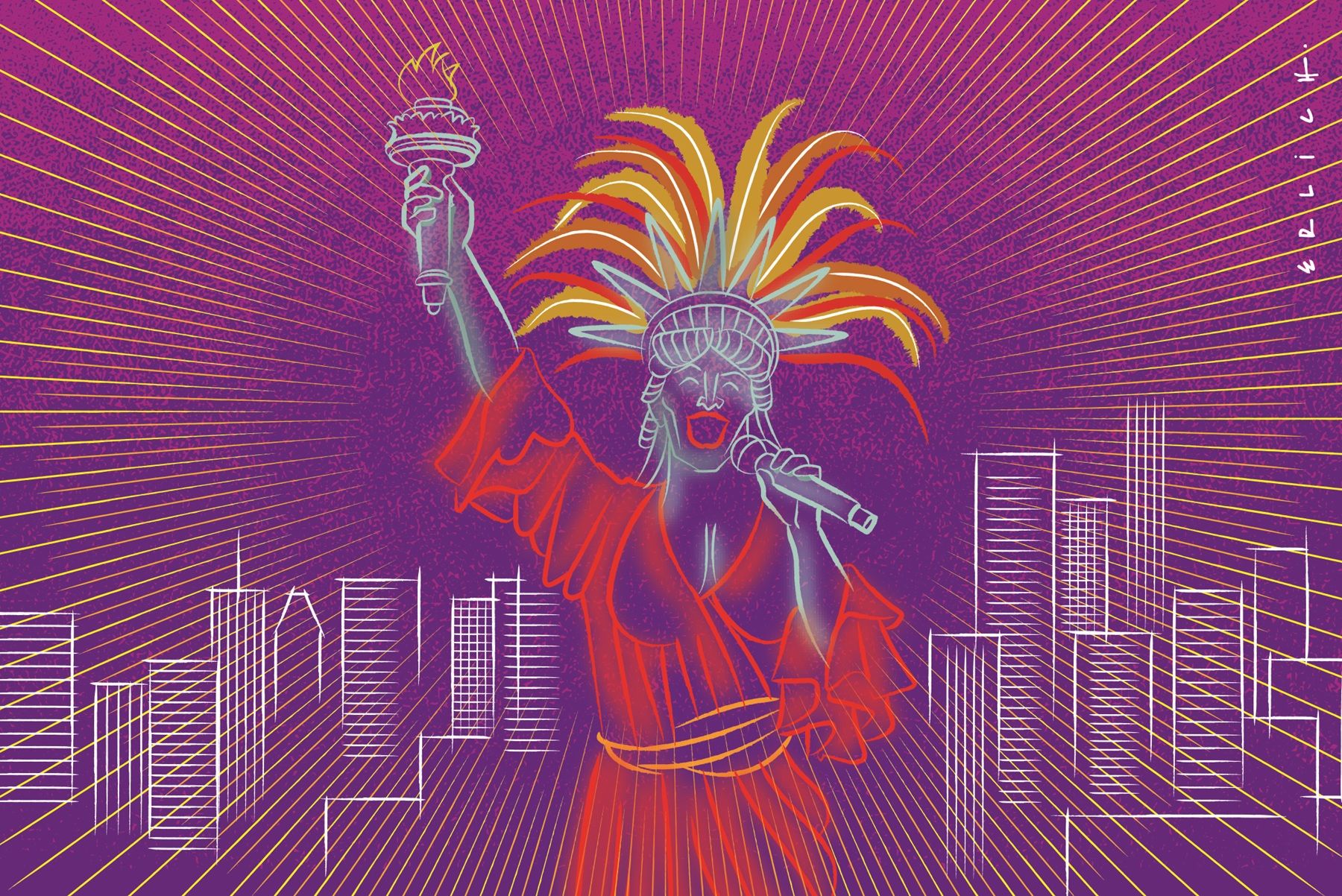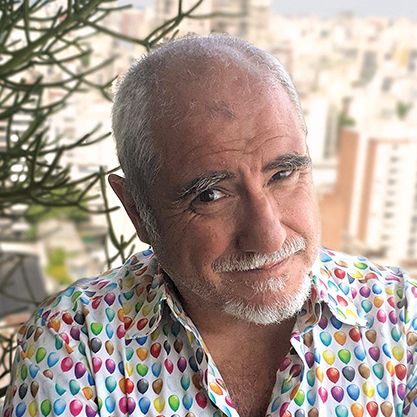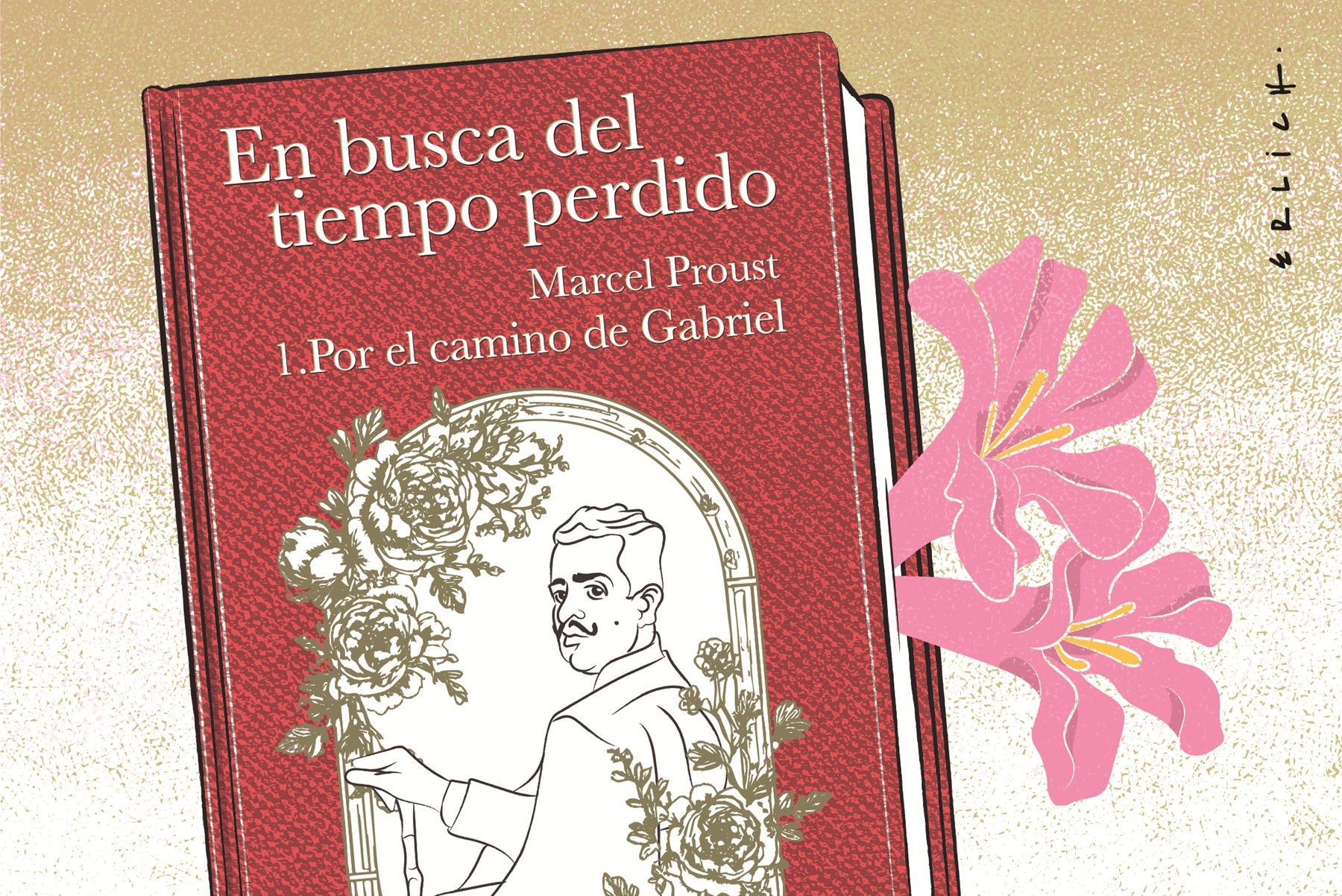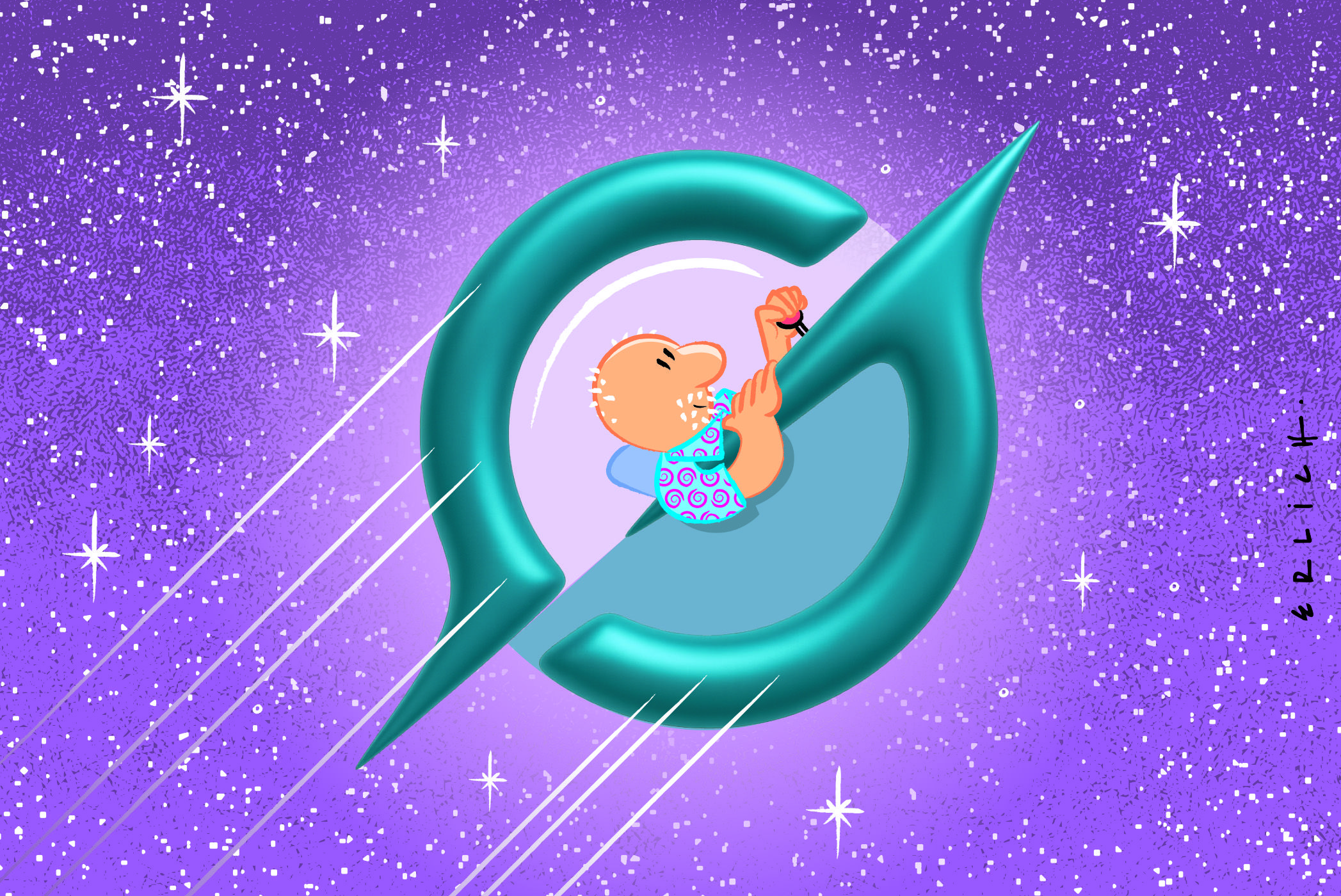En mi raid continuo de “hablemos de otra cosa porque esto no da para más” quiero desarrollar acá en un país marcado por el tango con el malevo que llora por la percanta que lo amuró en lo mejor de su vida dejándole el alma herida y espinas en el corazón y la viejita que llora lavando la ropa en el piletón, mis conocimientos sobre la música más alegre del continente, habitualmente defenestrada por la intelligentzia argenta que considera que sin sufrimiento no hay valor.
Casi todos los géneros musicales tienen su versión de bandas locales, pero encontrar una banda de música salsa argentina es más difícil que encontrar un no peronista en las listas de La Libertad Avanza. Están la Flexatons y la Jazz Mambo con sus encuentros El Danzón, La Carambomba y Mambo Influenciado que suelen tocar en La Paz Arriba en avenida Santa Fe y Callao.
Lamento decirlo, Charly, pero la alegría parece ser sólo brasilera. O del Caribe.
Sí, claro, hay seguidores de Rubén Blades, la coartada de las letras progre del panameño lo permiten. Está el antecedente maravilloso de Celia Cruz cantando «Vasos vacíos» con Los Fabulosos Cadillacs.
Pero poco más.
Por suerte estoy yo que vengo a dar mi lección magistral sobre el tema. No será fácil, hay muchos nombres y situaciones desconocidas. Pero el mundo del conocimiento es así. Vayan al baño ahora que después no paramos hasta llegar al mambo.
La capital de la música más alegre del continente es no casualmente Nueva York. ¿Por qué, si sus principales creadores son caribeños?
Se explica.
Nueva York fue siempre una ciudad de inmigrantes. Miss Liberty paradita en la puerta del puerto que con su mirada dice “pasen, pasen, los estaba esperando” y la antorcha para iluminar el camino que no sería fácil pero al final hay recompensa.
Y los extranjeros llegando por miles a ese pedazo de tierra que los holandeses compraron a los indígenas por 60 florines en el mejor negocio inmobiliario de la historia.
Después de los holandeses, los ingleses y después la independencia.
Y ahí, los irlandeses, corridos por la hambruna de la papa, desclasados del mundo por ser considerados los portadores de todos los males.
Y los chinos que entraban por el puerto de San Francisco a trabajar en las vías del tren y llegaron al este en cuentagotas porque no eran tan bienvenidos.
Y los italianos que iban a fare l’America y tuvieron la suerte de que el barco no agarró para el sur.
Y los judíos escapando del horror, de cualquier horror, siempre están obligados a escaparse del horror.
Y los “rusos” (se sabe que “ruso” es cualquiera que viene de por allá) corridos por cuestiones políticas, sociales, económicas o religiosas o todas juntas.
Se fueron armando barrios como comunidades, desde el original Five Points irlandés que cuenta Scorsese en Pandillas de Nueva York hasta los más modernos Little Italy, Chinatown, Brighton Beach con sus restaurantes rusos mirando al mar; cada uno con su mafia respectiva y su decena de películas correspondientes.
Y en esos guetos de puertas semiabiertas recrearon bailes, músicas, comidas, ropas, idiomas. No es un mito: en Queens, según informan oficialmente en la oficina del alcalde, se hablan más de 160 idiomas. Se deben hablar hasta idiomas que no existen.
También fueron extranjeros en su país los negros que dejaron la esclavitud de los algodonales del sur y quisieron ver si la luz de la antorcha de Miss Liberty también los iluminaba a ellos o los dejaba, caramba, en lo oscuro.
“No somos una nación, somos un universo” escribió Melville justo cuando Nueva York allá por 1860 tenía cinco millones de habitantes y el 80% de ellos eran inmigrantes o hijos de inmigrantes.
Justo antes de comenzar el siglo XX Estados Unidos y España firman el Tratado de París por el cual España cedió los territorios de Guam, Puerto Rico y con 20 millones de dólares más (sic) se quedaron con Filipinas. Como el juego del Estanciero sólo que con tierras y gente de verdad.
En 1917 gracias a la ley Jones-Shafroth los puertorriqueños pasaron a tener libertad para viajar y quedarse en Estados Unidos. Ya había boricuas viviendo en la Gran Manzana (pensé que podía terminar de escribir todo el newsletter sin usar el término, iluso de mí) pero no en gran cantidad y tampoco la ley abrió la puerta a una inmigración masiva. Recién después de la Segunda Guerra Mundial cuando las cosas en la isla caribeña se pusieron difíciles en términos económicos los puertorriqueños se fueron en masa a vivir al Bronx, al Hell’s Kitchen y especialmente al East Harlem, a edificios sin calefacción o luz o agua.
Harlem había sido en el siglo XIX un lugar de blancos protestantes e iglesias luteranas pero las terceras generaciones de los inmigrantes originales europeos se fueron a barrios más alejados y los puertorriqueños y los negros que venían del sur se instalaron en el East Harlem, al norte de la isla de Manhattan, ahí donde termina Central Park.
Y entonces todo explotó.
Si para bailar salsa hubiese que dar dos pasos atrás, seguramente estaría ahora hablando de los barcos de esclavos que salieron de Angola porque ahí, en las barracas sucias y enfermantes, viajaba el virus que finalmente se desparramaría por las mejores músicas populares: el jazz, el tango, el rock, la salsa. Euterpe travestida en orishá marcando el ritmo con tambores y con la clave (¡faaaa, qué despliegue de conocimiento, lástima que no hay más Odol Pregunta !). Fueron los negros que llevaron el delta blues de Mississippi, el jazz de Nueva Orleans y el rag de Missouri y junto con el ragtime que reinaba en Nueva York los que hicieron de Harlem el gran barrio de la diversión musical.
El Cotton Club, en 142 y Lenox con la temporada de Duke Ellington desde 1927 a 1931 explotó lo que ya había comenzado cuatro años antes con Fletcher Henderson y esa explosión se desparramó al Savoy, al Apollo y de ahí, a todo el barrio y de ahí, a todo Nueva York, y de ahí a todo Estados Unidos y de ahí, acá estamos.
Por eso cuando en 1940 el Cotton Club cerró —el fin de la ley seca había significado un duro golpe para las arcas del lugar, dirigido desde la cárcel de Sing Sing por el gángster Owney Madden— la fiesta no terminó.
Una pena que la película Cotton Club haya sido filmada con tan poca pasión por Francis Ford Coppola, esa historia todavía espera ser contada.
El Apollo había sido un lugar de chistes obscenos y chicas livianas de ropas, lo que en el momento se conoció como “burlesque” hasta que quien después sería alcalde y más tarde aeropuerto de la ciudad, Fiorello La Guardia, prohibió con moralina este tipo de shows.
Entonces le sucedió al Apollo la transformación que lo hizo famoso hasta hoy.
El 26 de enero de 1934 inauguró con su espectáculo Jazz a la Carter encabezado, claro, por Benny Carter. Abrió sus puertas como “el” escenario de la música en Harlem. O sea, el principal recolector de naranjas en Paraguay. Vender música en el centro musical del mundo. Como dijo Bono: “El Apollo es un templo del sonido, un lugar sagrado, deberíamos sacarnos los zapatos para entrar”.
El Apollo es tan grande que ni Bono puede exagerar.
Es así.
Habría, como siempre, una canción más allá de todas las canciones, una noche más allá de todas las noches y fue la del 21 de noviembre de 1934, miércoles, claro. Porque los miércoles hacía ya un año que se habían instaurado las Amateur Night at the Apollo . Uno se anotaba y por sorteo, elegían a los participantes que subían al escenario para hacer su gracia. Si el público lo abucheaba, un mimo con una escoba lo barría literalmente del escenario antes de terminar el número. Por eso cuando a la chica la nombraron y tuvo que subir justo después de una pareja de hermanas que habían bailado hermoso, decidió que no iba a bailar —como tenía pensado— porque iba a pasar vergüenza. En menos de un minuto se preguntó “¿qué hago?”, se contestó “canto” y se lanzó con «The Object of My Affection».
Así comenzó a los 17 años la carrera de Ella Fitzgerald en esa noche de aficionados que instauró una tradición de la que salieron (sic) estos nombres: Sarah Vaughan, Dionne Warwick, James Brown, Gladys Knight, Jimi Hendrix.
¿Por qué el enorme ventilador de jazz en el que se convirtió el Apollo fue importante para la música de inspiración cubana?
Porque si el mundo es un pañuelo, imaginate Harlem.
Las noches de aficionados del Apollo demostraron no sólo ser un buen negocio sino además, que el barrio tenía mucho talento y podía ser aprovechado.
En 1948 abrió el Teatro Puerto Rico, en la esquina de la 138 y Brook Avenue, a unos 15 minutos en auto del Apollo, cruzando el río Bronx, en South Bronx, en lo que ya se conocía como Little Puerto Rico con sus bodegas y sus piragüeros, los kioscos donde se vendían las “piraguas”, esa especie de helado de fruta muy popular en la época.
Podías ir en minutos del templo del jazz al templo de la música caribeña.
El recorrido lo hacían tanto músicos como público.
En ese vaivén promiscuo se estaba armando la tormenta. Los inmigrantes querían ver a los ídolos de su tierra, así por el escenario del Teatro Puerto Rico pasaron los grandes números de ese momento como el Trío Los Panchos, Jorge Negrete, Pedro Moreno, Pedro Flores.
Tan, tan, tan exitoso llegó a ser el Teatro Puerto Rico que una semana de 1949 estuvo tercero en recaudación entre todos los espectáculos de Nueva York. Primero y segundo, dos comedias musicales de Broadway, las primeras y clásicas versiones de Kiss Me, Kate —música y letra de Cole Porter— y As the Girls Go . ¿Tercero? El show que presentó en el Teatro Puerto Rico, nada más y nada menos que Libertad Lamarque, convertida en estrella mexicana después de la famosa cachetada que le diera a Eva Perón y que la mandó directo al exilio.
En Las noches de mambo del Apollo tocaban los músicos latinos que durante los demás días se lucían en el Puerto Rico, que tardó nada en abrir sus “noches de aficionados” a imagen y semejanza de las que ofrecía el templo del jazz. No hubo mejor incentivo para los vecinos del Spanish Harlem —como también se conoció al barrio— que un lugar para tocar y cantar de manera profesional; un escenario era todo lo que la comunidad necesitaba para demostrar y demostrarse que los suyos tenían nivel para jugar en las ligas mayores. Y que podían vivir de eso. De lo que pasaba en las calles al escenario había pocos pasos. Y, ¡novedad!, muchos dispuestos y capaces de darlo.
¿De dónde saldrían las atracciones del Teatro Puerto Rico?
De todas partes.
Como visitantes de V: Invasión extraterrestre (googleen, mocosos) pero con mejores intenciones, aparecieron en el barrio niños prodigios, músicos de pantalones cortos. Algunos nacieron en el Spanish Harlem, más o menos entre la esquina de la 96 y Park Avenue en el sudoeste hasta el río; otros, en el South Bronx, unos años antes de que se convirtiera en tierra arrasada por una suma de malas decisiones gubernamentales.
Los unía el choque entre el sueño dorado de sus padres y la cruda realidad de las calles neoyorquinas.
No dependían, como sus progenitores, de una nostalgia por lo perdido.
Entendían dónde estaban viviendo, escuchaban los discos familiares pero también la música de las radios, el jazz, los sonidos de los que eran contemporáneos.
El ayer y el hoy.
El allá y el acá.
Iban del Apollo al Puerto Rico y viceversa.
A diferencia de casi cualquier otro ámbito en la vida neoyorquina, en la música la mezcla fue instantánea. No pasaba en el amor en donde las parejas pocas veces son interraciales. No pasaba en el trabajo donde los empleadores generalmente contrataban a sus connacionales. Miss Liberty abrió los brazos a todos, les dio un barrio a cada uno pero pocos se cruzaron a ver en qué andaban los demás: primó la desconfianza, la necesidad de afirmar su pertenencia, como si la identidad fuera tan débil que hubiese que abonarla cada día. “El destino de los latinos es vivir unidos y en libertad” diría unos años después Rubén en «Siembra». “Lucha siempre por tu raza. No te dejes confundir con modelos importados que no son la solución”. La música fue más libre que los músicos. El Teatro Puerto Rico abrió su escenario para los artistas de El Barrio.
Cuatro años antes del show del Duke en el Cotton Club, a seis cuadras del teatro, en el Harlem Hospital Center de Nueva York nació Tito con el apellido más profético que pudiera imaginarse, Puente. Hijo de puertorriqueños tardó nada en enamorarse de la música y de la percusión. Ya sus vecinos se quejaban de los ruidos que hacía golpeando tachos y marcos de ventana: tenía sólo siete años. Así fue que lo pusieron a estudiar música, piano a los siete pero le pegaba demasiado fuerte a las teclas así que a los 10, escuchando discos de Gene Krupa, se pasó a estudiar percusión. El Puente estaba comenzando y ya no se detendría: desde las raíces latinas, aquello que sus padres habían traído en sus almas —el son cubano, el mambo, el cha-cha-chá— hacia todas las variantes del jazz: la elegancia de Count Basie o el propio Duke y la ruptura de Miles Davis o el bebop de Dizzy Gillespie.
Un año antes del nacimiento de Tito, a 2.598 km de ahí, en Santurce, Puerto Rico, nace otro Tito, también niño prodigio de la música, hijo de un dominicano y una cubana, Tito Rodríguez quien antes de los 10 años ya había participado del Sexteto Nacional y a los 13 ya había grabado con el Conjunto Industrias Nativas. A los 16 tomó el vuelo barato entre la isla y la metrópoli y llegó a El Barrio. Los dos coincidieron en la Orquesta de José Curbelo, otro músico cubano —tan formado como la mayoría de los muchachos de la época, había sido violinista de la Filarmónica de La Habana— que viniendo del son montuno de su tierra llegó a instalar junto con todos ellos una cabeza de playa en la cultura norteamericana: el afrojazz.
Ya nada sería igual.
Las fichas se fueron acomodando cuando el baterista de la orquesta de Machito (nombre por el cual era conocido Francisco Raúl Gutiérrez Grillo) tuvo que marcharse a la guerra. Machito había pegado el salto de la isla de Cuba a El Barrio un tiempo antes, como parte del Sexteto Habanero. Había traído con él la clave del futuro.
No es una manera de decir.
La clave es la clave.
Clave son los patrones rítmicos que se ejecutan con un instrumento llamado… clave.
Todo lo que viene después, sale de esos dos palitos.
Clave.
Y todo lo que viene después es ni más ni menos que el son, el son montuno, la guaracha —la Santísima Trinidad de la salsa—, el mambo, la rumba, el guaguancó, la timba y decenas de subgéneros más, un berenjenal en el que se pierden hasta los bailarines y estudiosos más experimentados. Claro que nada de esto tiene sentido si a su vez no se tiene en cuenta un ingrediente aristocrático: el danzón, un hijo medio degenerado de las cortes europeas. A la música brasileña le pasó algo parecido: el samba no sería lo que es si no se hubieran apareado en la senzala de los esclavos, las modinhas de la corte portuguesa con la percusión angoleña.
Angola/Cuba/Nueva York parece haber sido el viaje.
Pero ese es otro tema. Volvamos al Caribe en Harlem.
La tormenta perfecta se estaba armando: el Afro Cuban Jazz —o Afrojazz o Cujazz— nacería del encuentro de las dos grandes potencias que se mezclaron en Harlem.
El jazz y la música cubana.
El Apollo y el Puerto Rico.
Aparece entonces el nombre de Mario Bauzá que, como un Orozco de León Gieco, tocó con todos: a los 26 años, recién bajado del barco que lo llevó desde La Habana a Harlem —donde como José Curbelo, también había pasado por la filarmónica, en su caso, con el clarinete— y se deslumbró con las big bands de Tommy Dorsey y de Fletcher Henderson encontrando en esa música un complemento de sus propios sonidos.
Muy pronto Mario Bauzá se ubicó a un grado de separación de todos ellos.
Entró en la orquesta de su admirado Henderson, de allí a la de Cab Calloway donde hizo entrar como trompetista a Dizzy Gillespie.
Y cuando el percusionista de Machito se fue a la guerra, Bauzá le acercó un Puente. Un Tito Puente.
Y cuando a Chick Webb le hacía falta una cantante, Mario le presentó a… Ella Fitzgerald.
Y cuando a Gillespie le picó el bicho caribeño y quiso un percusionista, Bauzá se le apareció en su casa con un cubano y le dijo “este es el que precisás pero no habla una palabra de inglés”. Dizzy dijo “no hay problemas, vamos a escucharlo tocar” y Chano Pozo —que de él se trataba— lo sedujo en pocos minutos con su técnica, su gracia y su conocimiento. Quisiera avanzar en la historia pero a cada rato aparece un mojón, un hito, un “milestone”.
Hay que detenerse en Chano Pozo para poder avanzar.
Chano podría haber sido el Pedro Navaja de «Siembra» pero también alguien que desmentía cada una de las sentencias de «Plástico». No tuvo problemas en mezclarse justamente él, que venía de lo más marginal de los barrios marginales de La Habana y terminó resignificando en parte el género norteamericano por excelencia, el jazz, nada más y nada menos que en el altar mayor de la cultura del espectáculo occidental: el Carnegie Hall. Chano creció en solares miserables en los que mamó el misticismo yoruba y todas las contraseñas sonoras de la sociedad secreta Abakuá, una agrupación centenaria cubana que juntó a los esclavos negros como forma de resistencia. Por eso, su toque de los tambores y el bongó no era sólo virtuosismo. Eran espíritus ancestrales, eran la base y el sustento del sonido.
Chano llegó a Nueva York en el momento adecuado: el jazz estaba agotando la era del swing. Las big bands limitaban el espacio de creación de la individualidad y los músicos se sentían frustrados. Dizzy Gillespie y Charlie Parker estaban entre los más revoltosos. El swing estaba demasiado bien: había llegado la hora de romperlo pero esa es otra historia. Sigamos en El Barrio.
Faltaban unos años todavía para que el uso popular les diera el nombre con el que se los conocería a todos esos muchachos que poblaron El Barrio. Como suele suceder, lo que empezó como despectivo tornó orgullo, y finalmente sólo descripción: Nuyoricans. Así se los conoció. ¿Y qué era un Nuyorican? Por supuesto ahora hay polémica, algunos incluyen a alguna gente, otros no, pero lo cierto es que nadie puede decir que los Palmieri no eran Nuyoricans. Hijos de padres puertorriqueños (en el caso de los Palmieri, venidos de Ponce), afincados en Nueva York (en South Harlem, los Palmieri) que no olvidaron su herencia, su idioma, sus costumbres, sus comidas. Todos estos chicos nacidos de la cruza de nostalgia y expectativa tenían algo en común: fueron apasionados niños músicos. Charlie Palmieri fue concebido en Puerto Rico pero fue a nacer a pocos metros del East River y en la casa familiar de la 112 y Park Avenue, parado al lado del piano de su prima Elsie desarrolló el amor por la música. Por eso la tarde en que el profesor de Elsie abrió la puerta del departamento pensando que la muchacha estaba mejorando mucho con sus lecciones y se encontró con el gurrumín de pantalones cortos que no llegaba a los pedales en lugar de su alumna, fue claro con don Palmieri: su hijo es un genio, mándelo a estudiar música. Y don Palmieri que sabía de sacrificios porque era inmigrante buscó la mejor educación musical posible y mandó a Charlie a la Juilliard School, la escuela de arte, danza y música del Lincoln Center que en aquel momento tenía su sede del otro lado de Harlem, en la 122 y el Hudson.
La casa, la cuadra, el barrio eran tan musicales que no se sorprendieron nada los Palmieri cuando constataron que su segundo hijo, Eddie, también era un geniecillo musical.
A los 11 tocó en el Carnegie Hall.
Su mayor influencia no venía de la isla, era Thelonious Monk. El bebop en los dedos de un nuyorican.
Ray Barretto compartía datos biográficos con los Palmieri: padres llegados desde Puerto Rico y asentados en el Harlem Español, amor temprano por la música y cruce promiscuo entre el son montuno cubano y el jazz contemporáneo.
Count Basie y Duke Ellington fueron su música de infancia, su mamá era fanática. “Aprendí el swing del jazz antes que los ritmos caribeños” dijo alguna vez. Las cosas estaban cambiando y era entendible: estaban a pocas cuadras del Cotton Club donde el Duke presentaba su espectáculo Rhythmania que además era transmitido todos los viernes para todo el país por la NBC Red Network. La pureza musical fue, por suerte, imposible. Nada de raza latina ni de obviar modelos importados que no son la solución.
Otro nene recién caído al barrio que daría mucho que hablar se subió al escenario del Teatro Puerto Rico con sólo nueve años en una de esas noches que tantas alegrías le dieran a la música popular. Hacía ya tres que tocaba la concertina y el acordeón. Había nacido ciego y sin embargo, José Feliciano —que de él se trata— iluminaría como pocos el cruce entre culturas hasta animarse —y consagrar como súper éxito— su versión de un clásico del rock como «Light My Fire». Escribió más de 600 canciones, vendió más de 50 millones de discos, fue de la salsa al rock, del bolero al jazz. Uno de sus más grandes éxitos no deja lugar a dudas de su identidad y lugar de pertenencia: «Hard Times in El Barrio».
Como José Curbelo, también Mongo Santamaría llegó al Barrio desde Cuba.
Como Chano Pozo, venía de tocar el bongó en las calles de La Habana, en su caso del barrio Jesús María de La Habana. Como Mario Bauzá, tocó con Tito Puente. Mongo Santamaría también cruzó del son al jazz y tuvo la suerte de llegar a Nueva York en el momento en que se desató la tormenta perfecta.
Todo estaba dado: los antecedentes, el desgaste del swing, la posguerra, los inmigrantes caribeños, el desprejuicio del jazz.
Una señal definitiva ocurrió en la noche del 29 de septiembre de 1947. Dizzy Gillespie se presentó en el Carnegie Hall con Chano Pozo. El teatro se vino abajo con ese negro que tocaba siete tambores al mismo tiempo y podía estar media hora (sí, el solo de siete tambores duró 30 minutos) hipnotizando al público.
Fue la partida de nacimiento del afrojazz.
Y si le hacía falta una piedra en la que basar esa iglesia, ese nombre fue «Manteca», la primera y más exitosa composición de Chano interpretada por Dizzy.
Yo no sé por qué no la vas a buscar ya mismo en Spotify.
Casi una premonición, en slang callejero “manteca” era “heroína”. Completando su perfil Pedro Navaja, el 2 de diciembre de 1948, en el Rio Bar Grill, en la 111 y Lenox, en Harlem —en la zona donde Pedro Navaja se encontraría mucho tiempo después con “esa mujer”— El Cabito, un dealer menor, entró al bar con las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa’ que no sepan en cuál de ellas lleva el arma y por una discusión de marihuana o cocaína —nunca quedó claro— le metió tres balas y a Chano lo sacaron del bar, muerto, envuelto en dos manteles rojos.
«Manteca» era el hit del momento.
Se estaba disponiendo sobre la generosa Nueva York una tormenta perfecta: llegó el huracán y se llamó mambo.
Pero esa, esa sería otra historia.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).