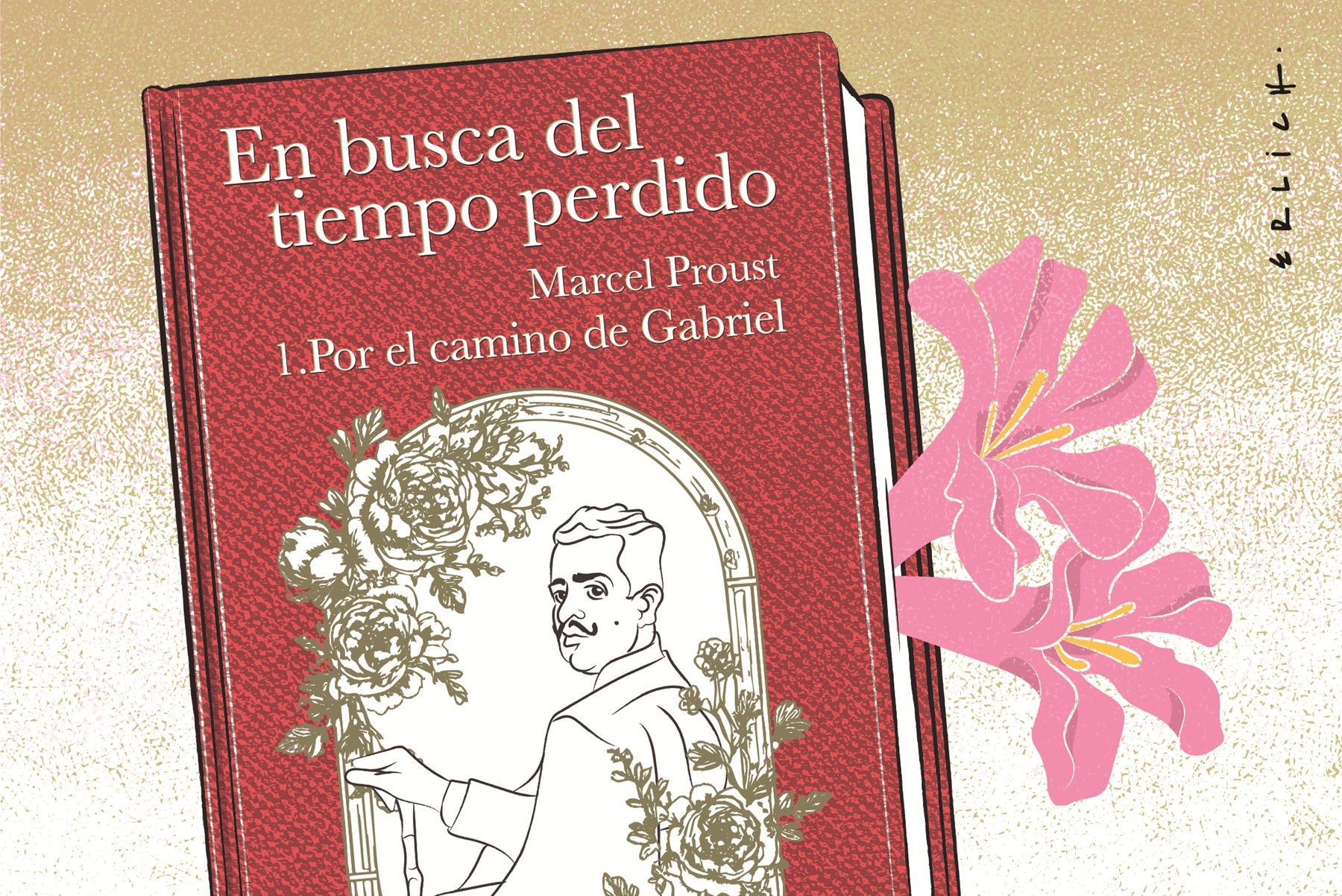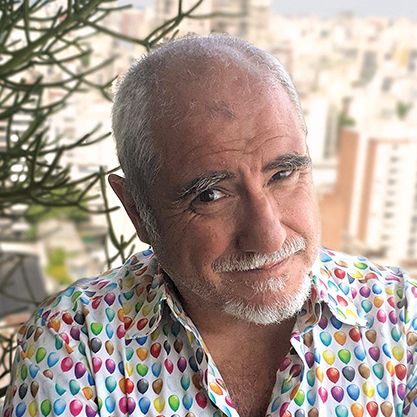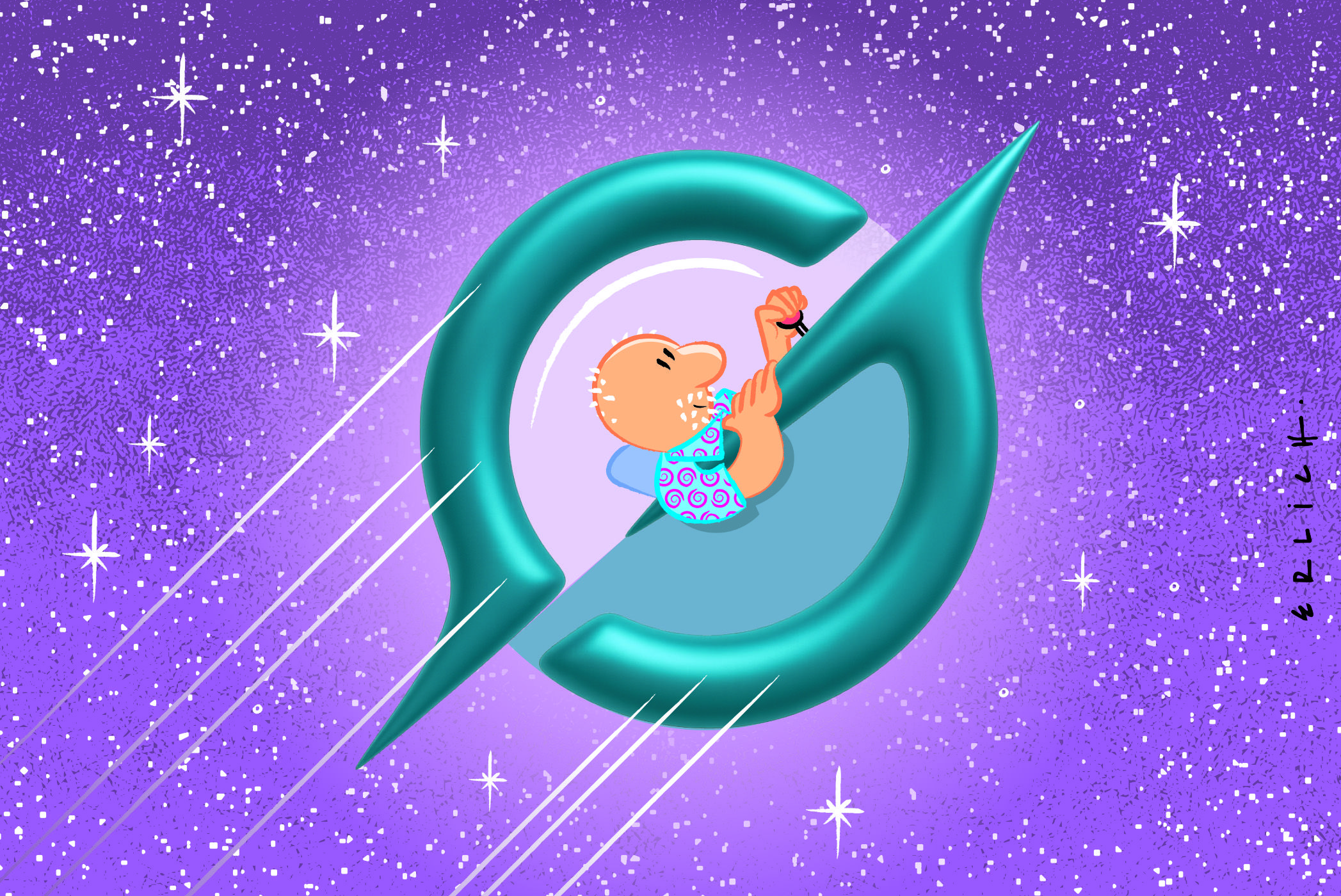|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Hace unas semanas, Victoria Liendo escribió en su hermoso newsletter sobre los “rastacueros”, los argentinos ricos que anduvieron por París a principios del siglo pasado, tirando manteca al techo.
Recordé entonces esta historia que comienza en Tucumán y termina en París que conté hace un tiempo en el libro Historia de la homosexualidad pero que creo que vale la pena volver a contar, quizás en diálogo con Victoria, si ella me permite.
Impresiona cómo el paso del tiempo resignifica todo. Pasaron poco más de 100 años y el mundo es irreconocible. Sí, la humanidad es impredecible.
Había una posibilidad en un millón y el nenito de enormes ojos negros la aprovechó.
Nada hacía prever que, nacido en 1860 a 10 kilómetros de Tucumán, en Yerba Buena, su figura lograría un lugar en París, el centro de la producción cultural del momento. De ser el blanco de las burlas del colegio del interior llegó a desplegar su gracia en la producción literaria más importante del siglo XX, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust.
Gabriel fue alumno de Paul Groussac en el Colegio Nacional de Tucumán pero no estaba especialmente interesado en la escuela, excepto en los actos teatrales que se representaban en las galerías para los días patrios. Solía ser protagonista porque era de los pocos alumnos que aceptaban papeles femeninos, algo habitual en la época. Así lo cuenta Carlos Páez de la Torre (h) en El canciller de las flores. Una biografía de Gabriel Iturri (biografía en la que se basó Mujica Lainez para el personaje que incluye en su novela El escarabajo).
Muchos años después, cuando ya la envidia y la sorpresa lo hubieran superado, Groussac recordaría: “La comedia elegida era la entonces famosa Marcela de Bretón, un enredo infantil, todo diálogos y chisporroteo de consonantes. Hacía de protagonista un alumno de tercer año, poco notable en clase, pero vivísimo fuera de ella: un muchacho de 14 años, menudo, regordete, casi en exceso bonito, con sus grandes ojos tucumanos y su cutis de dorada palidez, luciendo un lunar en la mejilla izquierda, tan picante y destacado que se dijera postizo. Ceceaba un poco con una voz de niña, algo ronca. Sin parentela notoria y humildemente vestido, poco efecto causó en los ensayos. Pero la noche de la representación, cuando al brillo violento de la luz artificial apareció en figura de ‘Marcela’, bien puesta la basquiña española y la blanca mantilla, manejando el abanico y lanzando la ojeada coqueta con una perfección intencionada y no sé qué perversa naturalidad infantil —que no estaba en la pieza inocentona, y a espectadores menos ingenuos causara inquietud— estallaron tan entusiasta como unánimes los aplausos de la concurrencia. Se llamaba Gabriel Iturri. Hijo probable de alguna linda chola tucumana, no se le conocía más familia que un ‘tío’, clérigo andariego, no sé si criollo o vizcaíno. Ese triunfo de una noche le perdió, dado que no hubiera nacido con el germen de la perdición. La bordada saya de Marcela quedóle como túnica de Neso, adherida a la carne, en adelante pecadora”.
Te ahorro la búsqueda: la expresión “túnica de Neso” se utiliza para aludir a un dolor moral devorador del que vanamente se intenta huir.
El éxito como Marcela le permitió con dulces 14 años ser la Paulita de El médico a palos en 1873 y con inquietantes 15 en 1875, la Angelina de Los dos virreyes, de José Zorrilla.
No daba para más.
Cuando al año siguiente el presidente Nicolás Avellaneda, tucumano de origen, inauguró el ferrocarril Tucumán-Buenos Aires, Gabriel sería de los primeros en aprovecharlo.
No lo pensó dos veces y se fue.
No volvería a vivir en Yerba Buena.
En la Buenos Aires todavía aldea que recibió a Gabriel no le fue difícil acudir a una red de amistades y parientes remotos en busca de generosidad. Hasta Avellaneda, conocido de la familia, lo ayudó mandándolo como interno al Colegio Nacional. Pero Buenos Aires era menos de lo que la cabecita de Gabriel deseaba para sí mismo. El centro del mundo era París. Si ya había salido de Yerba Buena, ¿cómo no intentarlo?
El 26 de enero de 1881 tomó el vapor Senegal con destino a Portugal.
Si ya estaba en Lisboa, nada tardaría en llegar a París.
Tenía poco más de 20 años.
París era una fiesta a la que no había sido invitado, pero no por eso se quedaría en la puerta. Aun hablando pésimamente francés consiguió trabajo como vendedor en los negocios vecinos al Louvre, en el bulevar de la Madeleine. Un puesto en la camisería Carnaval de Venise no era exactamente un pasaporte al gran mundo.
A menos que quien lo consiguiera fuera Gabriel Iturri.
Fue detrás del mostrador de la camisería que atendió un día de 1883 al barón Jacques Doasan, un corpulento caballero que había sido inmensamente rico aunque había perdido su fortuna por amor hacia un violinista polaco. Con el pelo y el bigote entintados, no tardó en nombrar a Iturri como su secretario privado. Fueron dos años que le sirvieron a Gabriel no tanto para mejorar su francés, cuestión que no parece haber logrado jamás, como para entender el funcionamiento de la ciudad que lo encegueció.
En 1885, el barón y Gabriel visitaron una muestra del pintor estadounidense J. Whistler. Sería la última salida de Doasan con su “secretario”. En medio del gentío, Gabriel vio a Robert. Robert vio a Gabriel y fue amor a primera vista.
El conde Robert de Montesquiou-Fézensac tenía 30 años y era el rey de los dandis parisinos. Afectadísimo, con bigotes de puntas paradas, centro de la moda en la ciudad de la moda, peor poeta de lo que hubiera deseado, coleccionista bizarro de objetos imposibles, enjoyado y arrogante; para muchos un necio insoportable; para otros, el dueño de un gusto excelso. Para Gabriel, de ahí en más, su amor inseparable, su protector, su guía, su ejemplo.
De joven, el conde había intentado una vida heterosexual. Por ejemplo, se acostó con la actriz Sara Bernhardt. No funcionó. Tras la experiencia se lo pasó vomitando una semana.
Fue cuando aceptó con gallardía su condición homosexual.
El conde era remotamente descendiente de Charles de Batz, modelo del D’Artagnan de Los tres mosqueteros . Conocido por sus extravagancias, “tenía una habitación decorada en forma de paisaje nevado, con una piel de oso polar, un trineo y mica blanca esparcida para imitar la escarcha (su querido secretario Iturri decía: ‘Cuando uno entra en esta habitación siente un frío terrible’)… Llegó a hacer incrustar turquesas en el caparazón de una tortuga, consecuencia de lo cual el pobre animal murió (…) y en vez de corbata, lucía un ramillete de violetas”, contó el biógrafo de Marcel Proust, George Painter.
Junto con el duque de Gramont, su mujer Margarita de Rothschild, la condesa de Chevigné, Sara Bernhardt y Anatole France entre otros, el conde Robert sería inmortalizado por Proust en En busca del tiempo perdido. A ese privadísimo cenáculo estaba entrando el tucumanito de ojos grandes.
Y se preparó a conciencia.
Lo primero que hizo fue cambiar la “I” del apellido a una más aristocrática “Y”. Sería “Yturri”. Pero al manierismo del conde no le alcanzaba, entonces le hizo agregar un apóstrofo que parece que siempre da fino. Entonces fue “D’Yturri”. Ahora sí, ya podía entrar en los salones, ahí donde todos los figurones de la política, la literatura y la ciencia argentina desfallecían por figurar. Ninguno de ellos, que llegarían a publicar en francés para recibir las migajas de la conmiseración parisina, lo conseguiría como sí lo hizo Gabriel, un “pardo” que apenas chapuceaba el idioma.
Que fuera un invertido del interior, sin demasiada instrucción, el personaje que brillara en esos círculos era un trago difícil de digerir para los argentinos que mendigaban en la orilla del Sena por un poco de atención.
Y que Paul Groussac, el viejo profesor que en Tucumán aborrecía a ese muchachito que interpretaba papeles femeninos, fuera obligado testigo de tamaña proeza tiene algo de justicia poética.
El profesor andaba por París exageradamente interesado en mostrar sus escritos.
Era su tierra natal y allá no era conocido. Se sabe, nadie es profeta en su tierra.
Desorbitado cholulo intelectual, consiguió no obstante ser recibido en su casa por el escritor Edmond de Goncourt. El anfitrión lo aburrió leyéndole un capítulo de una novela inédita: “Cuando de repente se abre la puerta para dar paso a la inefable Pélagie” (era la primera y única vez que Groussac visitaría a Goncourt, pero se sintió con el derecho de tratar a la mucama como “inefable”, fingiendo una intimidad que nunca existió) “que anuncia: ‘Monsieur Gabriel de Iturri, secrétaire du Comte de Montesquiou’ y hace su entrada un joven acicalado, afeitado, amanerado, luciendo un lunar velloso en la empolvada mejilla, exhibiendo en su vestir el nauseoso rebuscamiento de una chaqueta de negro terciopelo, chaleco blanco y ancha corbata punzó prendida con sortija de brillante. El fantoche se acerca, esparciendo un olor de pachulí y, con una estereotipada sonrisa de bailarina, que enseña la más deslumbrante dentadura, tiende la mano a Goncourt, que le deja tocar la suya tras una imperceptible vacilación (pero ¡el secretario de un conde auténtico!); luego le entrega una esquela de su augusto amo. Mientras Goncourt, cambiando conmigo el vago ademán de fórmula, abre y lee la esquela, el mensajero me ha reconocido —tanto más fácilmente cuanto que, hace un par de días, en el boulevard, tuve que desviar al odioso muñeco, negándole el saludo— y con el despejo profesional, esboza hacia mí un movimiento que contengo con la mano abierta; entonces baja los ojos al suelo con aire de fingida o real humillación. Goncourt contesta simplemente que ‘está bien’; y el oloroso Ganímedes opera su salida —menos triunfante, con todo, que su entrada— sin que el agudo novelista haya notado nuestra escena muda. (…) Me vuelvo con mi imaginación a mi Tucumán de mi juventud, donde conocí hace 12 años al desgraciado que acaba de salir, muchacho juguetón y todavía inocente, muy distante (¡dos mil leguas en lo físico, pero cuántas en lo moral!) de sospechar él, ni tampoco nosotros, qué carrera de vicio y vergüenza sería la suya, hasta alcanzar su degradación al término brillante y abyecto que acabo de entrever”.
Groussac continúa tragando bilis después de recordar las actuaciones de Gabriel en personajes femeninos: “¿En qué bajos fondos y miseria hubo de revolcarse antes de reaparecerme, recién asido a la rama precozmente podrida del joven aristócrata Robert de Montesquiou-Fézensac? Se ignora en qué circunstancias vino el tucumano a encontrarse con este retoño degenerado de una antigua e ilustre familia militar (a que pertenecía el mosquetero D’Artagnan), pero sabe ‘todo París’ cómo, durante años, le dio sospechosa hospitalidad, luciéndole en sus fiestas de romana decadencia, ascendido a secretario ‘íntimo’ por sus servicios innominables, a pesar de no chapurrear sino la más ínfima jerga francoespañola”.
El intelectual que fue a París a recibir la limosna de algún laurel volvió y gastó cinco páginas en propagar el chisme mundano. Quien fuera director de la Biblioteca Nacional por 40 años bien podría reclamar el título de pionero de angelita de LAM.
Continúa Groussac: “Un viajero argentino de vida airada —y por supuesto, muy orgulloso de tener alguna relación con el anormal gran señor— me contaba que una noche, durante una de aquellas orgías grotescamente ‘heliogabalescas’, había recibido las confesiones desgarradoras del miserable y vístole llorar a sollozos sobre su vergüenza, recordando a Tucumán y pensando en la feliz existencia de trabajo honrado que pudiera haber disfrutado en su tierra, siendo hombre de bien. ¡Ojalá sea cierto, y brotando de un arrepentimiento sincero esas lágrimas, pueda del invertido salir un convertido!”. Y agrega como nota al pie: “El arrepentimiento, si la escena fuera cierta, hubo de ser pasajero. Iturri continuó su existencia de brillo material y miseria moral. Supongo que moriría en París, hacia 1894. Años más tarde, Montesquiou le dedicaba sus Hortensias blues , con un soneto liminar «A la memoria de Gabriel de Iturri», en el que el noble e innoble anormal —suerte de Oscar Wilde sin talento— proclama sus sentimientos ‘fiers d’être éternels’ por el andrógino, gloriándose ‘d’avoir aimé sans feinte!’ Todos aquellos abortos literarios demuestran, gracias a Dios, la incompatibilidad del verdadero genio con la ignominia [no, no explica el bueno de Groussac cómo Oscar Wilde conseguía esa compatibilidad]. Pero, después de burlarse del grotesco grafómano, cuando el noble conde daba una de sus fiestas sardanapalescas, el ‘todo París’ acudía a ellas”.
Gabriel no se sintió herido por tantos agravios.
Volvió una sola vez a la Argentina, visitó a su madre en Yerba Buena, pasó por Buenos Aires en plena Revolución de 1890 y se fue para no regresar jamás.
Europa lo seguiría recibiendo con los brazos abiertos. El conde consiguió una entrevista con el Papa, que Gabriel relató exultante en una carta a su madre.
Marcel Proust y el conde Robert de Montesquiou se harían amigos/enemigos en 1893. Según los biógrafos de Proust, tanto el conde como Iturri aparecen retratados en En busca del tiempo perdido . El conde, como el revulsivo Baron de Charlus, e Iturri como Jupien, su secretario fiel.
Si bien el conde había recibido una cuantiosa herencia, sus gastos eran tan elevados que alguna vez se vieron en aprietos económicos. Ahí apareció la picardía tucumana de Iturri, siempre con una carta escondida en la manga para pasar el temporal. Como ocurrió cuando, recorriendo el jardín del convento de Versalles, encontró la bañera de mármol rosado que había pertenecido a Madame de Montespan, célebre amante de Luis XIV. Apelando a toda su gracia provinciana, Gabriel terminó canjeándoles a las monjas la bañera por un par de zapatillas viejas que llevaba puestas: les juró que habían pertenecido al Papa.
Con su gorrito de ciclista, salía Gabriel por las calles de París en su bicicleta, excursiones que enloquecían de celos al conde. Suponía, quizás con razón, que esas escapadas eran también sexuales. De cualquier manera, el conde le pidió al pintor italiano Giovanni Boldini, una de las figuras renombradas dentro de las artes plásticas de entonces, quien ya lo había retratado en 1897, un óleo que mostraba las piernas de Gabriel con sus calzones cortos de ciclista.
Viajaron juntos por toda Europa, Gabriel soportando los delirios de grandeza del conde pero siempre dispuesto a seguirlo en la jarana, a perdonarle sus infidelidades. Estuvieron en Estados Unidos donde el conde dio una serie de conferencias, celebraron fiestas y asistieron siempre juntos a los eventos más salientes de la Belle Époque. Veinte años duró la unión en la que Gabriel se convirtió en la sombra eficiente que solucionaba los problemas, que daba ánimos en los momentos precisos.
Paul Groussac no sería el único argentino con quien Gabriel se cruzaría en París.
Otro sería Lucio V. Mansilla, que si bien había sido compañero de Groussac en el periódico Sud América, tuvo una posición totalmente distinta a la del profesor francoargentino respecto a Gabriel.
Mansilla no sólo tenía “más mundo” que Groussac, además era admirador de la obra del conde de Montesquiou. Un día, Mansilla y Gabriel se encontraron en un teatro. Gabriel reconoció al escritor argentino y lo saludó. Congeniaron de inmediato. Tanto que a Mansilla, Iturri le pareció “un hombre inteligente y receptivo”.
No sería el único en considerarlo así.
Uno de los personajes más extraños de la época, León Daudet, escribió elogiosamente sobre Gabriel en sus Souvenirs littéraires , una galería de personajes de principios del siglo XX. Contó Daudet: “Detrás de esas explosiones que hacían la delicia de los asistentes, acechaba un ojo claro, observador y frío. Este singular joven ha permanecido para mí como un enigma viviente. Como se había dado cuenta de que yo me burlaba profundamente (de la casa y los adornos del conde) y que la poesía del señor de la casa no me divertía casi, abrió el compartimiento moral y me contó rápidamente, a hurtadillas, como un chiquilín ladronzuelo que se come una fruta, sabrosas historias sobre los invitados y las bellas damas (…) Tenía el don de captar los movimientos de las almas por debajo de la máscara mundana y tipificar la tontería ambiente. Había en él la madera de un potente satírico. Su ojo pasaba de la dulzura melancólica a la cólera con una alegre prontitud y si un bello asunto lo dejaba perplejo, se manoseaba nerviosamente un lunar velludo que tenía en la cara. De dónde venía, quién era, lo ignoro. Parecía desgajado de todo, bien que aferrado aparentemente a mil futilezas. Tenía el corazón como una llama pasando sobre la nada. Una tarde (…) me encontré solo en un auto con Yturri. Me explicó su carácter en términos a la vez vagos y conmovidos. Había tenido una juventud difícil, dolorosa, se sabía muy enfermo a pesar de que tuviera apariencia de salud y no había encontrado más que un ser que fuese bueno y acogedor con él: Robert de Montesquiou. Esto despachado nerviosamente, con un tono sincero que me golpeó y con la voluntad evidente de disipar mis prevenciones contra aquel de quien me hacía el elogio. En la vida parisina, estos rasgos de amistad son raros”.
Fue el padre de Marcel Proust, el doctor Adrien Proust, quien detectó la diabetes de Gabriel, enfermedad que le hacía exhalar un extraño olor a cloroformo y a manzanas podridas.
Los últimos años de Gabriel fueron tristes, empañados por su enfermedad. El conde, viendo el frágil estado de su compañero, quiso alegrarlo con viajes por Argelia, Italia, Alemania. Estuvieron juntos en Bruselas, visitaron a una dama antigua y Gabriel se entusiasmó tanto con el perrito de la señora, un brussels griffon , que la dama prometió regalarle uno. Cuando recibieron el cachorrito, el conde montó en cólera. Lo odiaba. Pero Gabriel estaba tan enfermo que no se animó a prohibirle la entrada a casa. Así apareció en sus vidas Friquet, que estuvo los últimos años con Gabriel y murió de tristeza poco después de la muerte de su amo.
El caluroso verano francés de 1905 marcaría el final del tucumano. La madre de Proust, por pedido de Marcel, acudió dos veces a ver a Gabriel. El conde, triste, recibió un pésame anticipado. Marcel intentaba darle ánimo al conde, declarándose “muy triste de saber que M. Yturri estaba tan enfermo. No lo sospechaba pero le confieso tener la impresión de que es uno de esos condenados que no son ejecutados jamás y que no tardará en recibir su gracia”.
A duras penas, envuelto en una bata de seda, Gabriel se echaba viento en la boca con un abanico.
Intentaba en vano activar sus pulmones.
Era el 5 de julio de 1905.
En la habitación, solos, Gabriel y el conde.
Gabriel miró por última vez los objetos que atiborraban la sala, adornos, telas, cuadros, colgantes, joyas: “Gracias por haberme enseñado a comprender la belleza de todas esas cosas”, murmuró Gabriel.
Y entró en coma.
Murió a la madrugada del día siguiente.
A Proust le pareció que “una parte de su propia vida, lo mismo que gran parte de la del conde, desaparecía con Yturri”.
En 1910, los retratos del conde y de Yturri aparecerían en la prensa argentina. Con motivo del centenario, la revista Caras y Caretas encargó a su reportero estrella, Juan José de Soiza Reilly, que les solicitase a varias celebridades europeas que le respondieran por escrito un cuestionario sobre Argentina. El conde de Montesquiou no le contestó aduciendo que sus conocimientos sobre el país no eran demasiado profundos, pero aseguró: “Personalmente tengo algo que decir de la República Argentina. Ya que usted me quiere reconocer algún prestigio y cierto lugar en el pensamiento contemporáneo, creo sería justo restituir la parte que le corresponde a quien durante 20 años vino de esas lejanas riberas argentinas a asistirme y protegerme con su espíritu vivaz, con su celo maravilloso y con su radiante cordialidad. Quiero hablar de Gabriel de Iturri, tucumano de origen y perteneciente a una familia muy conocida y apreciada. La suerte, o mejor dicho, la providencia de un encuentro mundano me lo hizo conocer en 1885 y desde entonces no cesó de prodigarme su fe en mis obras y su amistad y afección a mi persona con ingenioso cuidado casi genial: Gabriel de Iturri me ayudó en todas las dificultades y me ha sostenido en todas las pruebas por las cuales he tenido que pasar. El apoyo que mi familia me negó y la comprensión que me regateaban mis amigos, todo lo encontré en este extranjero; él me protegió sin una duda, sin un desfallecimiento durante 20 años, al cabo de los cuales la descalcificación y la vida de fiebre en un centro que no era el suyo —París— lo usurparon a mi corazón y al cariño de todos los que lo conocieron y trataron. En cambio de lo que él hizo por mí y en reconocimiento (que esta palabra sea dicha), en reconocimiento a sus favores, yo no deseo nada con tanto ardor como alcanzar un día el triunfo de mis obras. Y quiero que triunfen no por el renombre que ellas puedan traerme, sino para que aquel que fue mi colaborador ocupe en la historia literaria de Francia el sitio que le corresponde”.
Fue publicado en el número extraordinario de Caras y Caretas de mayo de 1910.
Cuando éramos una potencia.
En un tiempo en el que en la prensa no se podía hablar de relaciones homosexuales ni siquiera negativamente, se publicó el primer registro de una relación amorosa entre dos personas del mismo sexo.
Con subterfugios, con rodeos, con disimulos.
Y con todo el amor del que el conde fue capaz.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.
Si querés suscribirte a este newsletter, hacé click acá (llega a tu casilla todos los sábados).