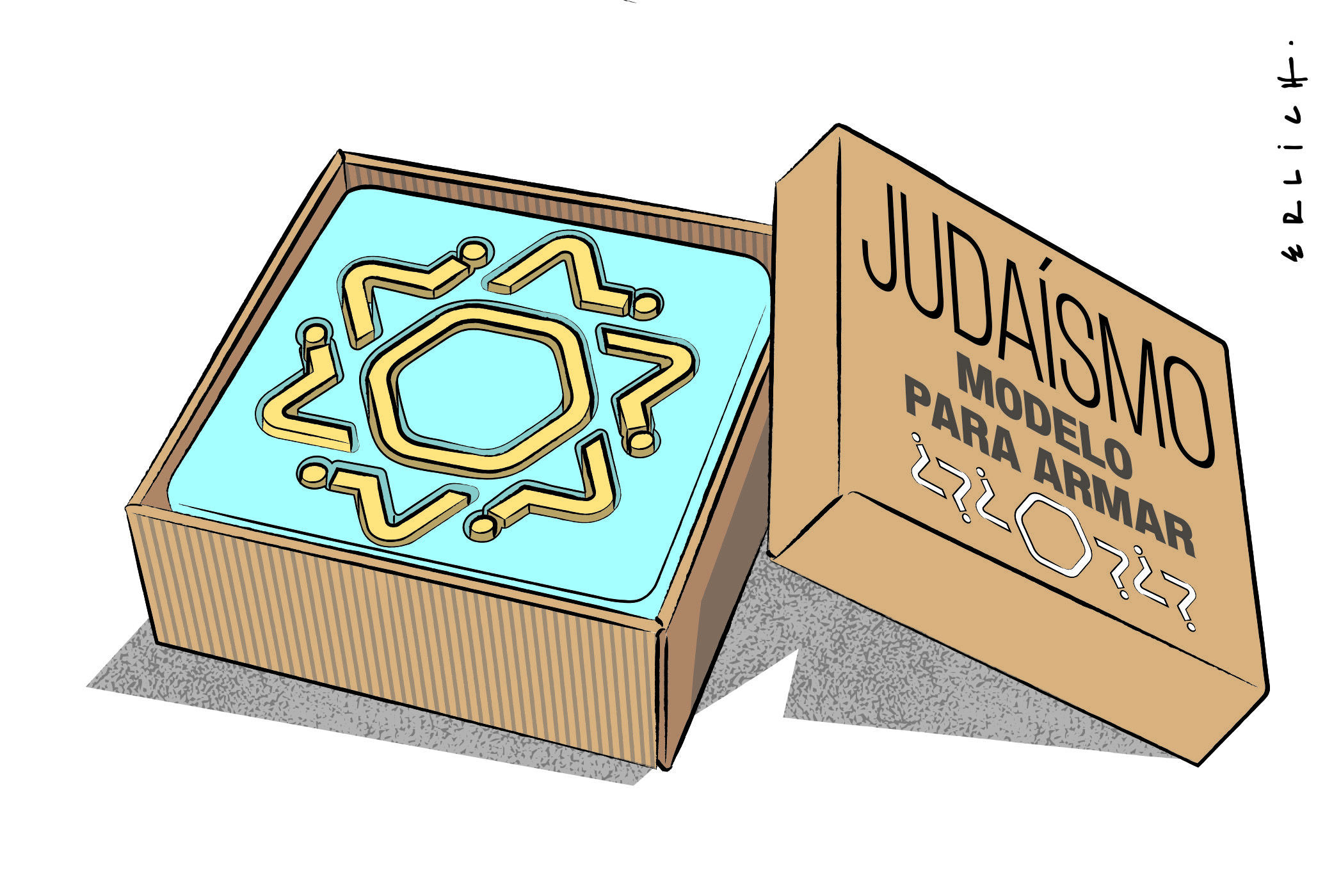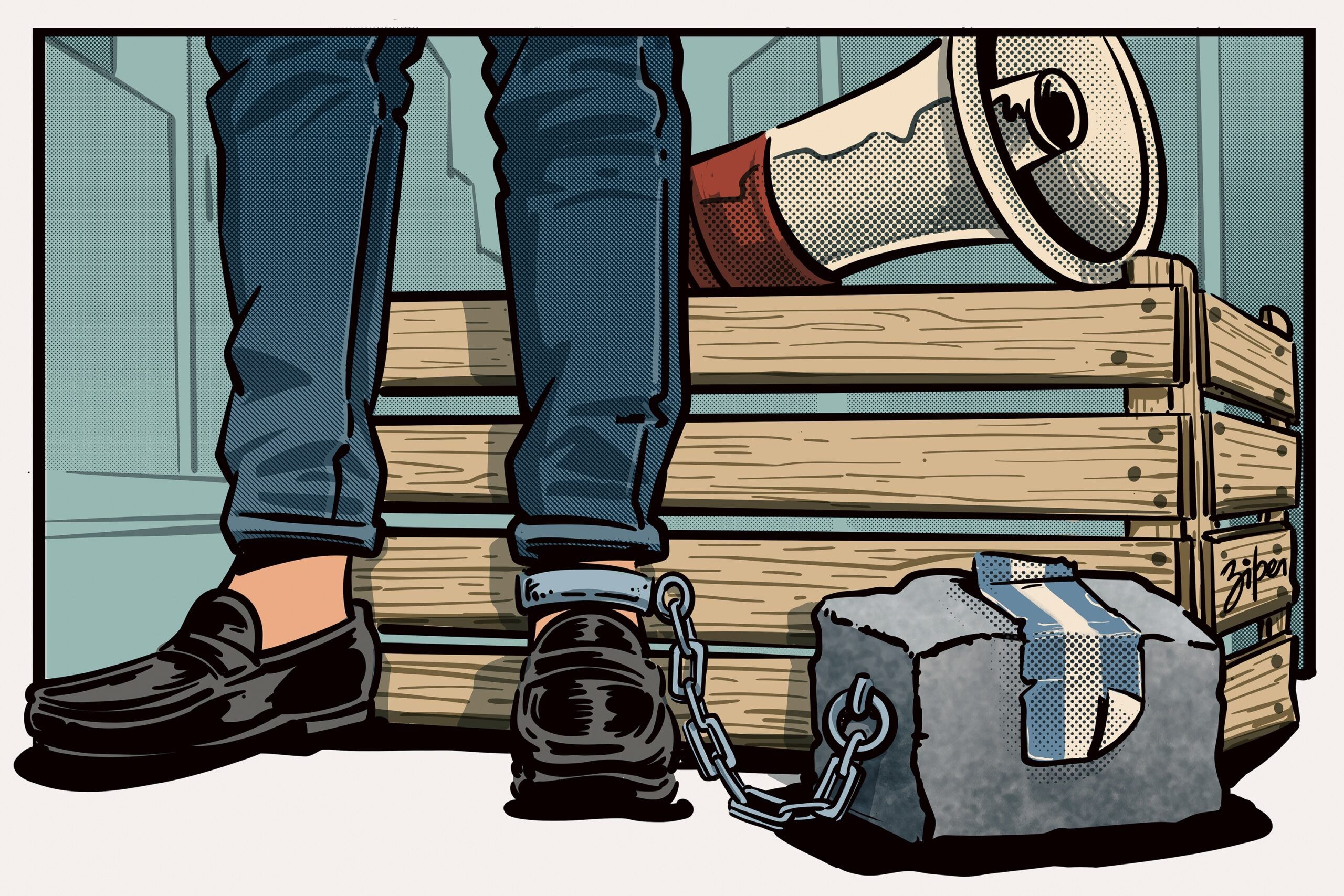|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
En A Preface to Paradise Lost (1942), C. S. Lewis —el conocido autor de Las crónicas de Narnia, que en sus ratos libres era profesor de literatura medieval en Oxford— explica con mucha razón que para poder entender un objeto, “desde un sacacorchos hasta una catedral”, hace falta “saber qué es lo que se quiere hacer y cómo se lo quiere usar”. Y después agrega: “Una vez que eso ha sido descubierto, el puritano puede decidir que el sacacorchos fue hecho para un mal propósito, y el comunista puede pensar lo mismo sobre la catedral. Pero estas cuestiones vienen después. Lo primero que hay que entender es el objeto: usted no puede decir nada relevante sobre ellos en la medida en que usted piense que el sacacorchos fue hecho para abrir latas o que la catedral fue hecha para entretener turistas”.
Llama la atención, sin embargo, que el mismo razonamiento de C. S. Lewis para entender cosas como los artefactos y los edificios, no pocos se lo aplican a los judíos. Esto es lo que tanto le molestaba a Gershom Scholem: “No estamos obligados a justificar nuestra existencia trabajando para el mundo. Nadie, ninguna otra nación, ha sido puesta bajo semejante obligación, y algunos de nosotros vemos como escandaloso que, a diferencia de todos los demás, nosotros tenemos que justificar ser judíos sirviendo algún propósito extra. Nadie le pregunta a un francés por qué está ahí. Todo el mundo le pregunta a un judío por qué está ahí; nadie estaría satisfecho con la afirmación: ‘yo soy solamente un judío’. Sin embargo, el judío tiene todo el derecho de ser solamente un judío y de contribuir a lo que es siendo solamente lo que es. Siempre se nos pide que seamos algo excepcional, algo supremo, algo último”.
En el libro What Are Jews For?: History, Peoplehood, and Purpose (2020), Adam Sutcliffe ilustra precisamente cuáles han sido los diferentes propósitos que han servido los judíos a lo largo de la historia, desde la teoría agustiniana según la cual los judíos sirven para dar testimonio de que las profecías cristianas son verdaderas y por eso han sido dispersados por todas las naciones, hasta el iluminismo moderno que gira alrededor de Spinoza como el camino que marca cómo dejar atrás el tribalismo del pasado hacia el universalismo del futuro (que incluye la eliminación mesiánica de toda diferencia, dominación e injusticia), pasando por la teología política temprano-moderna que usaba la historia judía antigua —incluyendo los comentarios rabínicos— como un modelo en la discusión entre monárquicos y republicanos.
Nadie se pregunta si Suiza, Bolivia o Afganistán merecen existir, ya que los Estados existen o no existen. El único Estado que debe mostrar que merece existir es Israel.
Las declaraciones recientes de Avraham Burg, ex presidente del Parlamento israelí, en una entrevista para El País de España, confirman el punto de Scholem: “Me pregunto si Israel sigue mereciendo su existencia”. Nadie se pregunta si Suiza, Bolivia o Afganistán merecen existir, ya que los Estados existen o no existen. El único Estado que debe mostrar que merece existir es Israel, precisamente porque es un Estado judío. Nótese que Burg no está hablando de un gobierno en particular, sino del Estado de Israel en sí mismo.
Ciertamente, la instrumentalización de los judíos puede tomar una forma invertida característica de quienes le atribuyen a la existencia de los judíos un propósito injustificable, como por ejemplo dominar el mundo. En uno de los mejores libros jamás escritos sobre el antisemitismo —Der Antisemitismus als Gruppenerscheinung (El antisemitismo como fenómeno grupal), cuya primera edición es de 1926—, Peretz Bernstein explica que no faltan los judíos que creen que el antisemitismo en el fondo se debe a cierto defecto innato de ellos mismos y por eso responden argumentando que en realidad los judíos pueden jactarse de muchos logros culturales o científicos. Nunca faltan entonces los que responden apologéticamente ante el antisemitismo y sobre todo enfatizan la necesidad de combatir la reacción antisemita mediante un comportamiento ejemplar. Este punto de vista supone que el antisemitismo se debe a algo que los judíos hacen o dejan de hacer, y que evidentemente los judíos han estado haciendo o dejando de hacer hace ya muchos años.
Judaísmo crítico
A primera vista, la posición de Burg parece emparentada con lo que el historiador Enzo Traverso en su libro El final de la modernidad judía (2013) llama “judaísmo crítico”, representado a su vez por lo que otro historiador, Isaac Deutscher, denominó el “judío no judío” en un ensayo de 1958. En el fondo, se trata de una variante del universalismo del futuro mencionado más arriba. De hecho, Spinoza es uno de los ejemplos que usa Deutscher para ilustrar su punto, junto a Heinrich Heine, Karl Marx, Rosa Luxemburgo, León Trotsky y Sigmund Freud. La naturaleza “crítica” de este judaísmo se explica por su “inconformismo”, la heterodoxia, el apego a la revolución y su afecto por la izquierda, su naturaleza diaspórica y minoritaria, el cosmopolitismo o la extraterritorialidad, su desapego por el pasado y la tendencia a la movilidad, obviamente representada por la idea del “judío errante”.
Esta posición supone que todos los conflictos políticos pueden ser resueltos mediante el diálogo o la deliberación, y que dicho diálogo o deliberación además no reconoce fronteras sino que se trata de una invitación a la participación de todos los seres humanos por el sólo hecho de serlo. Esta posición supone entonces que el conflicto político genuino no existe, ya que los desacuerdos se deben a la irracionalidad o inmoralidad de los agentes, y es por eso que los Estados y las consiguientes fronteras son innecesarios o directamente contraproducentes. Algo similar se puede predicar de la religión (no es casualidad que el anarquismo sea acompañado por el ateísmo).
Por supuesto, esta posición ocasionalmente recurre a la violencia revolucionaria —y asimismo a la religión en la forma de verdaderos mesianismos— pero eso se debe a que quienes no comparten esta posición no pueden ser convencidos de su atractivo de otro modo, es decir, eso se debe a que son precisamente irracionales o inmorales, porque si fueran racionales o morales estarían de acuerdo con lo que propone la revolución y esta última se volvería redundante. Este paquete moralizador de lo político suele ir acompañado por una filosofía de la historia literalmente progresista, es decir, la creencia en que la razón, la verdad, la moralidad, etc., están en el o provienen del futuro que a su vez asegura el progreso.
Este paquete moralizador de lo político suele ir acompañado por una filosofía de la historia literalmente progresista.
En realidad, la posición de Burg tiene raíces judías todavía más profundas. En 2006, George Steiner, el prestigioso crítico literario, publicó Los libros que nunca he escrito en donde se define como antisionista. Para Steiner, el judaísmo y el sionismo son incompatibles ya que para un judío “la autoconciencia, un malabarismo difícil de lograr o de sostener, comporta el exilio o, en realidad, un intento a menudo desesperado de alcanzar algún modo de volver a casa. Adorno propuso una máxima profundamente judía por la cual ningún hombre o mujer que se sienta en casa está en casa”.
De ahí que el problema con Israel es que, “para resumir”, “ha hecho de los judíos hombres ordinarios“. Para Steiner, entonces, los judíos no son seres humanos comunes y corrientes, sino que tienen que servir para algo en particular, tienen que cumplir con cierto propósito. No es casualidad que hayan sido dibujantes judíos los que inventaron, por ejemplo, a Superman en 1938 con la ilusión de que pudiera hacerle frente al nazismo. Sin embargo, ni siquiera Superman satisface el ideal de Steiner: “Israel está reduciendo a los judíos a la condición de hombres nacionalistas. Ha disminuido su singularidad moral, esa aristocracia de la no violencia hacia otros, que eran la gloria trágica del judío”. Precisamente, Superman —como todo superhéroe— tiene que recurrir ocasionalmente a la violencia, siempre justificadamente. En cambio, según Steiner, el judío verdadero tiene que ser pacifista aunque vengan degollando.
Es bastante curioso que Steiner afirme: “Para sobrevivir, Israel ha tenido que convertirse en una sociedad nacionalista, a veces agresiva y represiva. Ha tenido que ser chovinista para prevalecer contra todos los pronósticos” (énfasis original). Y que: “Su nacimiento, su supervivencia rodeado de enemigos mortales, es un milagro”. Por lo tanto, Steiner cree que si un judío se encuentra en un estado de necesidad en el cual debe luchar contra enemigos mortales, entonces tiene que dejarse matar. En cambio, un gentil, un no judío, no tiene por qué hacer algo semejante.
Superman —como todo superhéroe— tiene que recurrir a veces a la violencia. En cambio, según Steiner, el judío verdadero tiene que ser pacifista aunque vengan degollando.
De ahí que según Steiner “el judío en la diáspora debe sobrevivir para ser un huésped entre los hombres”. Steiner es consciente de que “las artes de ser un huésped frecuentemente son casi imposibles de practicar. El prejuicio, los celos, los atavismos territoriales de parte del anfitrión presentan una amenaza constante”. Es por eso que el judío está destinado a ser un huésped incómodo: “Sin que importe cuán cálida fue la bienvenida inicial, el judío hace bien en tener las valijas discretamente hechas. Si es forzado a reasumir su errancia, no considerará esta experiencia como un castigo lamentable. También es una oportunidad”. Después de todo, “la contraseña del judaísmo es Éxodo, el estímulo de los nuevos comienzos, el lucero del alba”. Steiner sabe que “Hitler habló con sorna de Luftmenschen, del judío como una ‘criatura del aire’, sin hogar”. Sin embargo, “el aire puede ser un reino de libertad y de luz”. El nacionalismo, “del cual Israel es necesariamente emblemático”, “viola el imperativo del Baal Shem Tov, maestro de los jasídicos: ‘la verdad está siempre en el exilio’. Esta máxima es mi rezo matutino”. La conclusión de Steiner —quien parte de la premisa de que los judíos son el “pararrayos elegido” de Dios, “el chivo expiatorio elegido por Su exasperación con la humanidad pecaminosa, amotinada”— es: “sobrevivamos, si es que lo hacemos en absoluto, como huéspedes entre los hombres, como huéspedes del ser en sí mismo”.
El hábitat natural del judío retratado por Steiner está muy bien reflejado en una escena de la película Casino (1995) de Martin Scorsese. Pat Webb —comisionado del condado en Las Vegas— le pide a Sam Rothstein (el personaje de Robert De Niro que dirige el casino) que no despida a su cuñado o que en todo caso lo vuelva a contratar a pesar de que, como bien dice Rothstein, es notoriamente incompetente o criminal. El propio Webb reconoce que su cuñado es “tan inútil como las tetas en un jabalí”. Cuando Rothstein muy educadamente le dice que no hay nada que pueda hacer por su cuñado, Webb al retirarse le dice: “Sr. Rothstein, su gente nunca entenderá cómo funcionan acá las cosas. Todos ustedes son solamente nuestros huéspedes. Pero ustedes actúan como si estuvieran en casa. Déjeme decirle algo, compañero: ustedes no están en casa”. Ciertamente, alguien podría sostener que con “su gente” Webb se refería a los mafiosos. Sin embargo, cuando Webb va a la Comisión de Juego para denunciar que Rothstein está dirigiendo el casino sin estar autorizado a hacerlo, su terminología es bastante reveladora: “Quizás tengamos que echar a un kike [judío, en forma despectiva] del pueblo a patadas en el culo”.
Se trata de una discusión eterna. Durante la República de Weimar prevalecía la idea de que el judaísmo representaba el universalismo, el cosmopolitismo, en una palabra la Revolución, y que por lo tanto era incompatible con toda forma de Estado. Fue precisamente por eso, sin embargo, que un abogado yeke (es decir, judío alemán), profesor de economía en Stuttgart y especialista en Marx, Rudolf Kaulla, en 1928 escribió un libro al que se le suele prestar muy poca atención —por no decir ninguna—: Der Liberalismus und die deutschen Juden, das Judentum als konservatives Element (El liberalismo y los judíos alemanes. El judaísmo como elemento conservador), publicado por Duncker & Humblot, la misma editorial que poco después (en 1932) publicaría El concepto de lo político de Carl Schmitt.
En este libro, Kaulla quiere mostrar que no existe una conexión necesaria entre el judaísmo y el progresismo: “No hay nada más equivocado que creer que el judaísmo como tal tiene hoy un interés particular en el programa político, económico y cultural del liberalismo”. Cabe aclarar que por “liberalismo” Kaulla entiende “una posición de combate contra la autoridad, da igual si se trata de una dirección moderada o limitada que sólo combate una u otra autoridad determinada, o si se trata del radicalismo que rechaza toda autoridad en general. En todos los casos, el triunfo del liberalismo significa la corrosión de la autoridad combatida. Quien lucha contra la influencia ‘corrosiva’ de los judíos, combate por lo tanto la influencia corrosiva del liberalismo”.
El derecho a ser ordinarios
Bajo el acápite “La voluntad de absorción por parte de la nación entera respecto a las minorías ajenas a la comunidad”, Kaulla explica que: “Cuando alguien entra en una comunidad, ésta reacciona con la aspiración de que el foráneo o bien se incorpore totalmente o bien lo rechaza nuevamente. (…). No existe el derecho eterno a la hospitalidad, a ser un huésped eterno. El huésped es según su esencia un extranjero. En el caso individual, el dueño de casa puede apreciarlo mucho y quererlo y darle mucho valor a su presencia, pero el huésped es y sigue siendo un elemento foráneo. Si él llega a integrarse y a adaptarse en la comunidad tanto que vale y es tratado como un miembro pleno y ya no más como un extranjero, entonces en realidad ha dejado de ser un mero huésped”.
Es precisamente por eso que, a pesar del antisemitismo imperante en Alemania en 1928 —para no hablar de lo que ocurriría unos pocos años después— Kaulla explica que el sionismo era rechazado por “una gran parte de los judíos alemanes, en especial de los judíos liberales”, quienes “ciertamente se enfrentan al sionismo con escepticismo, en muchos casos incluso con la más aguda enemistad. Esto radica en que el sionismo resulta en el abandono de las ideas de la Ilustración, que en esa época había puesto la base de la emancipación de los judíos”. Naturalmente, “el sionismo ya tenía de antemano como adversarios también a aquellos que ubicaban la idea general de la humanidad en una oposición tal a la idea nacionalista que en todo nacionalismo como tal observan un obstáculo cultural de tipo reaccionario”.
Si bien Kaulla no era sionista, eso no le impedía entender que toda comunidad política incluye mediante la exclusión. Es por eso que existen los Estados y “la idea del Estado nacional existe y posee una influencia dominante”. Por lo tanto, “si esto no se ve y se quiere ignorar su impacto porque la idea es considerada incorrecta, esto significa esconder la cabeza en la arena”. La política, explica Kaulla, “tiene que atenerse a los hechos tal como son, no como deberían ser según la opinión de éste o de aquél; y también las ideas pertenecen a los hechos”. Algunos judíos, agrega Kaulla, han sentido sin embargo la fuerza de atracción del sionismo, incluso “aquellos judíos que experimentan tan fuertemente su procedencia judía, porque incluso ellos han aprendido a experimentarla tan fuertemente bajo la presión del antisemitismo que se sienten como un pueblo especial, como una nacionalidad especial”.
Mientras que todos los demás pueblos tienen la opción de ser uno u otro según la oportunidad, para Steiner y Burg los judíos sólo pueden ser huéspedes, jamás anfitriones.
Hablando de yekes, Ludwig Feuchtwanger, el director de la prestigiosa editorial Duncker & Humblot que publicó el libro de Kaulla, ya en la situación bastante desesperada para los judíos alemanes de febrero de 1933 publicó una nota: “Entre el 30 de enero y el 5 de marzo: tentativa de una clarificación de la situación judía”, en el Bayerische Israelitische Gemeindezeitung (Diario de la comunidad israelita bávara) que él dirigía. Ahí, Feuchtwanger explica que: “Los judíos alemanes no son ideológica y políticamente homogéneos, es decir, su posición religiosa práctica así como sus principios básicos sobre la autoridad y la libertad divergen tan ampliamente como sus intereses prácticos y su posición en relación a la forma de Estado, a la Constitución, a la democracia y al socialismo. El pequeño grupo de los judíos entre los alemanes refleja en sí la misma imagen de la fragmentación en miles de matices y direcciones ideológicas y políticas en las que se desintegra el pueblo alemán en su totalidad”. Y aclara que los judíos, “al menos antes, eran demasiado inteligentes para no saber totalmente que no es de gran efectividad cuando el cordero predica al lobo la dulzura de la paz y cuando los argumentos de que todo lo que porta un rostro humano debe ser igual y con los mismos derechos, parten de desvalidos y de los que se encuentran en minoría”. No mucho después, en una carta a Erich Cohn-Bendit en 1940, Hannah Arendt sostendría que: “Un pueblo puede ser una minoría en algún lado sólo si es una mayoría en otro lugar”.
Feuchtwanger era tan yeke que prefirió volver a la Alemania de Hitler luego de haber visitado Palestina en 1936 y finalmente recién decidió irse de Alemania hacia Inglaterra en 1939 luego de haber estado seis semanas en el campo de concentración en Dachau en el contexto de La Noche de los Cristales Rotos. En sus memorias, su hijo Edgar Feuchtwanger cuenta que si bien su padre Ludwig no era sionista, su posición sobre el sionismo se vio afectada por la presión de los acontecimientos: “Palestina se convirtió en uno de los pocos lugares de refugio para los judíos alemanes, sobre los que pendía una condena a muerte, incluso si no lo sabían en ese momento”.
La terminología de Airbnb que utilizan tanto Kaulla como Steiner no es antojadiza: el mundo puede ser observado desde el punto de vista de un huésped o el de un anfitrión. Sin embargo, mientras que todos los demás pueblos tienen la opción de ser uno u otro según la oportunidad, para Steiner y Burg los judíos sólo pueden ser huéspedes, jamás anfitriones, para no convertirse en seres humanos ordinarios y de ese modo no correr los riesgos que conlleva ser anfitrión. El problema, obviamente, es que toda decisión, incluso la de ser un huésped eterno, también tiene sus riesgos.
Si bien era socialista, Golda Meir entendía que el conflicto es inevitable y que por lo tanto es suicida creer que iba a desaparecer, sobre todo en el caso de los judíos. Es por eso que decía: “Yo no quiero un pueblo judío generoso, progresista, anticolonialista, antiimperialista… y muerto”, y sobre todo: “Prefiero vuestras condenas a vuestras condolencias”. En otras palabras, Meir estaba cansada de que los judíos fueran el pararrayos divino y sabía que para que haya judíos de izquierda o de derecha primero tiene que haber judíos.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.