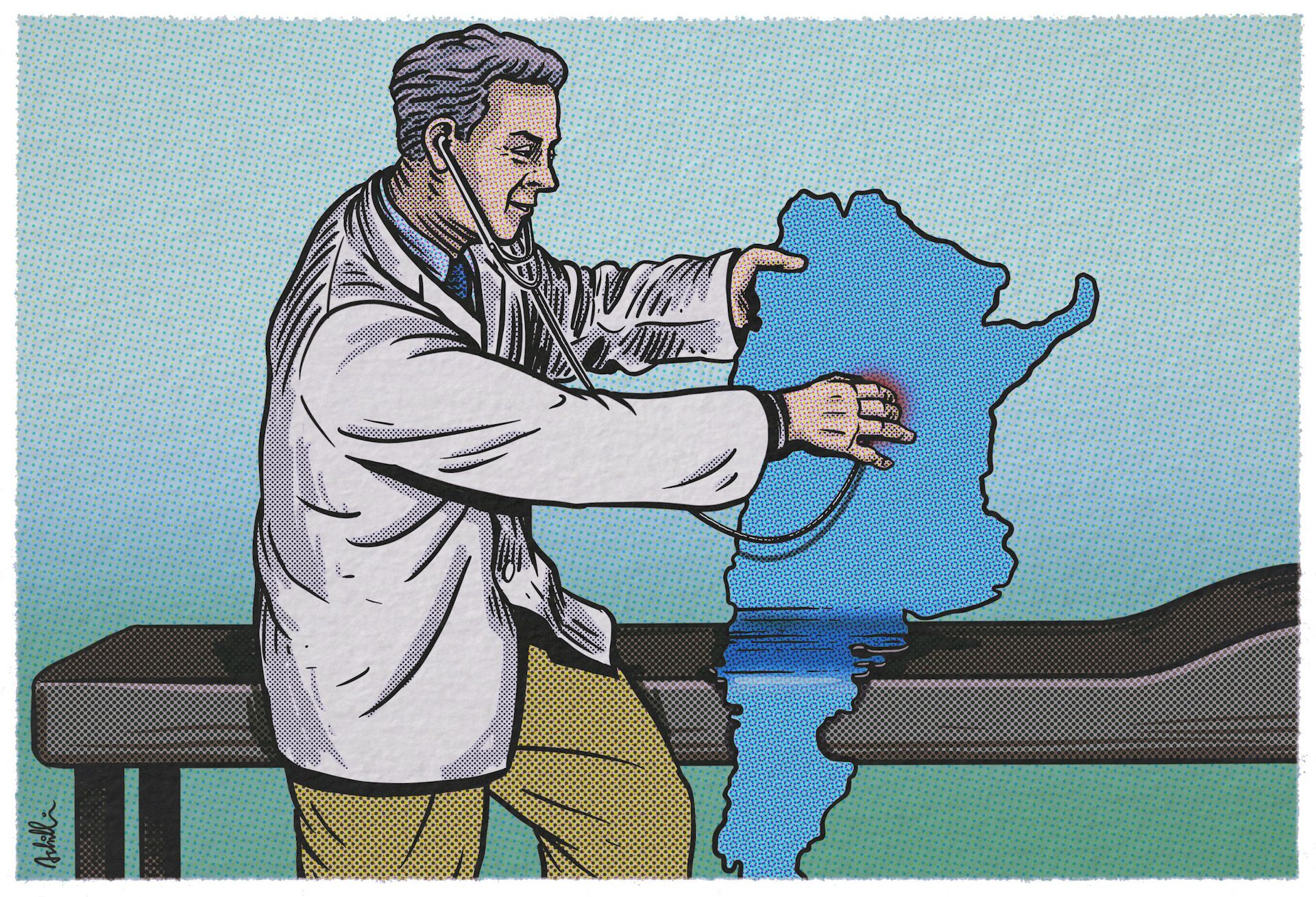|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
A pesar de que los dos fueron criados como católicos, mis padres me mandaron a un colegio laico. Me dijeron que la homosexualidad era normal, y sin mucho subrayado me mostraron, con dichos y actos, que había que respetar a las mujeres y tratarlas como iguales. La mayor cantidad de cosas me las enseñó mi madre, una mujer del interior de Tucumán que había ido a estudiar a la ciudad y luego militó en la izquierda peronista en su juventud. En algún momento de la adolescencia descubrí los libros y empecé a imitar de mi padre el deseo de ser intelectual.
El pasado oscuro del Proceso Militar argentino era otra de las narrativas progresistas que yo conocía por ellos y que, a decir verdad, mis compañeros en esa época —finales de los ’90— no conocían en absoluto; en mi temprana adolescencia, saber de eso, como conocer los libros viejos de Marx que mi papá tenía (y ya no leía), era el comienzo de ser intelectual. Y era ser distinto a los demás.
Para nosotros, además, esa época llevaba un significado especial: mi padre tenía un hermano desaparecido. Luis Fernando Martínez Novillo fue militante de la FAR en los tempranos ’70, pero luego recaló en Montoneros. Estuvo preso bajo el gobierno de Lanusse y fue indultado por Cámpora. Ocupó algún cargo menor en el gobierno del tucumano Amado Juri, hasta la pelea de la guerrilla con Perón, y volvió a la clandestinidad.
Se sabe que Lucho —como lo llamaba todo el mundo— fue abatido por las fuerzas represivas en su propia casa del partido bonaerense de Escobar, luego de resistirse a un secuestro. Murió en un hospital, tras agonizar algunos días con un disparo en la cabeza, pero su cuerpo nunca fue hallado. En un poema que le dedicó muchos años más tarde, mi padre se pregunta si su hermano murió atrapado por un ideal delirante. “Pero nunca estuvo loco”, se responde. “Era un hombre de coraje / y le gustaba demostrarlo por su causa”. Después de la muerte de Lucho, mi abuelo, Jorge Martínez, vivió sombríamente algunos años hasta que se suicidó en su casa, mientras su mujer atendía el teléfono. A ella sí la conocí. Se llamaba María Esther Novillo y murió a punto de cumplir los cien años de edad, gozando de una lucidez envidiable.
Durante el Proceso, los represores fueron a su casa más de una decena de veces para preguntar por mi padre y sus hermanos. En una ocasión, mi abuelo —que ya se había acostumbrado a ser interrogado— le respondió al oficial a cargo del procedimiento: “¿Pero acaso usted sabe qué andan haciendo todo el tiempo sus hijos de 20 años?”. Cada vez que me contaba esa anécdota, ella se reía.
La vocación de incordiar
Cuando entré a la universidad y algunos de esos ideales progresistas en los que yo había sido criado se pusieron de moda, empecé a desconfiar de ellos. Los puso de moda el kirchnerismo, fundado por un matrimonio de la misma generación que mis padres.
Por entonces, entre mis amigos simpatizantes de izquierda en Filosofía y Letras, la expresión “guerrillero” empezó a sonar mal. Nosotros, en la familia, decíamos de Lucho que lo era, pero nunca despectivamente: era una afirmación de hecho. Seguí usando la palabra cuando me di cuenta de que era una forma de molestar. Empezó a gustarme poner incómodos a todos aquellos que se enamoraban fervorosa y repentinamente de las causas en las que yo había sido criado sin ninguna estridencia. Empecé a disfrutar de ser distinto de ellos.
Tenía todo para ser un miembro natural del club que el kirchnerismo enalteció: la educación, la sensibilidad, el linaje. Yo elegí el incordio.
La democracia era buena en mi familia; la dictadura, mala y criminal, y eso se sabía con simpleza. Mi abuela, por supuesto, odiaba a Antonio Domingo Bussi —comandante del Operativo Independencia y gobernador de facto de Tucumán— y, en cierto sentido, lo responsabilizaba por la muerte de su hijo. Pero cuando hablaba de Lucho, lo hacía con alegría. Mi tío no era visto como un héroe —salvo para mí en algún momento de la adolescencia— sino como un hombre querido, injustamente asesinado, a quien se recordaba con calidez y amor. Tampoco se hablaba de esa época como una era de sombras y absoluta oscuridad, sino como un pasado que había que estar felices de haber dejado atrás.
Mi abuela, además, tampoco recordaba bien al peronismo que —esto me lo contó mi padre después— la había obligado a afiliarse al partido bajo amenaza cuando era maestra, y la hacía seguir en su trabajo y delataba o corría a sus compañeros cuando no hablaban bien del General. Sin mayores cuestiones ideológicas de peso, la mía era una familia que estaba feliz en la democracia, como muchas. Cuando empezó a exaltarse la militancia revolucionaria en los setenta, yo tenía todo para ser un miembro natural del club que el kirchnerismo enalteció: la educación, la sensibilidad, el linaje. Yo elegí el incordio.
Fama garantizada
Los años de auge cultural del kirchnerismo fueron interesantes para ser intelectual, y yo quería ser intelectual más que nada en este mundo, pero solo funcionaba si eras partidario de sus ideas.
El discurso político se intelectualizó. El proyecto político de los Kirchner necesitaba del discurso intelectual para legitimarse: el kirchnerismo –explicaban– había traído la política de vuelta a la vida común y combatido la banalidad de los años 90.
Necesitaban superar los ideales democráticos de los ochenta y noventa. La competencia electoral, el respeto por los derechos humanos y cierta decencia cívica –quizás cuestionada por el menemismo, pero a la distancia no tanto– eran nuestros consensos colectivos. Ahora era necesario legitimar una hegemonía más marcada que permitiese tratar a los rivales como enemigos. Y para eso se necesitan intelectuales.
El kirchnerismo no fue como el comunismo, pero volvió actual una reflexión sobre los cantos de sirena que escuchan los intelectuales.
El disidente comunista polaco Czesław Miłosz lo cuenta en El pensamiento cautivo (1953), cuando habla de los intelectuales en las democracias populares del Este. Así se denominaban a los países que cayeron bajo la influencia de la Unión Soviética pero no formaron parte de ella formalmente, como Polonia, Rumania, Checoslovaquia y Hungría. Eran países que tenían cierta fachada democrática, pero vivían bajo la sombra del totalitarismo comunista. El kirchnerismo no fue como el comunismo, pero volvió actual una reflexión sobre los cantos de sirena que escuchan los intelectuales muchas veces, incluso de gobiernos democráticos, y de por qué algunos de ellos ceden.
Para Miłosz, el atractivo de pertenecer a los regímenes populares —regímenes justificados no en la competencia democrática o los derechos liberales, sino en una doctrina filosófica distinta y más críptica, como el marxismo, y ejecutados a través de interpretaciones intelectuales como las de Lenin y Stalin— no es, primeramente, una razón económica. No hay, en realidad, mucho para ganar económicamente en esos países.
La razón es “pertenecer a las masas”. Cuenta Miłosz: “El camionero y el ascensorista empleados por una editorial leen hoy los mismos clásicos marxistas que el director y los asesores de la casa editorial”. El albañil y el historiador se entendían en el mismo idioma nacional. El intelectual era de nuevo útil, porque podía explicar. Más aún: el intelectual era importante, famoso.
Imaginemos la diferencia: en una democracia, el lugar natural del intelectual es el escritorio, donde trabaja y espera la invitación de una universidad, la llamada de una editorial o la felicitación por un artículo publicado. Ahí radica su máxima gloria. Un intelectual comunista esmerado y eficiente con el régimen, en cambio, –dice Miłosz– vivía en el centro del “calor colectivo”, entre “multitudes, rostros enrojecidos, aclamaciones, marchas, brazos que saludan levantados”.
La vanidad de militar
¿Es innoble ser intelectual de esa manera? Miłosz nunca es tajante con eso. Le cuesta juzgar el destino de personas que pasaron los peores días del siglo y debieron aferrarse a algo. Él mismo, tras la devastación nazi, aceptó servir como diplomático de la recién proclamada República Popular de Polonia, con la esperanza de contribuir a la reconstrucción, aunque el dogmatismo estalinista fuera a producirle rechazo demasiado rápido. En 1951, mientras era agregado cultural en París, pidió asilo y se exilió. Su obra posterior es, en buena medida, un examen de esa elección, surgida de una mezcla de dignidad moral y repulsión instintiva ante un régimen que había subordinado la verdad a la ideología. El resto de su vida lo pasó escribiendo sobre los caminos del azar y lo inescrutable de las razones humanas.
En El pensamiento cautivo, Miłosz perdona a un escritor que era su amigo y justificaba, con la teoría marxista, las acciones criminales de los rusos sobre Polonia. “Yo también iba por ese camino que parecía imposible de dejar”, dice. Si pudo escapar, fue pisoteando muchos valores y deberes en los que él sí creía; a la distancia, se juzga a sí mismo con menos complacencia aún. ¿Y yo? ¿Fue por amor a la verdad que no pude pertenecer al culto progresista?
Siempre me importaron los derechos humanos, pero nunca escribí una palabra para defender esa causa. Jamás compartí un meme feminista ni fui a una marcha, aunque muchas de sus consignas me parecieran aceptables. Hay frases, incluso, que no puedo pronunciar: por ejemplo, decir que hubo “30.000 desaparecidos”, porque –a mi entender– no es claro que sea verdad. Reconozco, sin embargo, que hay algo exagerado, desordenado, en mi actitud. He pisoteado cosas en las que creía porque quería salir de ese camino lleno de hipócritas y arribistas, menos auténticos progresistas que yo. ¿Era vanidad, era orgullo? ¿Celos quizás? Tal vez el deseo de querer destacarme sin pertenecer a la masa. Solo, pero con los aplausos respetuosos y los vítores, si los pudiera conseguir.
Puedo equivocarme
En 2013, cuando terminaba mi carrera de Filosofía, fundé una revista digital de cultura y política que tuvo cierta circulación en los círculos intelectuales tucumanos y era crítica del giro autoritario del kirchnerismo. Para mis amigos, que eran adeptos y se veían como soldados de las causas nobles, éramos negacionistas, homofóbicos, machirulos. De todo eso me acusaron alguna vez.
Hoy en día leo las notas que escribimos en esa revista y son tan centristas y cuidadas que no puedo creer que yo mismo las considerara provocadoras; podrían ser del órgano del partido de Horacio Rodríguez Larreta o del radicalismo porteño. Entonces eran otras épocas, y los posteos en Facebook proclamaban ante cualquier medida del gobierno de Cambiemos (una suba de tarifas, una baja de subsidios, un cambio en algún organismo público): “Ya está, los apoyé hasta acá. Esto es demasiado”.
Eran, en general, intelectuales, o bueno, “intelectuales”: personas con intereses y curiosidad intelectual, formación universitaria y, muchas veces, estudios —hasta de posgrado— en humanidades y ciencias sociales. Se los sentía aliviados de abandonar el barco; ahora podían pertenecer a las masas, dejar de ser odiados. Nunca conocí ese alivio.
Ahora se abre otra ventana para saltar del barco, otra moratoria para cambiar de bando. Una más comprensiva y difícil de evitar: está abierta para todos los que fuimos votantes, simpatizantes y militantes de Juntos por el Cambio, porque ya todo ese proyecto político no existe más. ¿Qué somos ahora? ¿Qué fuimos todo este tiempo? ¿Progresistas que se preocuparon por el autoritarismo y por la realidad económica? ¿O liberales individualistas que toleraban las causas sociales de la socialdemocracia para combatir el vasallaje kirchnerista? ¿Qué fui yo?
Hoy podría pasarme al lado que critica a Milei: tengo todo el armamento intelectual.
Hoy podría pasarme al lado que critica a Milei: tengo todo el armamento intelectual. Podría hablar del cercenamiento de los derechos individuales, del giro autoritario, de la erosión de las instituciones democráticas. Casi lo mismo que podía decir de Cristina Kirchner. Pero, en realidad, no creo eso de Milei. ¿Por qué no puedo, entonces, siquiera decir que no me gusta lo que Milei dice en público contra los intelectuales que lo critican, o lo que dio a entender sobre los homosexuales, o establecer mis matices con algunas de sus posturas sobre el Proceso?
Hay otra pregunta antes, quizás: ¿dónde lo diría? Un amigo de la revista me dijo: “Vos nunca dijiste lo que pensabas. Escribías tus notas, pero no decías tu opinión.” Él quería decir, básicamente, que no lo hacía en las redes sociales. Facebook antes, hasta hace unos años Twitter, y hoy… ¿WhatsApp? ¿Debatir con los grupos de conocidos y decir ahí que Milei persigue a los periodistas y a los intelectuales, y condenarlo por eso?
Tengo grupos de intelectuales politizados o de políticos un poco intelectualizados en donde se habla con chicanas y sobradas; nunca digo nada. No decía tampoco cuando gobernaba Alberto Fernández y se desató la ola de delirio social en contra de los que pensábamos que la cuarentena eterna no era la única salida a la pandemia. Fui a las marchas y milité en la elección de 2021 con JxC, pero no “dije” mucho, en realidad. Tampoco dije que Fernández era un fascista: ¿lo era? No lo creo. ¿Fue más grave la cuarentena draconiana que cualquier cosa que haya dicho Milei? Seguro que sí, pero la comparación no importa.
¿Fue más grave la cuarentena draconiana que cualquier cosa que haya dicho Milei? Seguro que sí, pero la comparación no importa.
Muchos amigos y colegas de la vida académica están alarmados, en guardia con Milei. Son intelectuales, muchos de ellos de alto nivel. Varios eran simpatizantes del cabiemismo. Otros no tan simpatizantes, pero probablemente votaron por nosotros en el cuarto oscuro. Casi todos criticaron aspectos del cercenamiento de derechos que la cuarentena de Fernández significó. Pero yo, de verdad, con el gobierno de Milei, no siento lo mismo. Espero de él que arregle la macroeconomía y no mucho más (y eso será mucho). Siento pena por los recortes en ciertas políticas públicas que considero buenas, pero los gobiernos democráticos pueden hacer esas cosas. Si a la gente no le gusta, después pierden.
Quizás me equivoque y me arrepienta después, tanto por las políticas que no critico como por los derechos sobre las alarmas que no prendo o por las esperanzas que tengo. Una vez escribí que Cristina era fascista. ¿Lo era? No sé, pero no me gusta haberlo dicho, y la nota sigue publicada por ahí. Pido perdón. Si me equivoco con Milei y es un autoritario de verdad, lo haré también.
He estado enojado por cómo mucha gente de ese mundo que podría ser mi mundo se comportó durante el gobierno de Cambiemos. Porque muchos de ellos, que hoy esperan que critiquemos al gobierno en público, nos acusaron de haber desaparecido a una persona cuando, trágicamente, Santiago Maldonado murió ahogado en un río. Siguen, por otro lado, sin condenar las catorce toneladas de piedras que recibieron la policía y el Congreso por un ajuste previsional completamente razonable y menor. Podrían haberse equivocado, como puedo equivocarme yo. Ojalá se hubieran disculpado.
Yo quedé con la satisfacción de estar del lado de Macri. Y sí, sí era suficiente. ¿O no?
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.