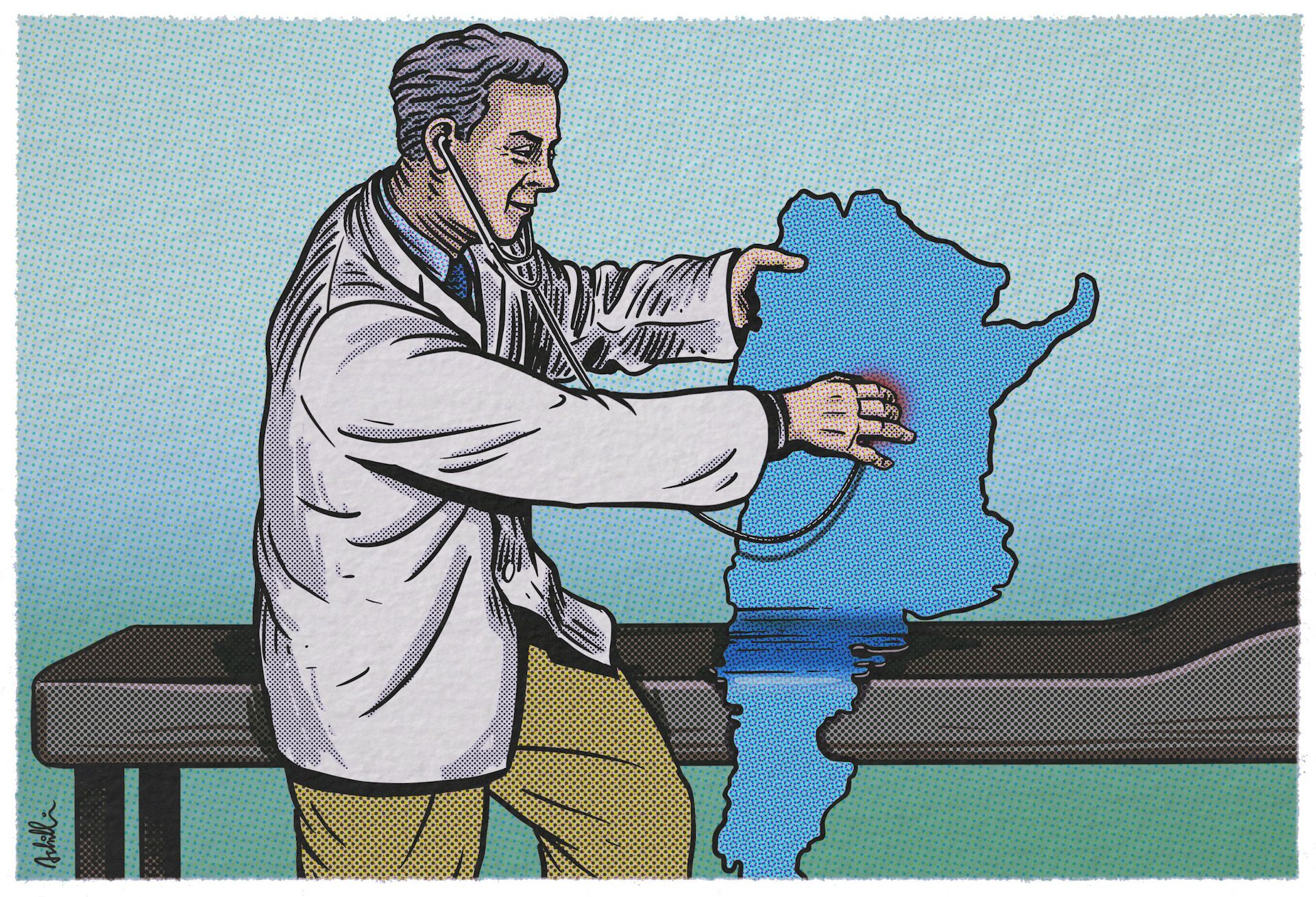|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Después de año y medio, todavía me cuesta comprender las dimensiones del mundo que habito. El preconcepto que tenía de China me hacía imaginar multitudes asfixiantes, una calle Florida en hora pico perpetua. Pero la realidad es contraria al mito: es más bien avenida Libertador un domingo por la mañana previo a un feriado puente. Masiva, vacía y verde, así podría resumirse la sensación que me imprime cualquier ciudad de importancia en este país.
No había caído en la cuenta antes de llegar, pero el dato de la densidad poblacional lo anticipa: en Buenos Aires se acomodan 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Shanghai, con ocho veces más población, la cifra es de 4.000. Beijing, con 16 millones de habitantes, se mantiene por debajo de los 2.000. Y en Hangzhou, donde vivo, apenas 700 por km2. Las imágenes o videos virales de multitudes en sitios turísticos como la Gran Muralla son apenas excepciones a una regla de la infraestructura china: siempre y en todo momento oversize.
Recorro mi ciudad —conocida por acá por ser la sede de Alibaba o DeepSeek— caminando o en bicicleta, una excentricidad que me distingue de los residentes, que en general van en todo tipo de vehículos eléctricos. Casi nadie camina, salvo para ejercitarse. Es que todo —avenidas, calles, estaciones de metro, vagones— está concebido para una humanidad masiva. Un diseño para anticiparse y reducir las potenciales congestiones. “Mirá la planificación centralizada”, pensaba rápido al inicio. Pero con el tiempo, caí en cuenta de que era algo más profundo que eso.
El cambio como filosofía
Desde mi llegada he visto transformaciones en estaciones de metro, puentes, plazas, edificios y centros comerciales que en Occidente me suena que ocurren en períodos mayores a cinco años, siendo muy generosos. El comentario más usual de un chino cuando me recomienda visitar un lugar es “puede que esté diferente, fui hace ya unos meses”. Todo cambia sin cesar, como si existiera un feedback constante entre la infraestructura y sus usuarios, una planificación que optimiza, que reevalúa cada intervención previa. Pero la planificación no parece “dictada” desde una oficina burocrática, porque se adentra en el detalle más fino.
Buscando me encontré que este es uno de los rasgos más distintivos señalado por quienes estudian el “modelo de desarrollo” chino: una planificación “descentralizada” y por objetivos. A diferencia del modelo soviético de planificación rígidamente centralizada, esta estrategia, que fue iniciada durante las reformas de Deng Xiaoping, se basa en un sistema donde las provincias y ciudades compiten entre sí como corporaciones en un mercado. Cada región, provincia y ciudad debe demostrar su eficacia a través de indicadores concretos: crecimiento del PBI, creación de empleo, atracción de inversiones. Es una carrera permanente donde el éxito se mide y el premio es el ascenso político.
Esta competencia territorial ha generado una dinámica en la que gobernadores y alcaldes actúan como CEOs de sus jurisdicciones, experimentando con políticas, compitiendo por recursos y talentos, innovando en soluciones urbanas. Lo que funciona en una ciudad se replica en otra; lo que falla en una provincia se abandona rápidamente en favor de alternativas más exitosas. Es un laboratorio de políticas públicas a escala continental. El resultado se puede palpar en cada esquina: infraestructura que se anticipa a las necesidades, servicios que evolucionan constantemente, espacios urbanos que se reinventan. Esta tensión creativa entre descentralización y control central cobra sentido cuando noto que las ciudades chinas parecen estar en transformación permanente.
Esta tensión creativa entre descentralización y control central cobra sentido cuando noto que las ciudades chinas parecen estar en transformación permanente.
Hace poco vi una noticia sobre una colecta de firmas para no demoler el “mítico Luna Park”, que tiene cien años, y pensaba que acá cualquier sitio “histórico” —excepto lugares arqueológicos— fue reconstruido de cero. Lugares “milenarios”, en el sentido literal de la palabra, como la Concesión Francesa en Shanghai, o el Templo del Cielo en Beijing, han sido refaccionados con gran detalle para dar una sensación histórica, pero no son los originales. Y muchas estructuras son réplicas modernas usando materiales actuales. A veces sólo se conserva la fachada original, y todo lo demás es nuevo.
En esta cultura el cambio se percibe como algo más “aceptable”. Si bien la sociedad no se considera “religiosa”, es innegable que hay una línea que une la forma que tienen de ver las cosas con muchas creencias y bases del taoísmo y el budismo. El primero enfatiza el flujo natural de la vida y el cambio como inevitable, mientras que el segundo refuerza esto con la idea de anitya (impermanencia), preparando psicológicamente a las personas para la transformación. O al menos eso leí en un libro que me regalaron antes de venir. A diferencia de Occidente, donde siento que perseguimos la “permanencia” en el tiempo como el equivalente a la trascendencia —por ejemplo, preservando edificios históricos, y otras cosas como el programa de Mirtha, indefinidamente—, las ciudades chinas y en realidad la sociedad misma se han reconstruido una y otra vez durante las dinastías.
Si agregamos a esta mezcla la explosiva urbanización de las últimas décadas, que incluye la demolición total de hutongs, la versión china de antiguos conventillos, para construir rascacielos, tenemos a personas que están acostumbradas a cambios drásticos en su entorno físico. Aunque a veces escucho comentarios con algo de nostalgia del pasado, la reflexión final siempre es que el cambio es el equivalente de progreso material. Entendible, acá desde hace tiempo que es así. Las culturas occidentales solemos romantizar la nostalgia personal. Los “buenos tiempos”.
En el caso argentino, el mantra “lo viejo funciona, Juan” es radicalmente contrastante. Yo mismo me encuentro con bronca cuando un local de comida al que me había habituado en el último mes desaparece porque en el lugar van a construir otra cosa. No puedo seguir ni siquiera el ritmo de las variantes de cafés chinos, que he aprendido a disfrutar, y que cambian mes a mes. Cuando le encuentro el gusto a un latte con extracto de yang mei (una especie de frambuesa china que es deliciosa), deja de estar en el menú y es reemplazado por uno con extracto de pistacho (sí, acá también se volvió popular). Cambio, constante cambio.
Juan Manuel de Rosas y Enzo Fernández
Volviendo a la ciudad, en definitiva, el mantra del urbanismo chino es inequívoco: sobredimensionar siempre. Por eso nadie camina. Didi, bicicletas, monopatines, cualquier dispositivo que acorte distancias es usado por los hangzhouenses, que no pueden permitirse perder tiempo en algo tan rústico como caminar. Los únicos compañeros de calle que siempre me encuentro son los ancianos, que además de quedarse siempre muy sorprendidos de ver mi cara occidental, me permiten ver otra China radicalmente distinta, y en extinción.
Los chinos que hoy rondan los 20 y 30 años viven en las pantallas de los dispositivos. Los veo caminar sin apenas levantar la vista. A diferencia de los viejos, no notan ni siquiera mi presencia, hipnotizados por un mundo digital que, como todo acá, se moldea a medida. Las aplicaciones locales personalizan hasta el último detalle de cualquier producto o servicio imaginable: desde un batido o un masaje hasta un automóvil o una habitación de hotel. A mí me resulta particularmente útil ya que hablo, como mucho, 15 palabras de mandarín. Todo fluye a través de estas ventanas virtuales donde la atención al cliente conserva, paradójicamente, un chat humano: mensajes que se responden al instante, como si cada usuario fuera el único en el mundo. Y es que necesitan hacerlo así: la competencia por precio resulta despiadada, de modo que la única forma de diferenciarse radica en la atención.
Quien cumplía 18 años en la China de 1975, en plena Revolución Cultural, hoy tiene 68 y es en promedio diez veces más rico.
Pero habitando el mismo espacio físico, aunque no virtual, otra generación vive más bien en la contemplación o repitiendo prácticas hasta hace muy poco indispensables. Mis vecinos de la tercera edad cultivan lechugas, papas y choclo en macetones improvisados en las terrazas de los rascacielos, reciclan las cajas donde vienen los pedidos a cambio de algunas monedas, juegan a las cartas gritando sobre mesas viejas. Comen siempre temprano y al atardecer estiran las piernas con la solemnidad de quien abraza cada paso como una meditación. Son los sobrevivientes de una China que el desarrollo sepultó en menos de cuatro décadas.
Para entender la magnitud del abismo de realidades: quien cumplía 18 años en la China de 1975, en plena Revolución Cultural, hoy tiene 68 y es en promedio diez veces más rico. Traído a nuestra propia métrica de ingreso per cápita, equivale a transportar a un argentino de 1850, junto a toda su realidad, y sentarlo frente a su compatriota contemporáneo. Se me viene a la mente una mesa en la que se sientan a conversar Juan Manuel de Rosas y Enzo Fernández. Dos mundos separados por un tren bala de desarrollo.
Hoy sólo el 20% conserva recuerdos nítidos de las condiciones previas a las reformas de Deng Xiaoping en los ’80 que alumbraron la China actual. La mayoría se acostumbró a un ritmo de desarrollo vertiginoso. ¿Qué ocurrirá ahora que una ralentización —lógica— del crecimiento ha llegado? En psicología, las comparaciones con el período inmediatamente anterior resultan injustas. Si nosotros seguimos evocando esa “Argentina pujante de principios del siglo pasado”, ¿qué será de esta generación que vive pensando en la China de crecimiento de dos dígitos que mantenía hasta hace quince años? Gran signo de interrogación, diría Pagni. Pronto lo sabremos.
Vuelvo para que ustedes vengan
Me voy acercando al cierre de la nota y quiero hablar de más cosas: a la noche las únicas luces que se ven son las de los rascacielos, pero no las de los departamentos, sino las que decoran la fachada y que son fluorescentes y de colores. La tecnología, los robots, lo barato que es todo. Los espacios verdes parecen sacados de una película totalmente prolija. No hay gente en situación de calle; es un país-country. Todo arreglado. ¿Cómo se financia todo esto?
Tengo miles de preguntas que me anoto todo el tiempo, algunas las busco en el momento, pero sigo procesando muchas de las cosas que sigo viendo. Hice un esfuerzo para ordenar los tres pensamientos que me rondan constantemente en esta nota: el cambio constante, la planificación descentralizada que percibo y el contraste generacional. Me gustaría decir muchas cosas más, pero cualquier cosa que diga es difícil de transmitir.
Últimamente me enfoqué en tratar de cocinar platos locales, entender también por ahí más cosas. Y me encontré con un Anthony Bourdain, chef muy conocido en el nicho, que dijo esto de China: “Lo único que sé con certeza sobre China es que nunca llegaré a conocer realmente a China. Es demasiado grande, demasiado antigua, demasiado diversa, demasiado profunda. Simplemente no hay suficiente tiempo”. Vivir en China implica descubrir cosas nuevas, ojalá puedan venir, porque me queda poco tiempo viviendo acá. Me encantaría tener la capacidad cultural para establecerme. Pero por más cómodo materialmente que viva, la sociedad es tan distinta que uno termina siendo, inevitablemente, nada más que un perpetuo observador.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.