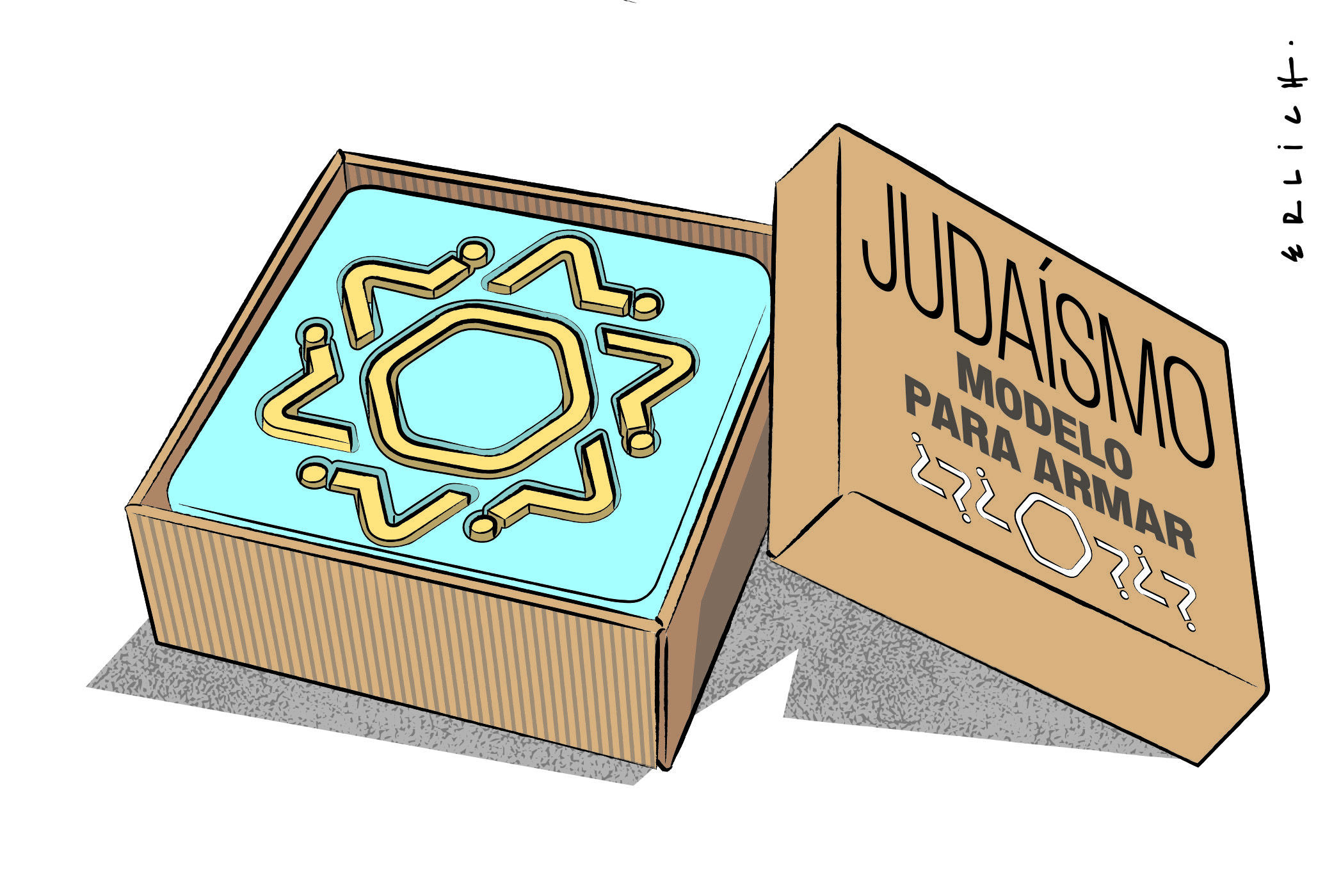|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Algo hay que reconocerle a El eternauta (Netflix), la adaptación que dirige Bruno Stagnaro de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld: afecta la percepción que uno tiene de Buenos Aires. De hecho, era una de las virtudes del original: Vicente López, la cancha de River, Barrancas de Belgrano, Plaza Italia, el Congreso, eran escenarios reconocibles que, además, se cargaban de emoción al verlos destruidos o corrompidos por la invasión extraterrestre. En la serie los escenarios son otros, pero el efecto iguala o supera al del libro: la avenida Maipú tapada por la nieve y sembrada de cadáveres, el Carrefour de San Fernando convertido en campo de refugiados, la iglesia de San Isidro Labrador invadida por insectos monstruosos, la estación Carranza saltando por los aires, son imágenes memorables. Puede ser placentero —de hecho, es el placer que ofrece el cine catástrofe en general— salir después a la calle y ver los edificios o los árboles con el aura de fragilidad, de cosas efímeras, que les imprime esta historia.
Si este elogio no es más entusiasta, culpo a la campaña insoportablemente patriotera que viene acompañando la salida de la serie, y que hace lo posible para disimular lo mejor y realzar lo peor que tiene. La cosa, al parecer, es mostrarle al mundo y a los cipayos de siempre que los argentinos también podemos hacer cine de ciencia ficción. Por mi parte, no tengo tan claro que lograr efectos especiales comparables a los de Día de la independencia, sólo que 30 años después, sea como para salir a festejar una Copa del Mundo, sobre todo habiendo méritos mejores para alabar; pero como nada le gusta tanto al cabeza de termo nacional como perseguir disidentes, se lee mucho en las redes (Malena Pichot siempre sirve para medir estas cosas: si un impulso colectivo es estúpido o psicópata, ella estará ahí) que no considerar esta serie como un triunfo histórico es traición a la patria. Este delirio de unanimidad pega bien con la consigna que vienen machacando los actores, el director, los productores y la cuenta de X de la serie: “El mensaje es que nadie se salva solo”.
Este delirio de unanimidad pega bien con la consigna que vienen machacando los actores, el director, los productores y la cuenta de X de la serie: ‘El mensaje es que nadie se salva solo’.
No es un problema que la serie tenga un subtexto político. Si es por eso, también lo tenía el original: en la primera parte, que es de 1957, aparecían pintadas de Vote Frondizi. Favalli tenía los rasgos de Rogelio Frigerio, los militares eran ineptos y los invasores tenían mucho de explotadores cósmicos. Ni hablar de la segunda parte, que Oesterheld publicó en 1976, cuando ya pertenecía a Montoneros, y donde transforma a Juan Salvo en un líder despiadado, casi inhumano, a la manera de Firmenich. Pero, ¿de verdad les pareció tan buena idea usar como slogan una frase que los argentinos recuerdan, en gran medida, por lo mucho que la repetía Alberto Fernández? Había que tener ganas, realmente, de traer al recuerdo al presidente más impopular de los tiempos modernos; pero ese autosabotaje, de alguna manera, es un espíritu que recorre la serie y que sólo se me ocurre calificar como peronista quebrado: nostálgico, derrotado, aferrado a sus propios fracasos, la mirada fija en un pasado glorioso que no volverá.
Un ejemplo: en el primer capítulo, el personaje que interpreta Ariel Staltari, recién llegado de Estados Unidos, comenta sobrador: “Ay, Argentina, Argentina, qué país. Me fui con cacerolazos, vuelvo 20 años después y me reciben con cacerolazos”. Más adelante, ya empezada la invasión extraterrestre, se insiste con el paralelo: “¡Armemos una cooperativa, como en el 2001!”. La idea pareciera ser más o menos ésta: la nevada mortal se parece al 2001 en que ambas son situaciones de colapso institucional. El primero, después de la anarquía inicial, dio paso, virtuosamente, a una solidaridad nueva; el mismo efecto tiene (debe tener) la invasión extraterrestre. En esta analogía, el 2001 aparece como un momento de promesa, que se mira con ternura y nostalgia. Es como si la serie, hablándole al peronismo deprimido por la derrota de 2023, dijera: hay que volver a esos comienzos gloriosos, compañeros. Entonces, igual que ahora, caía sobre la patria la nevada mortal del neoliberalismo. ¿Qué mejor ocasión para superar los egoísmos, unirse y triunfar contra el invasor? (El peronismo, se sabe, es el único ocupante legítimo del poder, por lo que siempre percibe al que le gana las elecciones como un invasor).
Los años felices
Ese irredentismo melancólico atraviesa la serie y contrasta a cada paso con el original. Por ejemplo, Favalli, que en el libro era un hombre de ciencia, pragmático y racional, interesado siempre en la tecnología de punta —tanto que aprende a usar un lanzarrayos extraterrestre—, ahora es un tipo excitable, proclive a la paranoia y los estallidos de furia, que padece del síndrome de Diógenes: guarda cachivaches, radios viejas, guías telefónicas de papel. Claro: cuando la tecnología neoliberal se cae por obra de la invasión, esas cosas de pronto sirven. “¡Lo viejo sirve!”, grita alborozado. En efecto, qué idea consoladora para el peronismo crepuscular de hoy. Lo viejo sirve: la guía Filcar, el Sol de Noche, Manal, las cooperativas, los sindicatos ferroviarios, la comunidad organizada, el Rastrojero, los planes económicos de Kicillof, los planes quinquenales. Ustedes sigan nomás con la inteligencia artificial y los viajes a Marte. Ya van a ver: lo viejo sirve. Nosotros servimos. Es el “la puta que vale la pena estar vivo” de El eternauta.
En esta patriada retro no puede faltar ningún mito nacional y popular. Así sucede que la única camioneta que funciona, y que Juan Salvo logra, contra toda lógica, bajar de una montaña de autos amontonados, es la que tiene el llavero de la gloriosa Selección Nacional. La primera victoria contra los invasores llega de la mano de los militares de Campo de Mayo, que construyen una gran cuña de metal sobre la trompa de una locomotora para embestir el muro de los cascarudos. La Iglesia y los curas villeros también dicen presente: hay una escena memorable en San Isidro Labrador, donde un puñado de resistentes hace sonar las campanas para atraer a los cascarudos y dar tiempo así a los héroes para escapar. Inundan la iglesia de nafta y en el momento indicado, en un acto de supremo sacrificio, la hacen volar por los aires, todo mientras la voz doliente y majestuosa de Mercedes Sosa canta la Misa criolla. La escena empalaga por lo obvia y, al mismo tiempo, tiene una magnificencia lúgubre que la pone por encima de su propio mensaje. A Jorge Bergoglio le habría encantado; en un sentido, El eternauta era la ficción perfecta para acompañar su papado, pero llegó tarde.
Tampoco falta Malvinas: de todas las innovaciones respecto del libro, tal vez la más extraña sea hacer de Juan Salvo un veterano. La nevada mortal le provoca flashbacks de la nieve en las islas; vuelve a ver una iglesia que se quema, vuelve a verse él mismo en una tumba abierta. De momento, la serie no hace gran cosa con este tema. ¿Qué irá a hacer en las próximas temporadas? ¿Se tratará, igual que con las referencias al 2001, de volver al lugar del trauma para intentar renacer desde ahí? ¿Se supone que veamos un paralelo entre la guerra de Malvinas y la invasión de los “ellos”? ¿Podemos esperar más adelante, tal vez, un momento de catarsis nacional y redención simbólica a través de esta ficción, en el que Juan Salvo triunfe ahí donde los soldados de Malvinas no pudieron? Si fuera así, esta otra alegoría no dejaría de ser extraña, dado que en 1982 los que amanecieron invadidos fueron los otros, los isleños, y los invasores tenían la cara de Juan Salvo.
En 1982 los que amanecieron invadidos fueron los otros, los isleños, y los invasores tenían la cara de Juan Salvo.
El problema no son las metáforas políticas, ni siquiera la apelación a todo lo que en el imaginario argentino huele a pobrismo, resentimiento y melancolía. Es la dramaturgia; y acá es interesante, otra vez, la comparación con el libro. Oesterheld tenía sus convicciones y nunca se privó de expresarlas, pero antes que nada era un escritor capaz de hacer verosímil y humana una situación de índole fantástica. Basta mirar, por ejemplo, la escena en la que tienen que probar el traje aislante. Afuera cae la nevada; ni Juan ni sus amigos entienden cómo mata ni cómo protegerse. Idean el traje sobre una hipótesis: los copos matan sólo si tocan la piel. Pero, ¿quién va a arriesgarse a probarlo? Juan quiere hacerlo. “¿Estás loco?”, lo increpa Favalli. “Vos tenés a tu mujer y tu hija”. Juan se explica: si él muere, Elena y Martita sufrirán, pero sus chances de sobrevivir no serán menos; el que debe salvarse es Favalli, el que sabe resolver los problemas. Lucas interviene: “El menos necesario soy yo, déjenme ir a mí”. Acuerdan jugárselo a los dados. “El seis lo saco yo”, murmura Lucas mientras tira, la cara empapada en sudor, en un intento patético de aparentar coraje. Gana Juan. Favalli frunce las cejas; Lucas se sonroja, avergonzado del alivio que siente.
Toda esta escena respira valentía, fragilidad, humanidad. Sobre todo, a través de las emociones de los personajes se transmite lo esencial: la peligrosidad de la nieve. Por contraste, en la serie de Netflix, Juan se limita a rezongar: “Tengo que irme”, se calza la máscara y sale sin pensarlo dos veces. Este desfase entre las situaciones y las emociones de los personajes es una constante. Elena, la esposa de Juan, busca a su hija desaparecida en medio de la aniquilación universal con el aire de leve contrariedad de quien extravió su tarjeta de Coto. A Juan se le abalanzan insectos gigantes, nunca vistos en este planeta, y comenta fastidiado: “¿Qué son esos bichos?”.
No creo que el problema sean los actores, sino el guión. Sólo la fuerza de las imágenes salva a la serie de la irrealidad; pero a estos tornillos flojos se debe que ni siquiera sea tan raro cuando, en una irrupción súbita y fugaz de Olmedo y Porcel en esta historia apocalíptica, tiene lugar este diálogo de casi perfecta gratuidad, que de algún modo resume la falta de tensión dramática en la serie: “¿Dónde está Loiácono?”. “¿Qué Loiácono?”. “El pelado”. “Somos todos pelados, boludo”.
Me parece que esto es El eternauta: ni la redención gloriosa del cine argentino ni lo peor que hayamos visto. Es una producción esforzada, donde se ve el trabajo de técnicos muy capaces, con algunas vistas imponentes, cruzada por algunas manías del imaginario peronista, y que se pierde —por ahora— la oportunidad de hacer real otro concepto, que si mal no recuerdo formuló el propio Oesterheld y que la promoción de la serie repite: el héroe colectivo. Lo que pasa es que para tener héroes, colectivos o no, primero tiene que haber personajes.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.