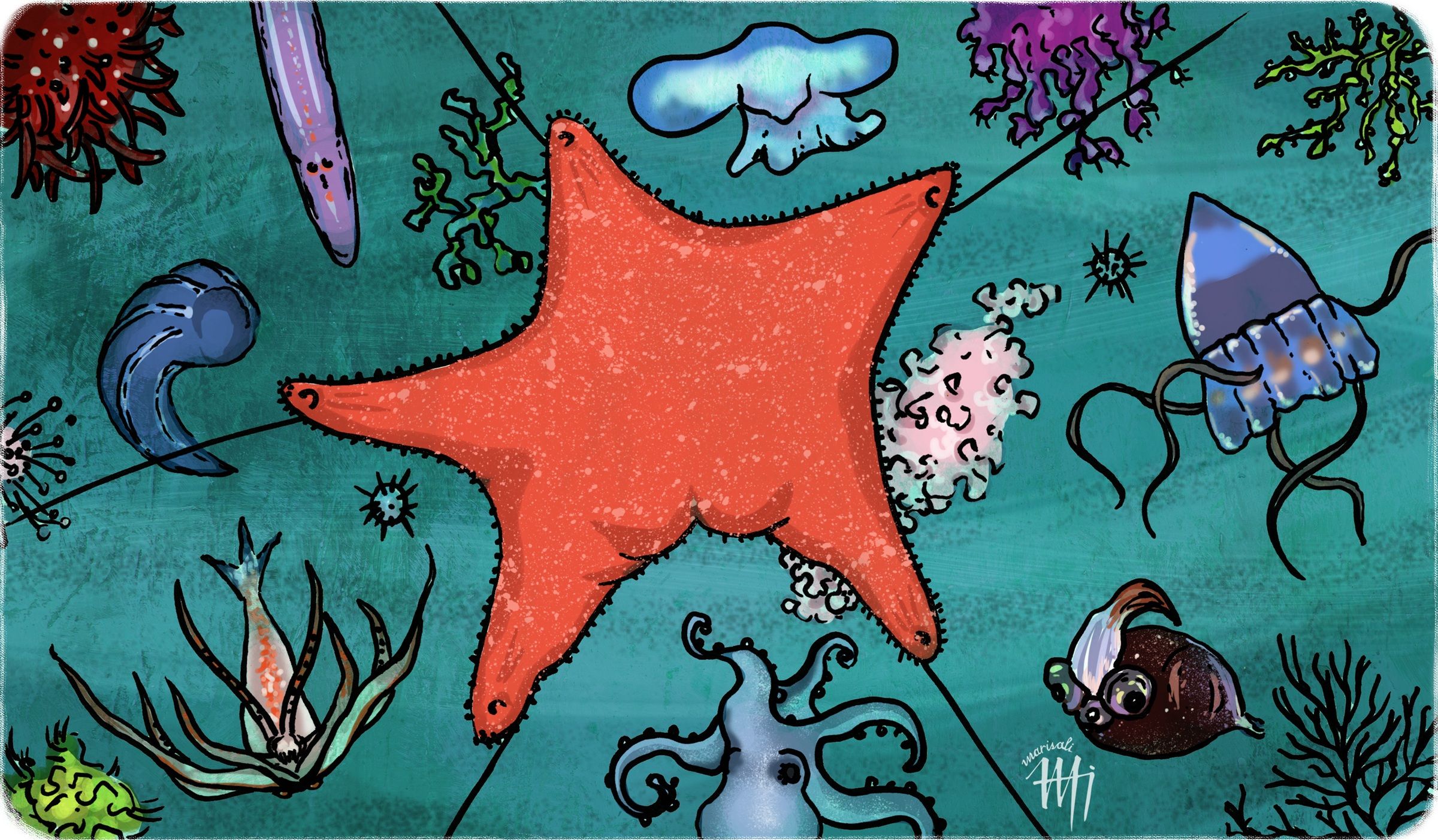|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Estoy enamorado de mi auto (In Love with My Car).
Fernando García.
Planeta, 2024.
256 páginas. $28.900.
De chico vi llorar a mi viejo dos veces. Una fue en 1972, cuando falleció su papá en la Galicia natal, a diez mil kilómetros de distancia y sin poder despedirlo. La segunda fue cuando le robaron el auto, un Peugeot 504 celeste del que estaba orgulloso. Lo cuidaba mucho. Yo, sospecho, nunca aprendí a manejar porque capté que tener un auto daba demasiado trabajo y, en caso de pérdida, generaba un sufrimiento comparable a la muerte de un ser querido.
O quizás mi negativa a tomar el volante se deba a un trauma anterior, de 1971. Un accidente en el que el Ford Falcon de mi tío Pepe terminó subido a la vereda, en Moreno y Catamarca, después de estrolarse contra un colectivo. Íbamos cuatro adultos y tres chicos. Mi primo Jorge salió despedido. Mi hermano Juan ligó un tajo en la cara. Yo me disloqué la clavícula. Tenía tres años, recuerdo poco: sangre en el rostro de mi abuelo Manuel, lágrimas de mi vieja cuando llegó a la guardia.
¿O será que el temor se completó en 1980, con un choque en la ruta 2, a mitad de camino en el viaje hacia la costa? Papá manejaba el Fiat 128 familiar bordó (aunque él sigue llamándolo borravino). Se distrajo un instante y mamá gritó “¡frená!”. El chirrido de las gomas no paraba nunca. Bueno, sí, se detuvo contra el auto de adelante. Pudo haber sido una tragedia. Fue apenas un toque, pero se rompió la tapa del distribuidor. Resultado: conocimos el cementerio de Dolores porque quedaba enfrente del taller mecánico. Memento mori automotor. Casi nadie, en aquella época, usaba cinturón de seguridad.
Pero no. Los siniestros fueron anécdotas. Al fin y al cabo, la primera vez que me subí a la bicicleta terminé en la zanja y aprendí a andar igual. Lo determinante en mi ineptitud conductiva, estoy seguro, fue el clima de velorio que se instaló en el departamento de la calle Martín de Gainza, en Caballito, después del robo del 504. Tuvo que haber sido en 1976, ya en dictadura, porque una noche vinieron de la comisaría 13ra a buscar a mi viejo para que reconociera un auto parecido y lo primero que vi por la puerta fue el cañón del FAL empuñado por un colimba con traje de combate.
Se llevaron cinco vehículos, entre ellos dos 504. Los buscaban por el techo corredizo. Para asomarse y disparar con ametralladora, dijo el comisario.
La explicación de la policía fue que el atraco, perpetrado por varias personas en un garage de la calle Cucha Cucha, era obra de la guerrilla. Se llevaron cinco vehículos, entre ellos dos 504. Los buscaban por el techo corredizo. Para asomarse y disparar con ametralladora, dijo el comisario. Visto hoy, pudo haber sido un grupo de tareas.
El Peugeot nunca apareció. Los seguros, a la larga, cubrieron el valor. Pero el duelo familiar por la privación del auto de los sueños fue larguísimo y, en el mientras tanto, no lo aplacó la compra de un Fiat 1600 farolero, de color violáceo con techo vinílico blanco y neumáticos con bandas también blancas. Un cachivache.
Lo que quiero decir con todo esto es que mi viejo formó parte del fanatismo religioso por el auto que atravesó a los varones de clase media en la Argentina entre las décadas de 1960 y 1980. El berretín continúa, pero no es tan palpable ni está tan instalado en la clase media tradicional, porque es una categoría social que ya no existe. Lo vislumbro, sí, entre cierto piberío de barrio, entre jóvenes que pueden aspirar por encima de la moto. Lo lustran, lo enceran, lo tienen bien bajito y pistero, pero la pasión dura lo que puede sostenerse. Hasta que aparecen otras obligaciones. Hasta que la realidad del presupuesto, y el roce entre tanto tránsito, y el choreo de ruedas y accesorios, y la rotura de cristales, cuando no el afano de caño, hacen ver que es imposible mantener la máquina impoluta, como en esas películas del canal Volver donde había espacio de sobra para el parque automotor y la gente era buena.
Fernando García, periodista, escritor y docente especializado en arte y cultura pop, en un abanico que va de la música a la plástica, pasando por la publicidad, el cine y la literatura, se despachó recientemente con Estoy enamorado de mi auto (In Love with My Car), un libro que funciona como inyección de memoria emotiva para quienes hoy tenemos 40, 50 y más. Un vistazo al subtítulo, “Un padre, un hijo, cuatro ruedas”, conecta con el universo propio de cada lector. Con el viento que entraba por el ventilete, la música que sonaba en el estéreo, el olor a auto recién lavado y perfumado con fragancia berreta.
El texto de García resulta universal porque es absolutamente personal y gira alrededor de la muerte, en 2019, de su padre, Francisco García Campos, suboficial mecánico del Ejército que, tras retirarse en 1964, consagró su vida a vender autos usados de manera particular y en agencias del Gran Buenos Aires, hasta coronar su carrera en una gran concesionaria de la avenida Córdoba, en la Capital. La única pretensión del libro, dice el autor, es “rodear mi duelo de un manto pop, que es mi lenguaje”.
Luego de cumplir rigurosamente cada paso, terminaba con la fumata del único cigarrillo del día para usar el filtro como pincel y retocar las letras de los neumáticos Firestone.
Hay una escena, al comienzo, que paga el precio de tapa. Describe el ritual pagano y dominguero del padre que lavaba el auto en la vereda con una manguera-yarará. Luego de cumplir rigurosamente cada paso, terminaba con la fumata del único cigarrillo del día para usar el filtro como pincel y retocar de blanco las letras de los neumáticos Firestone.
La enumeración de los autos que tuvo el padre atraviesa la segunda mitad del siglo XX: Studebaker, DKW, Estanciera, Gordini, varios Falcon, una Chevy roja, Torino, Renault 12, Opel K 180, Dodge 1500, Fiat 600 (alias Fitito), Taunus y siguen las marcas.
Pero hay un auto que hilvana la narración y es un Ford Fiesta Edge Sedán Plus 2005 que el padre le dejó a Fernando cuando ya no pudo manejar más. Entonces Fernando peregrina por el laberinto kafkiano de talleres, VTV, verificación policial, cédula verde, cédula azul, seguro y título de propiedad, mientras se tramita la sucesión, hasta finalmente venderlo y repartir el dinero con la madre y la hermana.
Mientras se suceden los meses y los años, Ford discontinúa a nivel mundial la fabricación del Fiesta, que acá caminó bien pero en Europa fue un golazo, y Fernando sueña de manera recurrente con el padre, y en todos los sueños hay autos. En ese mundo onírico, el viejo le dice que el motor anda acelerado, le deja una fecha borroneada para el próximo cambio de aceite, hay un viaje en subte que termina en un garage repleto de autos, el papá vuelve a manejar en pandemia e inventa una excusa para zafar de un retén policial, etc.
Estoy enamorado de mi auto, obvio, refiere a la canción de Queen de 1975. Escrita por el baterista Roger Taylor, fue el lado B de «Rapsodia bohemia» en el disco simple de vinilo.
Los autos y el rocanrol
El chiste es que, aunque no sé manejar, siempre tuve auto. Mejor dicho, tuve la mitad de distintos autos. El primero fue un Fiat 147 blanco, el preferido de mi generación como droga de inicio. Mi viejo lo compró 0 km en 1989 (cuando yo tenía 21) y lo puso a mi nombre y de mi hermano Juan. Lo usó Juan. A mí nunca me interesó. Nunca lo consideré mío. Cuando Juan lo metió en el plan canje de 1999, tuve que ir a firmar los papeles para mandarlo a desguace. Ni se me ocurrió reclamar nada. A él le dieron un comprobante de 4.000 pesos (dólares) para usar de manera exclusiva en la compra de otro vehículo. Un negocio fabuloso, imagino, para las automotrices.
Después, de casado, tuve un Ford Ka y dos Renault Kangoo. Varias veces los lavé y con el Ka llegué a tomar algunas lecciones de manejo. Para adelante, derecho, iba bien, pero ciertas sutilezas (como doblar) me eran negadas. Mordía el cordón. Se me trababa la rodilla. No hubo caso. He salvado decenas de vidas por no manejar.
Todavía soy dueño, en los papeles, de la mitad del último Kangoo, modelo 2008. Entiendo que circula en estado aceptable. Se escuchan ofertas, a ver si eso destraba la división de bienes.
Con el Ka llegué a tomar algunas lecciones de manejo. Mordía el cordón. Se me trababa la rodilla. No hubo caso. He salvado decenas de vidas por no manejar.
Sin conocerlo, tengo cosas en común con Fernando García. Nacimos con meses de diferencia y ambos nos criamos en Caballito. Le mando preguntas por mail. ¿Por qué se perdió la pulsión por el cuidado meticuloso del auto? ¿Cambió el foco de interés? ¿Cambió la mecánica? ¿Cambiaron los objetos de deseo? ¿El celular, los viajes y lo “experiencial” se impusieron como prioritarios?
Fernando se niega a responder cuestiones sociológicas y reitera el carácter autobiográfico de su libro, entonces le digo que tome los interrogantes como simples disparadores.
Entonces me manda un texto donde recuerda: “El nacimiento del rock and roll y el uso extendido del automóvil son casi contemporáneos. Alcanza con visualizar una juke box (rocola) de la segunda mitad de los años ’50 para entender esa curiosa relación amorosa (auto-amorosa, en cuanto al indudable carácter fálico de la máquina) entre los greasers y sus autos: testosterona y gasolina. «Brand New Cadillac» (Vince Taylor), «Rocket 88» (Ike Turner) y el catálogo completo de Chuck Berry son las primeras odas a Detroit que pueden extenderse hasta una maravilla como «Little Red Corvette» (Prince). En ese sentido, el automóvil está imbuido de propiedades simbólicas muy referenciables en la cultura pop. Mi Cervantes no es el del Quijote sino Jack Kerouac y su canto a la ruta 66 como reinserción del Salvaje Oeste en la modernidad. La narrativa beat le debe tanto a Walt Whitman como a Henry Ford, es así”.
“Mi familia se constituyó en torno al mundo de las concesionarias, los talleres de autos, las casas de repuestos. De todo eso a mí me quedó la experiencia de la radio y el autoestéreo como una de las creaciones humanas más maravillosas, hoy tan naturalizada como el acto de respirar, pero con cientos de años de desarrollo tecnológico y artístico por detrás. Es necesario extrañarse para entenderlo con distancia, sobre todo hoy que una ciudad utópica como The Line (proyectada por el gobierno de Arabia Saudita) plantea un futuro sin automóviles en el desierto. Qué sitio inmundo”.
Entran las mujeres
Hasta cerca del 2000, cualquier gomería o taller mecánico era un muestrario de almanaques con mujeres desnudas. Las fábricas de neumáticos y autopartes competían por contratar a las chicas más famosas de la tele, o a modelos ignotas, para exhibirlas en las paredes engrasadas. Total, el público era casi exclusivamente masculino. Pero eso cambió.
La incorporación masiva de mujeres al volante hizo que los propios mecánicos y gomeros comenzaran a sentirse incómodos. Quizás alguna se quejó. Lo cierto es que los almanaques subidos de tono desaparecieron antes de que se impusiera el discurso contrario a la cosificación. Es la clientela, estúpido.
Cuando yo era chico, en los ’70, el taller y el garage eran espacios de socialización entre hombres, lo mismo que el bar o la peluquería.
Mi vieja lo dice más sencillo: “Era el club”. Todavía le reprocha a papá las horas que pasaba en el garage de Rey, el de la calle Cucha Cucha. Mi viejo, entonces, deja caer un dato: en un entrepiso, el dueño tenía un bar con coñac y otras bebidas. “Recién me entero”, retruca mamá.
Cuando yo era chico, en los ’70, el taller y el garage eran espacios de socialización entre hombres, lo mismo que el bar o la peluquería.
Hay que recordar que, hace medio siglo, el garage no era sólo un lugar para guardar el auto. Tenía surtidores de combustible y brindaba servicios como teléfono público, cambio de aceite, lámparas y hasta mecánica ligera, en algún caso. También poseía compresor para cargar aire en las cubiertas (y en la bici y en la pelota de fútbol, si tenías suerte).
Sigue el texto que me mandó Fernando García: “Los automóviles están presentes de una manera que no ha sido del todo relevada en el cine, la literatura e incluso el arte, y aquellos producidos en los años de la posguerra, cuando el estado de bienestar había generado una sociedad un poco menos desigual, gozan del mismo halo mítico que las canciones: no hay dudas de que la cultura pop se sofisticó y radicalizó a partir de los ’60 y siguió su curso hasta bien entrados los ’80 para luego confundirse con lo que había sido antes, mejor o peor entretenimiento. Por eso es que un aviso publicitario de un auto argentino de mediados de los ’70 es una pieza que transita la cornisa entre el diseño y el arte o que los textos de los test drive de las revistas están impregnados de una narrativa ausente en la propaganda de hoy”.
“No son sólo hombres los que hacen del auto algo más que una máquina, sino que la irrupción de las mujeres implica cambios profundos aun en el diseño. Pero en el caso de que sólo hablemos de la masculinidad inherente a la cultura tuerca, ese lapso se corresponde con un despliegue de modelos capaces de generar un culto a su alrededor. La fotografía social de los ’70 y ’80 está plagada de escenas de parejas o familias que posan con el auto en un juego de espejos con la tentación publicitaria que, en casos como el del lanzamiento del Chevy, pulsaban el botón del erotismo. Los autos son también lo que se hizo con ellos”.
En torno de 1962, a poco de llegar de España, el primer auto que tuvo mi viejo fue una cupé Nash 1947. Él sigue diciendo Nas. Luego tuvo Chevrolet 400, Rally Sport, Peugeot 404, el llorado 504, los ya mentados Fiat 1600 y 128, dos Renault 12, un Renault 9 y después ya me pierdo. No diferencio un modelo de otro.
Papá aprendió a cambiar bujías y platinos y una vez se animó a reemplazar los espirales de amortiguación del primer 12. El autopolish y la estopa nunca faltaban en el baúl para disimular cualquier mínimo rayón. Sacar las cagadas de pájaro era urgente, porque comían la pintura. La funda gris con tela afelpada por dentro protegía del sol tremendo en el Deportivo Español. Su mayor miedo sigue siendo que alguien se siente encima del guardabarros, por eso estaciona alejado del cordón, para dificultar que nalgas ajenas se posen sobre su carrocería.
Su mayor miedo sigue siendo que alguien se siente encima del guardabarros, por eso estaciona alejado del cordón, para dificultar que nalgas ajenas se posen sobre su carrocería.
De chico, era normal que yo lo acompañara en el auto a diferentes lugares. Mientras hacía un trámite, o una compra, él me pedía que me quedara en el auto escuchando la radio. Ahora lo comprendo: me dejaba de seña, vigilante infantil o alarma humana. Una vez tardó tanto en el pedicuro, por Constitución, que me meé encima, sentado en el asiento del conductor. Pensé que iba a matarme. Pero no, me vio llorar tan angustiado que entendió que la culpa, en todo caso, había sido suya.
El cierre del mail de Fernando García no tiene desperdicio:
“El desaforado boom de Colapinto (después de cuarenta años sin un frontman en la Fórmula 1) revela el ADN cultural de una sociedad que hizo del auto parte de su forma de vida. Hay que pensar en la parábola de Ford. Eligió a la Argentina como el primer país fuera de los Estados Unidos y Europa para importar, ensamblar y luego fabricar autos. Convirtió al Falcon en el auto más vendido de los ’60, al punto de prestarle su nombre a uno de los éxitos más grandes de la televisión costumbrista (La Familia Falcón) para que en los ’70 la triple A y el aparato represor de Estado lo cargaran de una connotación terrorífica. El tipo de auto en el que alguien podía ser chupado. De nuevo, el mejor pop: Los Twist vienen a suturar con «Pensé que se trataba de cieguitos»esa distancia entre los Falcón de Hugo Moser y los Falcon verdes. El ominoso ritual de la averiguación de antecedentes convertido en música de kermese pop(ular)”.
“Como escribe Houellebecq en Aniquilación (que no es ciencia ficción sino la sociedad de pasado mañana), el auto medio va camino a la extinción junto con la clase media (y lo dice para Francia). De un modo lento pero irreversible, los SUV, los grandes dinosaurios de hoy que la publicidad ubica fuera de la ciudad, terminarán con la especie que está en la base de este fenómeno social, que es, microscopio mediante, mi propia historia. O quizás no. Esperemos a 2070 para ver si se forman clubes de fans del todavía mediano Toyota Etios, así como persisten, contra viento y marea, los del Torino, el Fiat 600, el Renault Fuego o el maldito (y tan querido para mí) Ford Falcon”.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.