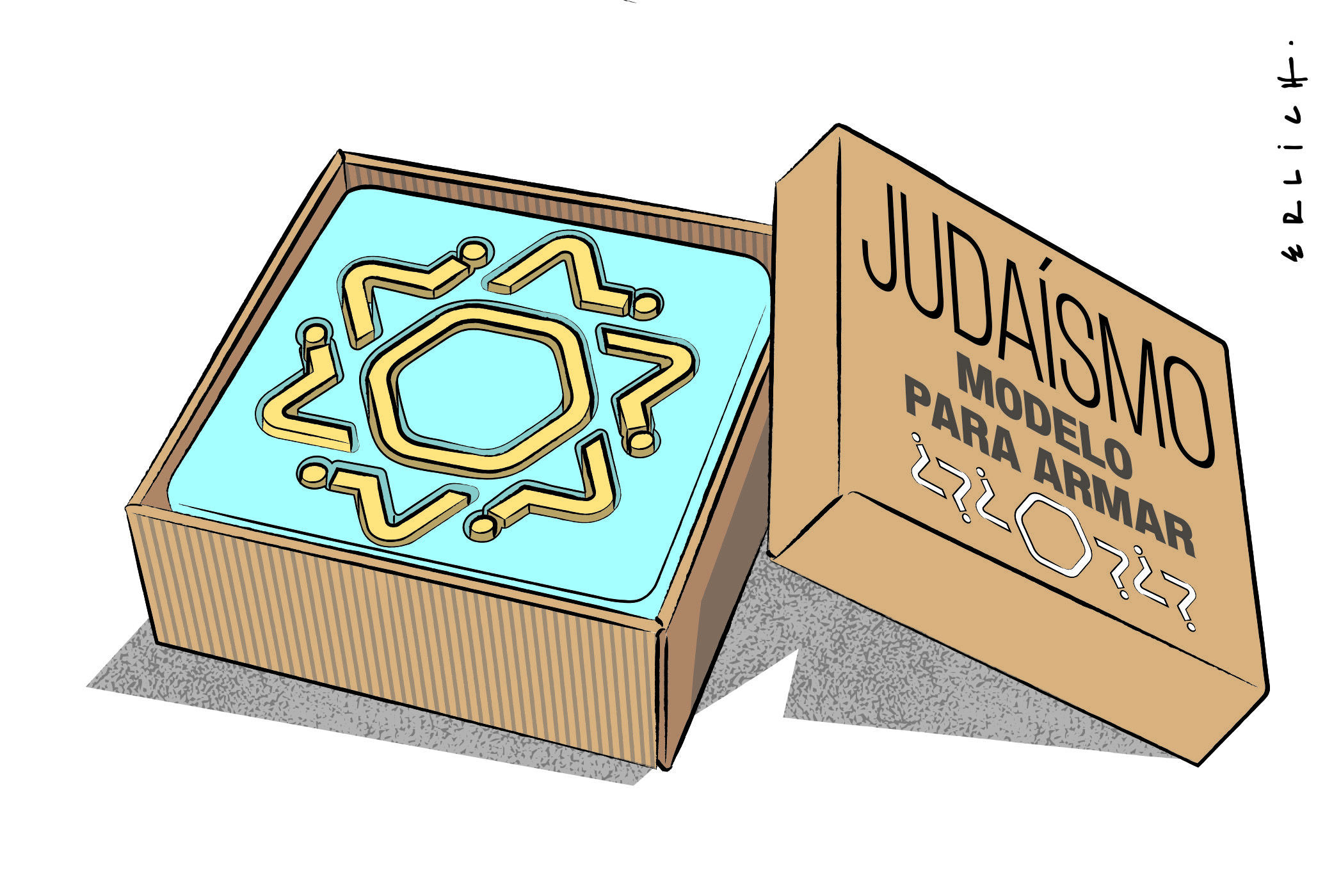Tiempo atrás solía escribir sobre la relación entre la política democrática del siglo XX, poco republicana –de ella salieron dos líderes con unas cuantas similitudes, como Yrigoyen y Perón–, y la sociedad de entonces, reconocidamente democrática por su igualitarismo, integración y movilidad, con sus dinámicas clases medias y una activa sociedad civil. Con la mirada en 1983 y en Menem, encontraba una cierta incompatibilidad: con esas características, la democracia republicana debió haber tenido más fortuna. Pero en aquel cuadro de lo que hoy, con nostalgia, se llama “la Argentina buena” me faltaba una dimensión importante: el peso creciente de las organizaciones de intereses –las llamaré corporativas–, y su relación colusiva con un Estado con creciente capacidad de intervención.
Usualmente esa intervención estatal en el juego de los intereses se legitima en la necesidad de promover el interés general; el argumento es razonable, e incluso pueden justificar algunas licencias por parte de los gobernantes. Esto es posible hasta un punto: esto ocurre cuando esa acción moderadora o promotora se desliza claramente hacia una franquicia, y luego un privilegio o una prebenda, de la que surge un grupo organizado para promoverla o mantenerla presionando adecuadamente a quienes deciden.
Demos un ejemplo no tan lejano: en 1876, en la presidencia de Nicolás Avellaneda, el Congreso decidió comenzar a proteger a la industria azucarera tucumana; en 1894 se creó el Centro Azucarero Argentino, nuestro primer gran lobby, de probada eficacia. Desde la crisis de 1930, arbitrar entre las distintas demandas sectoriales se fue haciendo más complejo. Entre 1946 y 1955 el Estado peronista potenció diversas corporaciones –sobre todo los sindicatos y los empresarios nacionales– y las encuadró en lo que llamó “la comunidad organizada”. Un Estado potente todavía contenía los conflictos.
Entre 1946 y 1955 el Estado peronista potenció diversas corporaciones y las encuadró en lo que llamó “la comunidad organizada”.
Con la caída de Perón se sucedieron gobiernos civiles o militares de baja legitimidad y poca autoridad. La inflación y las sucesivas crisis de stop and go desataron una fuerte puja por la distribución. Los grandes sectores corporativos presionaron desembozadamente a gobiernos débiles, para arrancarles el decreto –una devaluación, un aumento de sueldos– o la modificación de un inciso oculto de la ley, que encerraba la ansiada prebenda. Los agentes de las corporaciones ocuparon las oficinas de gobierno, instalando la puja en el seno de un Estado convertido en botín.
Esta es la dimensión conflictiva de la “sociedad democrática” –ciertamente igualitaria, móvil e integrada– que ahora me parece indispensable para entender las características de una política democrática poco republicana, escasamente pluralista y muy autoritaria.
La sociedad argentina que hoy conocemos poco tiene que ver con aquella de la “Argentina buena”. En la conjunción con la crisis económica de 1975 y la dictadura militar de 1976 se instaló la idea de que algo había terminado definitivamente y se imponía un cambio radical. Sobre qué cambiar y a dónde ir, hubo desde entonces muchas ideas, imprecisas y contradictorias. Medio siglo después nos encontramos con que ninguna de ellas se impuso plenamente. Hasta hoy lo característico han sido las fuertes oscilaciones en las políticas estatales y los bloqueos recíprocos.
El inmenso mundo de la pobreza que surgió en este medio siglo acabó con la sociedad democrática, su realidad y su mito.
Pero esas políticas, cada una a su modo, coincidieron en algo: por acción y a veces por omisión, todas contribuyeron a debilitar el Estado y a polarizar la sociedad. El inmenso mundo de la pobreza que surgió en este medio siglo acabó con la sociedad democrática, su realidad y su mito.
Lo curioso fue que, en casi todo su trayecto –las últimas cuatro décadas– este proceso coexistió con otro: por primera vez en su historia, desde 1983 la Argentina avanzó en la construcción de una democracia republicana y pluralista. En 1983 lo hizo con audacia, claridad y fuerte respaldo de una ciudadanía convencida de que la democracia permitía construir una sociedad mejor. Cuarenta años después la democracia está en pie, afortunadamente, pero en medio de un tremendo derrumbe social, y muestra una marcada deriva autocrática.
Es una historia compleja, de la cuál quiero examinar un aspecto que contribuye a explicar esta deriva: la relación entre las corporaciones, el Estado y los gobierno y la extensión de este régimen corporativo a la sociedad de la pobreza.
El Estado y el mundo corporativo
Obviamente, las diferencias entre la última dictadura y la democracia realmente existente son abismales. Pero en la historia, junto con las rupturas hay continuidades, que parecen ir a contracorriente. Una de ellas, que arranca en el gran cambio de 1975-76, comienza a desarrollarse durante la dictadura y continúa con la democracia. Me refiero al largo proceso de deterioro del Estado.
Preciso los términos. No me refiero al Estado elefantiásico, gordo e inútil, que goza de buena salud, sino al meollo de cualquier Estado: su capacidad para sostener el gobierno de la ley, para administrar y –ya como un ideal, que remite a Durkheim– para facilitar el proceso de reflexión social.
Los Estados son dirigidos por quienes los gobiernan. Este deterioro destructivo ha sido la obra de todos los gobiernos, desde 1976 hasta hoy. Visto panorámicamente, en medio siglo la burocracia estatal se descalificó y perdió su esencia: el espíritu de cuerpo y la idea de servicio. Fueron jibarizados los mecanismos de control, sobre todo los que limitan a los gobernantes. El Estado de derecho quedó relativizado por la arbitrariedad gubernamental –posibilitada por el deterioro de la burocracia y de los órganos de control– y por una corrupción que superó ampliamente lo normal o corriente. Esta destrucción ha sido la condición para el arraigo de gobiernos que, a golpe de decisiones, lograban de alguna manera hacer funcionar una maquinaria arruinada.
Esta destrucción ha sido la condición para el arraigo de gobiernos que, a golpe de decisiones, lograban de alguna manera hacer funcionar una maquinaria arruinada.
Por obra de sus gobernantes, el Estado fue perdiendo la partida frente a los grupos corporativos, que campearon desde 1976. De acuerdo con las coyunturas, suele hablarse de la patria contratista, la financiera, los capitanes de industria, la patria privatizadora o los empresarios amigos. Pero no se trató de estrategias colectivas sino de la búsqueda de negocios específicos para personas específicas, como el caso arquetípico de la industria electrónica de Tierra del Fuego, cuyo manejo corresponde a dos empresarios bien relacionados.
Junto con el retroceso estatal fue creciendo el poder de los gobiernos políticos, que utilizaron un Estado deteriorado pero con capacidad de injerencia para acumular poder y recursos. Esto nos lleva a la cuestión de la democracia y su aporte a este proceso.
Un protagonista nuevo en el festival de los subsidios fueron las provincias. Restablecido el federalismo, los gobiernos provinciales, con recursos políticos importantes, presionaron al Estado por recursos fiscales adicionales, con los que ampliaron el empleo público y, con él, su propia base política.
La clase política pasó gradualmente de ser la estrella de la nueva democracia a convertirse en un grupo privilegiado más, que utilizó el presupuesto estatal para financiar “la política”.
La clase política pasó gradualmente de ser la estrella de la nueva democracia a convertirse en un grupo privilegiado más, que utilizó el presupuesto estatal para financiar “la política”. En esta historia, eran más bocas para alimentar, y también más puertas de acceso para los beneficios del ejercicio del poder.
En los ’90, la privatización de empresas estatales abrió un escenario para expertos en gestionar el apoyo político indispensable para cada iniciativa. Los contemporáneos se escandalizaron con la visibilidad y la magnitud de este trueque de influencias por beneficios personales, consagrado en el famoso “robo para la Corona”. Estos negocios, de beneficio rápido, concluyeron en 2001. Poco después, con Néstor Kirchner en la presidencia y al calor de la soja, apareció una forma más contundente de beneficios políticos. Esta vez, la iniciativa y la organización vino del propio presidente, y el ejemplo más conocido y documentado es el de la obra pública.
La clásica palabra “corrupción” quedó superada por la escala de esta intermediación, cuya gran novedad es que sus actores principales provienen no del mundo de los negocios sino del de la política. “Cleptocracia” es el término que mejor define este régimen. Al igual que muchas otras cosas, no es un invento argentino, pero nuestra versión es comparable con las mejores.
De la cúspide del poder baja el ejemplo. En 40 años de democracia, el universo de la prebenda se ha expandido notoriamente, en las más diversas actividades, en terrenos ubicados en las zonas grises de la ley o, directamente, fuera de ella. Allí se desarrolla todo tipo de negocios pequeños o medianos, que cuentan con la complicidad de agentes de un Estado pulverizado. En este caso, más que de corporaciones corresponde hablar de mafias.
Corporaciones y pobreza
Veamos cuál fue la versión corporativa que se desarrolló en el mundo de la pobreza, que comenzó a crecer a fines de los ’70 y ganó el centro de la escena en 2002, cuando la sociedad pobre salió a la calle, demandante y amenazante.
Uno de los datos de esta situación era la reducida presencia del Estado y sus terminales en el mundo de la pobreza: la escuela, el hospital, la policía y la justicia. Las razones son varias, desde la desarticulación profunda hasta las decisiones sobre prioridades, pero el resultado es claro: los gobiernos democráticos no trajeron la panacea y, a través de la degradación estatal, aportaron una de las principales sustancias tóxicas.
En la sociedad de la pobreza comenzaron a organizarse asociaciones civiles singulares, como las redes parentales extensas, de base étnica, o simplemente voluntarias. Se trataba de la solidaridad básica: asegurar la comida, ayudar con los hijos y, en algunos casos, organizar cooperativas de trabajo. También emergió una figura más moderna: el “referente” del “territorio”, que se ocupa de solucionar problemas de convivencia y movilizar a funcionarios locales. Hasta aquí, parece una nueva versión del proceso de las sociedades de fomento de las primeras décadas del siglo XX.
Más allá de su eficacia, las planes social contribuyeron a conformar la versión pobre del modelo estatal corporativo.
Una diferencia es la existencia de grupos que, como en los ’70, ayudan y militan: católicos, evangélicos o políticos, de izquierda o peronistas. Estos aportaron una novedad: organizarse para obtener ayudas de las autoridades. A esta lista se puede agregar los grupos organizados para actividades ilícitas de distinto tipo y grado y, en una etapa superior, para el tráfico de drogas. Estas son las opciones disponibles para personas o grupos del mundo pobre, quienes las usan en distintas proporciones y combinaciones.
Desde 2002 el “Estado ausente”, gobernado por el peronismo, encontró su solución: los planes masivos de subsidios. Más allá de su eficacia, las planes contribuyeron a conformar la versión pobre del modelo estatal corporativo. Estimularon a las organizaciones de desocupados, que se instalaron como mediadores entre el Estado y los beneficiarios, se fortalecieron reteniendo una parte de los subsidios personales e hicieron más efectiva su presión sobre los gobernantes. Fuertemente contestatarias en sus orígenes, aprendieron el clásico “golpear y negociar” del sindicalismo vandorista. En suma, la política de subsidios generó una nueva corporación, que como sus precedentes, ya ocupa lugares en la administración del Estado.
La política democrática también se adecuó al mundo de la pobreza. En un universo con muchas urgencias y poca ciudadanía consciente, los gobernantes encontraron ahí una solución al clásico problema de cómo producir el sufragio que los legitima. Las organizaciones sociales son eficaces para movilizar a sus miembros, pero eso no basta para trasmutarlos en votantes. En cambio, el Estado, incapaz de acciones de miras más amplias, pone a disposición del “partido del gobierno” infinidad de recursos de efecto contundente para trasmutar necesidades en votos.
El Estado, incapaz de acciones de miras más amplias, pone a disposición del “partido del gobierno” infinidad de recursos de efecto contundente para trasmutar necesidades en votos.
No se trata solo de planes o bolsones de comida. También tiene que ver con el contacto del extremo más fino del aparato político (el puntero) con la punta destacada del mundo social: el referente. Es una relación compleja –la palabra clientelismo no da cuenta de todos sus matices–, que implica distribución de recursos pero también la activación de solidaridades y la adecuación de discursos políticos más generales: pan, amor y fantasía. Quienes militaron en el peronismo conocen mucho más de esto que quienes transitaron por otros universos.
Hay un tercer terreno donde la presencia del Estado se hace sentir. “Estado ausente” –como se dice corrientemente– sería casi un ideal en la situación actual, en la que los agentes locales de ese Estado, desembarazados de toda atadura institucional y libres de controles, utilizan activamente los recursos estatales para intervenir en la enorme zona ilegal, la “zona marrón” de la que hablaba Guillermo O’Donnell.
Hay autoridades locales, policía, jueces y funcionarios participando en la ocupación de tierras, en el funcionamiento de grandes mercados ilegales, como La Salada, en el robo de automotores, en el contrabando y, finalmente, en el narcotráfico, un problema que se ha ganado un lugar propio, y que tiene una de sus bases en el mundo de los conurbanos, donde poco a poco se va convirtiendo en un segundo Estado.
Un Estado destrozado
En suma, en la nueva Argentina, la “Argentina mala”, los cambios en la sociedad remiten a acciones importantes del Estado en dos grandes territorios: la consolidación de las corporaciones y la conformación de un mundo de la pobreza que vive a la intemperie, donde también florecen las corporaciones. Hay muchas causas, pero hay una específica: un Estado destrozado, que está ausente donde debería estar pero está muy presente y activo allí donde los gobernantes lo han empujado.
Desde 1983, quienes gobiernan el Estado son elegidos democráticamente. Inicialmente fue una democracia republicana, que gradualmente derivó –en términos de Hugo Quiroga– hacia un decisionismo democrático primero y luego un régimen autocrático, hoy en disgregación. La democracia no es la panacea, sino parte de un problema que (creo) anida esencialmente en las relaciones entre un Estado que va desapareciendo y esa sobredimensionada dimensión corporativa de la sociedad. Señalarlo ayuda a entender las limitaciones de nuestra democracia y, a la vez, el principal obstáculo de cualquier proyecto de mejorarla.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.