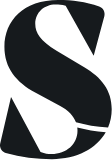La mala racha parlamentaria del Gobierno no se detiene. A las derrotas acumuladas de hace algunas semanas se sumaron el miércoles sendas palizas para rechazar los vetos presidenciales a las leyes de emergencia pediátrica (gran nombre) y de reparto de ATN. El Gobierno parece absolutamente rendido a seguir comiéndose sopapos con este Congreso: apunta a que la dinámica cambie desde diciembre con la llegada de los legisladores nuevos y la salida de los viejos.
La dinámica (el clima, las percepciones, los enviones) puede mejorar, pero los números duros no tanto: aun haciendo una elección sensacional lo mejor a lo que podría aspirar es a resistir estos vetos, lo que no es poco para sobrevivir pero sí para impulsar una agenda transformadora, revolucionaria, ese antes y después con el que el oficialismo se define a sí mismo. ¿Se puede estar cuatro años atajando penales en el Congreso? No parece un partido divertido de jugar. Esperemos que cuando se despeje el aire, que está muy espeso, el Gobierno entienda que el Congreso es una herramienta como cualquier otra, a la que tiene que aprender a usar.
Siguiendo con la mala onda, puede que las advertencias hayan sido debidamente presentadas –quizás sin mucho énfasis, por aquello de no querer mufarla–, pero igual pasó todo muy rápido. Menos de tres meses desde el “comprá, campeón” al “whatever it takes” de anoche en el streaming de Carajo. Y esto en medio de una situación en la que ya está instalada la idea de que el Gobierno va a tener que tumbar la política de bandas cambiarias. La duda, en todo caso, es si lo podrá hacer después y no antes de las elecciones de octubre.
Las discusiones más técnicas sobre la viabilidad del plan económico o la política monetaria exceden las posibilidades de este newsletter, más aún cuando buena parte de la encerrona en la que se encuentra el Gobierno —con este timing espantoso del proceso electoral adverso retroalimentándose con los fantasmas cambiarios— se debe mucho más a la larga lista de sus desaciertos políticos que a otra cosa.
Podemos entender entonces los pases de facturas y las burlas a todo eso que ahora más que nunca nos resultan festejos antes de tiempo. Para algunos esto es algo así como cuando le íbamos ganando 2 a 0 a Francia con baile. Para otros, más crueles, como cuando nos fuimos al entretiempo ganándole a Arabia Saudita. Difícil saber dónde estamos, no queda otra que manejar las ansiedades.
Pedro Rosemblat, que no sufrió escraches por entrevistar a Guillermo Moreno o Santiago Cúneo, se metió en problemas esta semana por su entrevista a Gustavo Cordera, ex líder de Bersuit Vergarabat y cancelado desde 2016 por unas declaraciones terribles (Exhibit A: “Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente”). Una parte de su audiencia y sectores feministas criticaron a Rosemblat por darle espacio a Cordera y lo acusaron de irresponsable por darle su plataforma a alguien que avaló la violencia de género. Malena Pichot, feminista aguerrida, dijo que ver a Cordera en Gelatina había sido una “desilusión”, porque se suponía que el canal de Rosemblat era feminista. “¿Por qué nos vamos a quedar calladas ante semejante situación cuando sentó a su programa a un tipo que dijo: ‘A las mujeres hay que violarlas’?”.
¿Qué opinamos nosotros de este pequeño escándalo, se preguntan las masas de lectores? Opinamos dos cosas. La primera es que Cordera dijo barbaridades pero no hizo barbaridades, por lo que casi una década de ostracismo nos parece suficiente castigo, sobre todo si el tipo está haciendo un mea culpa todo compungido por sus errores del pasado. Ya está. La segunda opinión que tenemos es que los periodistas deben entrevistar a cualquiera, incluso (o especialmente) a los indeseables, a los que perdieron la voz o nunca la tuvieron. Entrevistar no es defender ni condonar ni promover, o no necesariamente. Somos liberales: libertad de palabra antes que de casi cualquier otra cosa.
La polarización de la sociedad estadounidense está tomando una dinámica que no deja de sorprendernos. Como ya hemos publicado en estos días, el asesinato de Charlie Kirk dejó en evidencia el costo de la radicalización de todos los discursos de izquierda que pasaron de marginales a mainstream. Dijimos también que no convenía prestarles mucha atención a los tarados que celebraban el crimen en sus redes sociales y que muchas personalidades de la política habían mostrado estar a la altura.
Sin embargo, parece que es la propia administración Trump la que está decidida a usar la muerte de Kirk con intenciones aviesas. A las repetidas amenazas e intimidaciones públicas en las últimas semanas de parte del propio Trump contra gente que no le cae bien (incluyendo una demanda contra el New York Times por 15.000 millones de dólares), el miércoles se supo que la cadena ABC decidió levantar el late show de Jimmy Kimmel luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones amenazara al medio de una manera poco sutil.
La excusa: un breve comentario de Kimmel sobre el presunto asesino de Kirk. Quizás no el más apropiado, pero tampoco nada demasiado grave. De ahí se agarró Brendan Carr, jefe del ente regulador de medios, para hacer su gracia. Carr salió al aire en un podcast para ofrecerle a Disney –propietaria de la cadena– una oferta que no podía rechazar: “Podemos hacer esto por las buenas o por las malas”. Se refería a una autorización gubernamental para una fusión entre emisoras regionales que esperaba la empresa. Horas después, la ABC anunció el levantamiento del programa.
Puede ser que el humor de Kimmel (o por caso el de Stephen Colbert, otro host caído en desgracia ) no nos resulte especialmente brillante y sean un plomazo las constantes diatribas de la realeza de la industria del entretenimiento contra cualquier cosa que no entre en el manual de estilo progre. Pero cuando un medio despide a una figura de alto perfil horas después de que el Gobierno difunda una amenaza, ya no estamos ante una decisión empresarial: es coerción estatal pura y dura.
Parece que hay que recordarlo: la libertad de expresión corre para todos. Y cuando la censura y la coerción se ejercen como política de Estado, es mucho más grave.
Si te gustó esta nota, hacete socio de Seúl.
Si querés hacer un comentario, mandanos un mail.